|
NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
Una
siesta distinta
- Usted,
amigo, ha tenido varias suertes y se las voy a enumerar:
primera, que quien le habla no soporta el calor; segunda, que me
gusta tomar mate y tercera, que por venir de donde vengo, no
estoy acostumbrado a dormir la siesta. En síntesis, porque son
las dos de la tarde, porque adentro no tengo ni ventilador y por
rechazar la idea de estar durmiendo, estoy a esta hora bajo la
sombra de este árbol, tomando mate. Por todas estas buenas
razones es que le puedo contestar y no tengo dudas que, para
usted, es toda una fortuna poder disponer de alguien con quien
conversar. De no ser así, seguro que lo vería en figurillas
intentando alguna plática con los perros del lugar que, como
imaginará, serían charlas que no lo conducirían a parte alguna.
Ahora bien, de ahí a que le pueda dar solución a su inquietud
hay un largo trecho; para lo único que le puedo ser útil es para
invitarlo a refugiarse bajo la sombra de mi árbol, compartir
algún verde y darle algo de conversación de modo que se le pase
rápido el tiempo hasta que los del pueblo empiecen a despertarse
y lo puedan acompañar a abrir la capilla. No mucho más que eso y
como verá, no es nada poco, ¿verdad?
¡Y era
cierto, nomás! El verano agobiaba y la idea de compartir un
momento, con amargos de por medio, significaban un alivio ante
tanto silencio, ante tanta calle polvorienta, solitaria y con
matorrales de muertos pastos arrastrados por el viento.
Si bien el
inicio de este relato podría asumirse como ficcionado o
exagerado, no necesariamente falta a la verdad. De hecho, aquel
ser humano estaba realmente bajo el árbol tomando mate, eran las
dos de la tarde y era el único ser vivo y despierto con el que
podría intercambiar alguna palabra.
Me acerqué
despacio observando como el hombre arrimaba un banco a su lado
al tiempo que, meticuloso, ensillaba con yerba fresca un viejo
mate de madera.
-
¡Siéntese, póngase cómodo! – dijo mientras me extendía la mano
para saludarme.
Acepté
gustoso el convite y me dispuse a escucharlo con detenimiento.
Me contó del poco tiempo que hacía que estaba en Churqui, que
era albañil venido de translasierra, que estuvo en la
construcción del hotel y que se terminó quedando, que sufría del
calor pero que había aprendido a querer el lugar y disfrutar de su gente.
Mientras
sentía que su voz se iba haciendo silencio en la profundidad de
mis oídos, recorrí con los ojos la silueta que la Capilla
dibujaba contra el cielo azul; apropiado añil marco dentro del
cual sus paredes blancas se me exponían con profundidad de
apropiada perspectiva en un relajado descanso de años. Serena,
al calor del mediodía, me imponía su relieve adormecido sobre
una alfombra verde al otro lado de la plaza.
Entregué el
mate, tomé la cámara fotográfica, puse la imagen de la Capilla
dentro del visor y disparé. En ese instante sentí como le robaba
uno de los tantos recuerdos que, flotando a su alrededor, se
sostenían suspendidos por finos hilos dorados, brillantes y mágicos.

Terminada la hora de la siesta y llave en mano, Viviana Barrera será la que
descorrerá los hilos, abrirá la puerta y me invitará a descubrir
Nuestra Señora del Pilar por dentro.


Unos ciento cincuenta metros separaban su casa de la
recientemente renovada puerta de acceso a la Capilla; era la
apropiada distancia que permitió que mi mente viajara varios
cientos de años atrás, más precisamente hasta principios del
siglo XVI.
Un 19 de agosto de 1519 una flota de cinco navíos partía de
Sevilla, España, al mando del Capitán General Hernando de
Magallanes. Su destino era recorrer, con la proa hacia el sur,
las costas del nuevo mundo recientemente descubierto. El
objetivo final era buscar un vínculo que uniese los dos océanos.
Entre los más de doscientos hombres que conformaban la
expedición sobresalía un noble veneciano con dotes de puntilloso
escribiente. El italiano en cuestión, Antonio Pigafetta
(c.1491-c.1534), será
quien documentará el viaje bajo el título "Primer viaje en torno
del globo" quedando su obra como primer
testimonio escrito sobre las impresiones y vivencias recogidas a
su paso por el Río de la Plata.

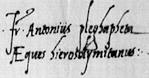
El primer contacto de los aventureros con los naturales del
continente así como las tratativas para el aprovisionamiento de
alimentos será reflejada por Pigafetta del siguiente modo:
"... todo lo adquirimos de los habitantes del lugar en
condiciones muy favorables: por un anzuelo o un cuchillo
obteníamos seis gallinas; por un peine eran dos patos; por un
espejito o tijeras, más pescados que el que pudiesen consumir
diez hombres; por un cascabel, un cesto de batatas; por un rey
de barajas, seis gallinas y a juzgar por lo satisfechos que
quedaron debió parecerles haber hecho un muy buen negocio”.
Poco más adelante concluye con una premonitoria reflexión:
"... son demasiado crédulos y buenos; por tanto, fácilmente se
convertirán al Cristianismo”.
El tiempo demostrará que las migraciones, las matanzas y la
esclavitud en sus distintas formas serán las herramientas que se
utilizarán con aquellos que no resultaron ser ni tan crédulos ni
tan mansos y menos aún, dispuestos a entregar a sus dioses en
nombre de nuevos.
Esa realidad fue vivida y padecida por los Sanavirones a los que
se los hizo desaparecer sin dejar vestigio físico alguno ni
siquiera de su idioma en nombre de una nueva civilización,
cultura y religión. Este proceso fue vertiginoso; de hecho,
hacia 1530 existen documentos que dan cuenta de ellos en la zona
de la gobernación de Tucumán mientras que, a poco de comenzado
el siglo XVII, ya no se detectan más sanavirones puros; es así
que, hacia la mitad de este siglo, los pocos descendientes
habían devenido en mestizos y encomendados.
Esta comunidad abarcaba una amplia región con epicentro en la
zona de Mar Chiquita. Algunos estudios antropológicos tienden a
asegurar que su génesis es amazónica y que fueron migrando hacia
el sur desde territorios que en la actualidad corresponden al
sur de Brasil. En su derrotero, desplazaron a otras etnias para
asentarse, finalmente, en la zona del actual norte cordobés
conocido, por entonces, como "Salavina" de allí su denominación
como Salavirones o Sanavirones. Las tierras de radicación de
esta población se pueden delimitar con el Río Salado hacia el
norte, el río Primero o Suquía hacia el sur, la actual Santa Fe
al este y las sierras de Sumampa hacia el oeste.
Sus vecinos fueron los tonocoteses hacia el norte y los
comechingones hacia el oeste. De acuerdo a algunos estudios, con
los primeros se los asociaría por un aspecto físico similar
mientras que con los segundos los ligaría algún tronco
lingüistico común con aquellos comechingones que hablaban henia.
De resultas de estas investigaciones se los intuye de mediana
estatura, piel muy oscura casi negra, lampiños y de ojos
rasgados.
Las sierras de Ambargasta y las de Sumampa son la continuación
dentro de Santiago del Estero de las sierras del norte cordobés.
Estas formaciones, por su mediana y baja altura, permite una
adecuada circulación de vientos cargados de humedad que
favorecen el desarrollo de un suelo apto para el cultivo con
numerosos y cristalinos arroyos así como abundante presencia de
nudos arbóleos donde predominan los quebrachos blancos,
algarrobos, talas y chañares y una diversa y muy rica fauna.
Con estas facilidades provistas por la naturaleza los
sanavirones adoptaron una actitud sedentaria volcada al cultivo
del maíz, quinoa y zapallo, la recolección de frutos de
algarrobo, chañar y mistol, la pesca, la caza de vizcachas,
liebres, ciervos (utilizaron para este fin: macanas, lanzas,
boleadoras y arcos y flechas) y la cría de llamas y ovejas cuyas
lanas y cueros eran destinadas al hilado, la vestimenta, el
abrigo y usos diversos como ser cerramientos en las viviendas.
Elaboraron bebidas
como la aloja
a partir del algarrobo y la chicha desde la
harina de maíz.
Las distintas familias compartían una misma vivienda ubicada
bajo el nivel de la tierra y construídas con materiales
vegetales y adobe. Las casas, que nunca alcanzaban un
número significativo, eran rodeadas por empalizadas y cardones
para evitar ataques tanto de animales salvajes como de
circunstanciales rivales.
Los hallazgos arqueológicos han detectado una alfarería precaria
y simple mayoritariamente de color gris o con algunos diseños
geométricos rústicos y básicos donde se utilizaban colores
obtenidos de extractos vegetales.
Las tierras sanavironas, hacia el siglo XVI, quedaron
desdibujadas dentro de la jurisdicción de la gobernación de Tucumán
la que dependía de la Audiencia de Charcas en el aspecto
jurídico legal mientras que, en lo político, debía reportarse al Virreinato
del Alto Perú. Territorialmente hablando, ocupaba una zona que
hoy identificamos como Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La
Rioja, Santiago del Estero y Córdoba.
La secuencia de asignación de territorios a quienes acompañaron
la aventura de la fundación de Córdoba tenía como eje obligado
la ruta que unía este nuevo enclave con Santiago del Estero. Hay
referencias documentadas que confirman la conjunción de esta
ruta con la entrega de propiedades sobre la misma: en 1576 a
Pedro de Deza en lo que hoy es Jesús María; las consignadas en
el mismo año y en la zona de Cavisacate (actual Villa del
Totoral) a los encomenderos Tristán de Tejeda, Juán de las
Casas, Miguel de Mojica, Juán de Burgos, entre otros; los
territorios de Guayascate (a mitad camino de la actual San José
de la Dormida y Cerro Colorado), en 1585, son cedidos a
Bartolomé García Tirado; al Capitán Francisco López Correa, en
1590, se le conceden dos mercedes en Cavisacate (actual Totoral)
y en Quillovil (actual Río Seco) y así siguiendo hacia el sur
con la zona de Sinsacate asignada a Miguel de Ardiles y la de Ministaló (actual Río Ceballos) asumida por Pablo de Acuña y
Juán de Castilblanco; para llegar, finalmente, hasta el mismo Río Suquía.
Los nuevos propietarios no solo asumieron tierras sino también
la posesión de los indígenas del lugar.
Ante las denuncias que
llegaban sobre el trato dispensado a los mismos, desde la Gobernación de Tucumán llegaron los primeros
Oidores
enviados por el Rey de España a relevar el tratamiento que se
les propinaba a los naturales y a hacer cumplir las leyes que, en
esta materia, había dictado su Majestad. De corroboraste el
incumplimiento a las mismas, el Oidor estaba autorizado a multar,
sancionar e incluso, quitar las encomiendas otorgadas.
El primero en llegar fue Francisco de Alfaro en 1611; el segundo
y último, Antonio Martínez Luxan de Vargas quien, en
representación de la Audiencia de Charcas, procede a efectuar en
1692
una visita de desagravio de la población indígena. De esta auditoría, el funcionario deja escrita una valiosa documentación
de más de 600 folios, siendo el contenido más prolífico el
dedicado al territorio de la actual provincia de Córdoba ya que,
a estas tierras, supo dedicarle casi seis meses de su gestión.

Los tópicos a investigar sancionando, de corresponder, la falta de
su cumplimiento
eran los siguientes: verificar que los encomenderos alentaran la formación de pueblos indígenas respetando la posesión de sus
tierras y sus autoridades (caciques, cabildos y fiscales
indígenas); castigar a aquellos que propiciaran la desustructuración de las
comunidades y llevaran a los naturales a
sus estancias poniéndolos a su servicio personal; confirmar si
se había cumplimentado con la construcción de capillas en dichas
poblaciones, si se había radicado cura y por ende, si se había
llevado adelante el plan de adoctrinamiento religioso de los
naturales; finalmente, investigar y castigar los casos de
maltrato sobre los indios.
De los textos
extraídos de la investigación podemos resaltar que,
cuando había ausencia de capilla, su opinión era la siguiente: "...
debió ser éste el primer cuidado ... [ésto es la falta de
atención a la enseñanza cristiana y a sus ritos como oir misa los
días de fiesta y rezar el rosario por la noche] ... y
que en lo tocante a la capilla cumpla con lo dispuesto con las
leyes y hordenansas que hablan en esta materia sobre que le
encargo gravemente la conciencia ...”.
Para el Oidor, el incumplimiento religioso era el más grave
delito. Todo lo contrario del sentir de los indígenas, ya que
para ellos lo relevante era el sometimiento a la esclavitud y
los castigos recibidos. Las denuncias de los naturales también
eran relevadas y se pueden sintetizar en estas frases: "...
trabajan todo el año y como esclavos, sin tener tiempo para
sembrar, sin tener descanso ... contra su voluntad y forsados
... sin respetar los días de fiesta ... y este testigo [el
indígena denunciante] no a oido misa en un año entero por no
tener lugar por estar cuydando de unas yeguas traidas a dha
estancia ...”.
Los encomenderos se defendían de las acusaciones de los
naturales con variados argumentos: "... no hacen fe porque no
son cristianos y por ello no sauen la gravedad del juramento con
lo cual les falta la circunstancia que el derecho previene ...”;
refutando, además, la calidad de dichos denunciantes
tildándolos de "... semejante xentio ...” acompañando
estas palabras con diversas adjetivaciones: "... traidores,
borrachos, avilantes, asesinos de españoles, vagos, pecadores,
mal entretenidos ...”.
Ante la obligatoriedad legal de garantizarles la vida en
población y tierra propia, el encomendero desafiaba la
legislación real con concluyentes y osadas palabras: "... si
los yndios an de estar trabaxando para si y yo les e de pagar
capellan y cura doctrinante ... sera yo ser su tributario y solo
segun costumbre en esta ciudad y su jurisdiccion han cumplido
los encomenderos con pagarles a los curas sus estipendios ...”.
Cuando nos referimos, de modo específico, a la zona de
Guayascate encontramos que en 1692 se daba una situación
particular que, tal vez, tendría que ver con el resultado de la
visita del oidor Francisco de Alfaro de 1611. En dicha
oportunidad el investigador Alfaro toma contacto con Juán de
Torreblanca que se había convertido en dueño de la merced como
consecuencia de haber contraído enlace con Francisca Nuñez Barriga,
viuda de Bartolomé García Tirado que había muerto apenas
comenzado el siglo XVII.
Podemos intuir que tras la visita de Alfaro y para no
contravenir las normas reales que el Oidor le presentó a
Torreblanca (el funcionario avaló a éste en cuanto a "... los
bienes que posee ...” mientras que para los naturales
aconsejó darles asiento "... en aquellas tierras que
necesiten ...”) el encomendero utilizó un hábil camino que
consistía en crear la estancia dentro del pueblo indígena. Con
esta estrategia el emprendimiento devino en el más importante de
toda la zona con una producción sustantiva de trigo y ganado
(mulas en especial y ovejas). Durante su administración, la
propiedad creció con la incorporación de otras Mercedes.
Al fallecer Juán de Torreblanca los bienes pasaron a su nieto el
jesuita Hernando de Torreblanca quien las cede a la Compañía de
Jesús de cuyas manos pasa, hacia la tercera década del siglo
XVII, al Capitán Juán de Olariaga Martín, natural de Vergara,
Guipúzcoa (España) e hijo de Pedro Pérez de Olariaga e Isabel
Martín Goyri, quien la conserva durante más
de cuarenta años. Será durante esta gestión que alcanzará el
máximo de esplendor aún cuando el camino real ya había
encontrado una distinta y mejor ruta ante el afianzamiento de
otras relevantes estancias: San Pedro, Caminiaga, Macha,
entre otras.
En este período se construirá en piedra una Capilla
dedicada a San Agustín; de la misma, en la actualidad, tan
solo se pueden intuir sus ruinas mientras que la imagen de aquel
San Agustín luce en la Capilla de Nuestra Señora del
Pilar en la actual y próxima Churqui Cañada.

En paralelo a todo este proceso el litigio que generaba la
estrecha y difusa conjunción entre encomienda y posesión de la
tierra ponía en conflicto a los indios con los encomenderos.
De dicho pleito extraemos la intervención de Juan Bernal de
Mercado en su carácter de apoderado de los herederos de
Bartolomé García en AHPC, escribanía 1, legajo 25, exp. 4,
folios 177-178: "... porque a los indios no se les hace
merced de tierras, ni tienen capacidad para ello, ni ellos
compran ni venden tierras, ni tienen otra cosa, ni tienen todos
hacienda para comprar una oveja ni una hanega de maíz, ni son
más que unos indios encomendados de servicio personal, que el
tributo que dan es sembrar para sus personas en lo que sus amos
les mandad, en hacer lienzo y sayales, carretas y domar bueyes,
sembrar chacras y guardar ganados y trajines de carretas y hacer
casas, y molinos, y plantar viñas y huertas y en los demás
servicios que les mandan ...”, y en otro párrafo: "...
sin que de ello, ni de una mazorca sean señores para venderlo ni
darlo, sino para solo comer y no para otra cosa, y esto los
siembran con bueyes y aperos del encomendero comos yanaconas del
Perú.”
En 1686, al morir Olariaga sin descendencia, testa bajo fecha 11
de diciembre de 1681 y codicilio del 11 de junio de 1686, la propiedad
de las tierras en manos de
los indígenas.
Esta es la situación que, tras su paso, describe
Luxan de Vargas: al lugar lo designa como "Pueblo de
Guayascate”, a Don Leandro Alejo Ponze (o Ponse o Ponce) de León lo
reconoce como "Administrador o Encomendero”, a los indios como
"originarios”, en relación a sus líderes sindica que "...
el Cacique Joseph Samaniego huyo con los Padres de la Compañía de
Santa Catalina ...” y en cuanto a la situación de la
comunidad aborigen la evalúa como que "... tienen pueblo pero el
encomendero siembra y tiene cría de mulas e invernada de vacas
en tierras del pueblo de indios”.
Luis Calvimonte, coincidiendo con la visión de Moyano Aliaga, da
cuenta que de un oratorio erigido en una de las Estancias bajo
la tutela de Leandro Ponze de León identificada como "Copacabana
de los Altos” fue retirada muchos años después una Virgen de
Copacabana que, rebautizada como Virgen del Pilar, fue llevada
como patrona a la Capilla de la actual Churqui Cañada,
construída casi dos siglos más tarde.

|

Vieja imagen de la Virgen del Pilar previa a su ubicación en el altar
con motivo de la restauración de la Capilla
|
La situación descripta por Luxan de Vargas se mantuvo hasta mediados del siglo XVIII en una
permanente puja por apropiarse de las tierras que "legalmente"
correspondían a los indios. Hacia mediados de 1770 el Capitán
Juan Barcena logra acceder a la Merced argumentando falsamente
que ya no quedaban naturales en la zona. El litigio iniciado por
los indios fue inmediato; tomando intervención, nuevamente, el Protector de
Naturales.
Esta vez la balanza se inclinó, hacia 1780, a favor de Bartolomé
de Echegoyen propietario de la vecina estancia "Los Sauces" quien recibió el respaldo
del, por entonces, Gobernador Marqués de Sobremonte quien ya había
designado a Echegoyen como su comisionado en la fundación de
Tulumba, San Francisco del Chañar y Villa María de Río Seco.
En 1811, en plena efervescencia libertaria, muere Echegoyen
iniciándose un proceso de desmembramiento de la propiedad de las
tierras propiciándose así la dispersión de los indígenas sobrevivientes
los que, definitivamente
mestizados, se fueron incorporando a las distintas estancias que se iban
multiplicando provocando numerosas radicaciones en pequeños y aislados
conglomerados a lo largo de estas hermosas serranías.
Una de estas
semillas germinará dando vida a la actual y pequeña Churqui
Cañada. Un hito relevante en esta historia es la construcción de
su Capilla, Nuestra Señora del Pilar, en 1875.












Coordenadas:
30º 10’ 25,29’’ S
63º 55’ 35,11’’
O

Fuentes de consulta:
-
Gustavo Giovagnoli - Viajeros - Sudamericana 2008.
-
Beatriz Bixio - La visita del oidor Luxan de Vargas a la
jurisdicción de Córdoba del Tucumán (1692-1693): práctica de
la justicia y disputa de valores - Revista Española de
Antropología Americana - 2007 vol 37 nº 2.
-
Josefina Piana de Cuestas - De encomiendas y mercedes de
tierras: afinidades y precedencias en la jurisdicción de
Córdoba (1573-1610) - Boletín del Instituto de Historia
Argentina y Americana Dr. E. Ravignani - 3º Serie - nº 5 -
1992
-
Archivo Histórico de Córdoba, Escribanía 1. Año 1696. Legajo
169. Exp. 3
-
Agradecemos
a Viviana Barrera por su colaboración.
|