|
NUESTRA SEÑORA DEL
ROSARIO - MHN
La tipología arquitectónica responde a la de capilla de una sola
nave, sin cúpula, con coro alto y sacristía. Así la define el
Arq. Rodolfo Gallardo.


La nave se prolonga hacia adelante con su bóveda de cañón
corrido de arco de medio punto, relegando el imafronte, para
formar el pórtico de ingreso. El espacio interior ritmado por
arcos torales sobre pilastras, forma una bóveda por aristas en
el segundo tramo, después de la entrada.
"Por extraña coincidencia y contrariando quizás, la intención
de los autores y de la época en que fue construído este templo,
su nave ofrece en el rústico pero ingenioso trazado de arcos y
bóvedas, un ámbito primitivista que evoca extemporáneamente lo
mozárabe asturiano. Curiosa fisonomía arcaizante que florece en
la ocasión denotando la común semblanza de todos los momentos de pristinidad, en este caso acuciado por resabios y recuerdos".
[Martín
Noel, 1942]
Dalmacio Sabrón S.J., en su obra sobre el
Hermano Bianchi, hace una minuciosa descripción de la capilla,
manifestando que fue terminada en 1739 cuando se concluía, en la
ciudad de Córdoba, el pórtico de la Catedral. Dice que "...
la nave de tres tramos, con bóveda de crucería en el segundo
después de la entrada, tiene antepuesto un pórtico, seguramente
lo último que se ha construído, que retoma en lenguaje 'naif' el
motivo albertiano de Bianchi. Un gran arco, apenas más bajo que
la bóveda de la nave, penetra completamente en el amplio
triángulo que determinan las vertientes del tejado sobre el
frente, señalado rústicamente como un frontón con abultado
bocel. Sobre los paños de muro en ambos lados y a la altura
correcta de un segundo orden, aparecen dos nichos con arco,
fuertemente resaltados. Una esquemática moldura, más abajo,
divide la altura del muro, como cornisa de cincha. Han
desaparecido las pilastras y todos los demás elementos cultos
del orden arquitectónico, pero la imagen albertiana curiosamente
subsiste. Como en ciertos monumentos barbáricos que copiaron en
la lengua insipiente los modelos del antiguo romano tardío. Su
estilización hace pensar en mano de obra indígena ... los
jesuitas hacían bajar desde las Misiones a los artesanos más
capaces para sus obras, como se deduce de las cartas de Cattaneo
y Gervasoni. Empleaban también mano de obra local, cuyos nombres
de capataces o simples oficiales aparecen, a veces repetidos, en
el Libro del Procurador. Bien pudo haber intervenido en Ischilín,
alguien con cierta experiencia de las cuadrillas que trabajaron
el pórtico de la Catedral de Córdoba, bajo las órdenes de
Bianchi".
Esta construida en piedra y cal, con contrafuertes y relieves en
ladrillo cocido, a veces recortados y tallados. Su techo de
tejas es a dos aguas. Su simple volumetría, sus pequeñas
dimensiones le dan un aspecto de gran solidez. Un apéndice
simétrico a la sacristía original, alteró el aspecto primitivo.






Hace muchos años un potente rayo destrozó el campanario original
y con la buena voluntad de los vecinos de toda la comarca, se
reconstruyó con un diseño finisecular, que no está acorde con
el conjunto. Siendo éste un M.H.N., sería muy plausible que se
tomaran los recaudos para poner en valor el campanario y se
efectuara el mantenimiento necesario.


El Arq. Martín Noel encuentra en la estética de la iglesia de Ischilín,
ciertas reminiscencias moriscas; a su criterio la obra "... nos
sugiere una interesante digresión: existen en su fábrica mixta,
de piedra y mampostería, ciertos elementos como ser la
decoración de la puerta tapiada del crucero y el cornisamento
de la sacristía, ejecutados en ladrillos tallados, y aunque
esté ello realizado rústicamente, nos revela la presencia de un
sistema decorativo de la escuela muslímica; es, en forma
escueta, la arquitectura de las torres mudéjares de Zaragoza y
Tarragona, del ábside del Seo, del arrabal de Toledo".
[Citado
por Lascano González, 1941]
Además agrega que "... la pila de piedra de sapo que se
halla en la sacristía donde, nuevamente aparece, la
tinaja con el árbol blanco del paraíso de Zoroastro".



Se destaca la puerta de la sacristía hábilmente tallada,
con sus tableros de doble flor por hoja, con movimiento
por sistema de quicio.
El púlpito de sección hexagonal, sin tornavoz, con decoraciones
que representan los atributos de los evangelistas, fue donado
por Don Francisco Javier Usandivaras (1733-1798), primer
encomendero de las tierras del lugar.
De perfil español y viejo cuño son el
barandal torneado del coro alto y las ménsulas donde se
asienta. Dicho apoyo es sobre tirantería y elegantes
canes recortados que muestran una excelente talla de
madera que, junto con la labra de la piedra sapo que se
repite en detalles como el escudo de la portada,
sillares menores con fechas y un mascarón de tierra
cocida en el contrafrente, son puntos de interés en la
composición de esta obra.





El altar mayor ha sufrido algunas modificaciones posteriores
con adaptaciones inadecuadas en estilo de gótico. Lastima
grande que el moderno retablo altere el valor emocional de su
expresividad plástica.




En esta capilla, con importantes valores espaciales no lo son
menos el mobiliario y la imaginería. Es preciso destacar las
imágenes de candelero, como la de la Dolorosa con su manto,
vestido y cíngulo negro de griseta, su velo de cambrai, diadema
de plata tirada, atravesado su corazón con un puñal y
destaca su cabeza con una corona de igual metal y un esplendor
con rayos, que forma parte del Calvario colocado en un altar
lateral. Un enjuto y doliente Nazareno portando la Cruz,
patentiza el ascendiente de los talleres indocoloniales del Alto
Perú.

La Capilla fue declarada de Interés Provincial por decreto Nº
2230 del 7 de junio de 1982 y Monumento Histórico Nacional, el
28 de noviembre de 1983 por Decreto nº 3110. (Acceda
aquí al respectivo Decreto)


LAS TIERRAS - Los Comienzos
Según afirma el cartel informativo frente a la Capilla, el
origen de este asentamiento reconoce una encomienda indígena
concedida a Miguel de Ardiles, compañero fundacional de
Jerónimo Luis de Cabrera. Ischilín, es muy probable que en
lengua aborigen se refiera a una manifestación de alegría.
Dos eran las poblaciones hispanas que existían a
principios del siglo XVII en la región, eran conocidas con el
nombre de Ischilín Viejo o Ischilín Nuevo; alrededor de una
legua, distantes entre sí.
Don Manuel Rodríguez casado con Doña Juana Martínez, propietario
de la estancia de Ischilín, el 24 de diciembre de 1648, solicita
al gobernador Don Gutiérrez de Acosta y Padilla, el otorgamiento
de tierras linderas a su propiedad, que habían quedado vacantes
y se extendían hasta el pueblo de Ischilín. El 9 de enero de
1649, le otorgaron posesión de dichas tierras.
En 1689, Domingo Torres Martínez, se presenta ante el gobernador
manifestándole que a causa del fallecimiento de su señor padre,
él y su hermano habían quedado como herederos de las tierras que
fueron de don Manuel Rodríguez "... las más de ellas en el sitio
de Ischilín Viejo". Al mismo tiempo solicitaban amparo, por
cuanto sus derechos habían sido lesionados, dado que
posteriormente, se había otorgado merced a Ignacio Cárdenas de
las tierras entregadas a su padre, llamadas "El Pantanillo",
linderos del pueblo de Ischilín Viejo. Los hermanos Torres
Martínez obtuvieron resolución favorable y quedaron ratificados
en su posesión.
Mons. Pablo Cabrera dice que, en Ischilín Viejo, "... para la época de la visita del
famoso Oidor Alfaro existía ya un templo levantado con toda
probabilidad por los jesuitas, el mismo que para 1649 se
conservaba aún en pié, pero del cual a fines de 1690 solo
sobrevivían escombros".
Paulatinamente, tras un primer intento de asentamiento los
habitantes de Ischilín Viejo, se van trasladando a "El
Pantanillo", distante unas veinte cuadras. Como era habitual,
los moradores de un nuevo pueblo debían dar solución a la
necesidad de contar con una obra destinada al culto.
El Maestre de Campo
Don Francisco de las Casas y Ceballos (1670-1718) fue el generoso señor, que
"... guiado por su
buen celo y deseoso del bien espiritual de las almas",
inició en 1706 la construcción de la capilla de Nuestra Señora
del Rosario. Con el correr de los años la obra fue
avanzando y diez años después, estaba casi concluida. [A.H.P.C.
Registro 1, tomo 107, f.121]

El 18 de septiembre de 1716, Domingo, Manuel, Esteban y Ana
López de Ayala propietarios del terreno donde se asentaba la
Capilla, hicieron formal donación a María Santísima del mismo.
[A.H.P.C.
Registro 1, tomo 107, f.121]
Todos los vecinos contribuyeron piadosamente a la realización de
la obra, quedando registrado el de Don Eustaquio Quinteros
"... mandas en dinero para la teja que há de comprar para dicha
Capilla ... y un par de candelabros de plata, grandes, para el
altar del Cristo de
la Capilla".
[Pablo
Cabrera 62:1931]
En 1718, falleció Casas y Cevallos y su viuda Doña María de la
Sierra, casada en segundas nupcias con Don Pedro de Usandivaras,
continuó la obra agregando la torre, el coro y dos ventanas,
una en el coro y la otra en la sacristía.
Con la celebración de misa solemne, fue librada al culto en el
año 1731, con la asistencia del cura del partido de Totoral,
maestro Don Francisco Venegas de Toledo, el R. P. Prior de Santo
Domingo Fray José Celis, del Teniente cura maestro Don Antonio
de Peralta, del maestro Don José de Peralta, otros dos frailes
dominicos y la feligresía de la comarca.
El 20 de octubre de 1743, es sepultado Don Pedro de Usandivaras
e Irriberri (1700-1743)
en la Capilla del Rosario, habiendo fallecido en su estancia de
Ischilín. [Archivo
Parroquial de Tulumba. Defunciones, pag. 50]
Seis años después el obispo Dr. Don Pedro Miguel de Argandoña
(1693-1775),
dividió el antiguo Curato del Totoral en dos; dando origen al de
Tulumba y al de Ischilín, estableciendo que la sede de éste
último, sería la Capilla del Rosario.
Doña María de la Sierra viuda de Usandivaras, al tomar
conocimiento de la determinación del Obispo, le solicitó el
patronato y mayordomía de la misma, para ella y sus
descendientes, afirmando que "... es pues dicha Capilla de
paredes de cal y canto y techumbre artesonado de bóveda con dos
puertas tachonadas de clavazón y aldabones de bronce amarillo,
tiene coro y sacristía correspondiente a la perfección de la
obra, la cual está tasada y apreciada más de trese mil pesos, de
parte del Padre Prímoli, jesuita arquitecto que fue del Colegio.
Llégasele por adornos una lámpara con treinta y tres marcos de
plata, catorce o 15 cuadros en que está expresa la vida de
la Virgen, ornamentos, vasos sagrados y otros adminículos para
la decencia del Santo Sacrificio de la misa y administración de
los
sacramentos. Y siendo todo esto costeado a expensas de mi
peculio, asistencia y trabajo personal, así mío como de mi
difunto esposo".
[A.H.P.C.
Pagarés. Patronato. División de Curatos 1641-1940. leg.30]
El 19 de julio de 1749, el Obispo Argandeña, hizo lugar a lo
solicitado, nombrándola "... por patrona de dicha capilla
para que se le guarden todos los privilegios y exenciones que el
derecho tiene señalado a los patrones de las iglesias y
declaramos que todos sus descendientes le sucedan y tengan
acción a dicho patronato". Agregando que "... nombramos a
esta parte y a los sucesores legítimos mayordomos y
superintendentes de dicha iglesia de Ischilín".
[A.H.P.C.
Pagarés. Patronato. División de Curatos 1641-1940. leg.30]

La Capilla en 1924
EL
PUEBLO

Decía Antonio Lascano González, allá por el año 1940, que
"... el
pueblo de Ischilín, situado en la encrucijada de las principales
vías de la conquista que lo fueron también, posteriormente, de
la organización nacional, ha sido testigo obligado de todo
cuanto ascendió o descendió por ellas durante cuatro centurias.
Su iglesia tiene quizás por ello, prestancia y colorido
patriarcal, y el caserío viejo que se agrupa a su diestra, en
torno al gigantesco algarrobo, varias veces secular, conserva
su sabor indescriptible de historia patria. En el hermetismo de
sus puertas y postigos, y en la soledad sigilosa de su plaza
desierta, parece perdurar la zozobra del malón y de la
montonera
...
produce la impresión de que en cualquier
instante pudiera surgir de algún zaguán la figura recia y
colorida de un capitán de capa y espada; de que esa tierra
pisoteada de la plaza, fuera la misma que dejó el ejército del
general Paz, la noche aquella en que lo acantonó en el pueblo,
apiñada la caballada exhausta bajo el algarrobo, para salir
presuroso hacia el sud por la mañana, en busca de las huestes
del gobernador Bedoya; de que estos caballos enjaezados,
agrupados en algún palenque, fueran los que aguardaban al
general Lamadrid, para seguir viaje al norte, después de
pernoctar con irreverente desenfado sobre los bancos de la
iglesia, a la sombra fresca de la nave".
[Antonio
Lascano González, 1941]

El tendido del ferrocarril al norte no pasó cerca de este
pueblo, por lo que quedó al margen del progreso comercial y
paralizado en el tiempo, conservando su antigua estructura. Allí
quedaron, a la izquierda del templo, el espacio de la plaza con
aljibe, el cuatricentenario algarrobo y en dos de sus cuadras
"... quartos de adobe y otros de paja embarrada para alojamiento de
las familias en las festividades anuales, especialmente en la de
la Patrona, Nuestra Señora del Rosario“.
[A.H.P.C.
Escribanía 2, legajo 100, exp. 18]
El paso del tiempo hizo mella en las construcciones existentes y
a principios de esta década, un vecino del lugar,
con gran esfuerzo, intervino en ellas para salvarlas de su
destrucción. La carencia de documentación respaldatoria no nos
permite discernir si se trata de una restauración o una puesta
escenográfica con fines turísticos.

El algarrobo (Avellaneda 181) fue declarado Lugar Histórico por
la Comisión Nacional de Museos, y de Monumentos y de Lugares
Históricos, según Decreto Nº 3110 del 28 de noviembre de 1983. (Acceda
aquí al respectivo Decreto)




Con nuestro debido agradecimiento consignamos que las anteriores
fotos aéreas han sido autorizadas, para su publicación, por Juan
Pablo Viola en su carácter de Editor General de
www.descubri.com.ar
Coordenadas:
Latitud: 30º 34’ 46,28" S
Longitud:
64º 21’ 53,91"
O
Altitud media: 894 m.s.n.m.

Fuentes de consulta:
-
FURLONG CARDIFF, Guillermo, S.J.,
Arquitectos Argentinos durante la dominación hispánica
- Editorial
Huarpes, S.A. - Buenos Aires, 1945.
-
GALLARDO, Rodolfo (Ver
Biografía); MOYANO ALIAGA, Alejandro; MALIK de TCHARA,
David,
Las Capillas de Córdoba
– Estudios de arte Argentino
-
Academia Nacional de Bellas Artes, 188.
-
LAZCANO GONZALEZ, Antonio,
Monumentos Históricos de Córdoba Colonial
-
S. de Amorrortu e hijos - Buenos Aires, 1941.
-
Revista
“Caras y Caretas”
- N°2032 del 11 de setiembre de 1937 -
Biblioteca Nacional de España.
-
CAMARASA, Jorge, "Nuevas historias secretas
de Córdoba" - 2014
-
Sub-Gerencia de Patrimonio Cultural
– Agencia Córdoba Cultura S.E.
-
CABRERA, Pablo: "Córdoba del Tucumán,
prehispánica y proto-hispánica". Editor Universidad
Nacional de Córdoba, 1931.
-
DOCUMENTOS DE ARTE ARGENTINO: "En los
senderos misionales de la arquitectura cordobesa".
Publicaciones de la Academia Nacional de Bellas Artes.
Buenos Aires, 1942.
-
SOBRON, Dalmacio H. S.J.: "Giovanni Andrea
Bianchi, un arquitecto italiano en los albores de la
arquitectura colonial argentina". Ediciones Corregidor.
Buenos Aires, 1997.

Foto
de 1934 - Archivo fotográfico Juan José Sanuy
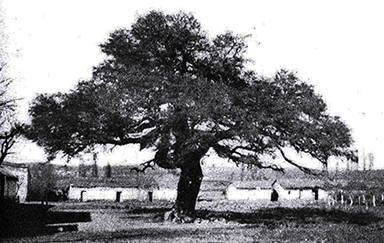
Foto de Revista
“Caras y Caretas”
- N°2032 del 11 de setiembre de 1937
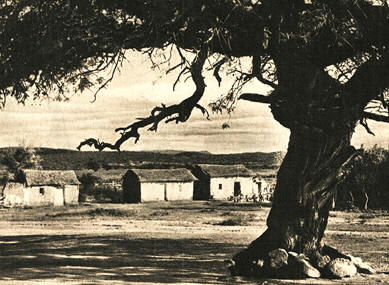
Foto de 1945 - La Prensa
|