|
SAN ISIDRO LABRADOR
En los comienzos
La región comprendida por la actual
Pedanía Libertad del Departamento San Justo, a fines del siglo XIX,
era una pequeña pampa silenciosa y abandonada. Fue ocupada por
los sanavirones, pueblo originario no belicoso y poco numeroso
que vivían en casas para varias familias, construidas con ramas,
paja y plumas; las que ocupaban, en forma prácticamente
ambulatoria, sujetos a la provisión del agua.
A partir de 1870, el único asentamiento era el Fortín Los
Morteros, que con una escasa guarnición de alrededor de cien
hombres al mando del comandante Dn. Mariano Pérez, trataba de
contener a los malones de indios abipones del grupo de los
guaycurúes, provenientes del Chaco y norte de Santa Fe. A la
hora de la radicación de los inmigrantes, a partir de década de
1880, el área estaba pacificada. La historia recuerda al último
cacique abipón que habitó la zona: Mariano Alaikyn, hombre muy
querido por su pueblo y muy temido por los españoles.
Por algunos abusos cometidos al amparo de Ley de Colonias de
1886, que legislaba sobre colonias fiscales y particulares,
estas extensiones todavía desoladas, fueron acaparadas por
terratenientes bonaerenses y cordobeses y por la empresa de
ferrocarril.
Se trataron de corregir las desviaciones con una nueva ley
sancionada por el presidente, José Figueroa Alcorta
(1869-1931) el 2 de octubre de 1896; pero, las ventajas y
franquicias que la ley concedía llegaban solamente a los
titulares de los dominios; más, en contraposición a lo que
habían prometido en las campañas publicitarias sobre
colonización en el exterior, nunca o casi nunca a los colonos.
Colonia Porteña
El gobierno nacional, en el año 1882 durante la primera presidencia
del Gral. Julio Argentino Roca (1880-1886), le vende al Sr.
Andrés Gorchs, ocho leguas cuadradas (21.598 ha) en el
Departamento San Justo.
En ese año, el Sr. Miguel Bancalari compra al mismo vendedor,
34.000 ha. Cuatro años después vende al contado, en la suma de
cuatro mil pesos moneda nacional, diez leguas cuadradas (26.998
ha) a la sociedad integrada por los Sres. Gutiérrez, Lavarello,
Seeber y Cia.
En febrero de 1888, se retira de este condominio el Sr. Seeber,
quedando los Sres. Lavarello y Gutiérrez con 20.000 ha.
Con antelación a esta fecha el Sr. Andrés Gorchs, en 1885,
decide poner a producir sus tierras que hasta el momento
permanecían vacuas, destinando cuatro leguas cuadradas en el
sector norte de sus campos para la creación de una estancia que
llamará "La Porteña".
Con la administración del Sr. Jaime Culler, y el empeño y
dedicación de los colonos contratados, el establecimiento
comenzó a florecer más rápido de lo esperado. Paulatinamente
estos campos fueron perdiendo el aspecto de desolación y
abandono; la ganadería pasa a ser la base de producción de la
estancia y comienza a conectarse con la civilización. Se
acercan algunos colonos con ánimo de arriendo o posibles
compras, aunque todavía dudando de la fertilidad de las tierras
de la zona.
En la necesidad de mejorar las razas de animales y mantenerlos
en rodeos controlables, se comienza a roturar la tierra y
sembrar pasturas. Rápidamente se comprobó la bondad de ese suelo
virgen; fue cuando sus propietarios decidieron entregar las
fracciones a colonos, para destinarla a la agricultura.
A cuatro mil pesos la legua cuadrada, comenzaron a venderse los
campos a colonos provenientes de la vecina provincia de Santa
Fe, casi todos italianos, la gran mayoría piamonteses.
El asentamiento de estos colonos en los campos de los Sres.
Gorchs y Lavarello hará surgir dos colonias con los nombres de
sus respectivos dueños. De la unión de ambas, surgirá la Colonia
Porteña.
Por la línea divisoria entre Colonia Lavarello al este y Pueblo
Gorch al oeste, se trazaron las vías del ferrocarril y el 14
de abril de 1891 se inauguró el servicio con los vagones
cargados de esperanza de un progreso seguro. Ese día, también,
se inauguró la Estación Porteña del ramal Gálvez – Morteros del
Ferrocarril Central Argentino. Es muy probable que el nombre de
la estación y del pueblo mismo, se deba a la influencia del Sr. Gorchs que donó a la empresa 3,5 ha de terreno, para el
asentamiento de la estación y playa de maniobras.
Dice Nora Danieli en su libro Orígenes de Porteña: "...
Inmediatamente se subdividió el terreno destinado para el pueblo
y en remates particulares se vendieron los solares para que en
ellos, haciéndose propietarios, edificaran, plantaran,
progresaran y civilizaran cuantos deseaban hacerlo por su propia
voluntad. En pocos meses se vendieron varias manzanas, se
construyeron hornos de ladrillos y poco a poco, se levantaron
edificios que se utilizaban para casas, negocios, verdulería,
panaderías, etc.”
“Algunos descendientes de las familias de colonos que llegaron
en esa época recuerdan el aspecto que ofrecía aquel pueblo que
surgía: seis o siete casas dispersas, calles delineadas,
edificios improvisados y una no muy clara diferencia entre la
zona rural y la urbana. Sin embargo, como al principio de la
colonización de estas tierras, el sacrificio y el afán de
progreso de los pobladores, cambiaría rápidamente esta
fisonomía.”

La Parroquia San Isidro Labrador
“... Muy previsores los propietarios de la Colonia, señalaron al
fin una cuadra ... para edificar en ella la Iglesia. Con
verdadera profusión repartiéronse planos del Pueblo en que se
distinguían particularmente el terreno y fachada del templo con
el fin llamativo de que haciéndose la Iglesia se asentaran y
establecieran los colonos, definitivamente se hicieran vecinos y
pobladores de la Colonia ...",
decía el Padre Luis Terzuolo en su libro.
Cuando los piamonteses llegaron a esta zona, al igual que en la
actividad agrícola, actualizarían en el campo religioso sus
prácticas ancestrales, en primer lugar lo referente al
cumplimiento del precepto dominical. Es por ello que una de las
necesidades más sentidas que estos inmigrantes experimentaron,
fue la falta de templos y de sacerdotes que no solo los
atendieran, sino y sobretodo, que los entendieran en su propia
lengua.
Algunos colonos, más pudientes, construyeron en sus campos
pequeños oratorios o capillas bajo la advocación de algún santo
patrono que seguramente traían de su tierra natal. Podían de
esta manera reunirse los domingos con otras familias, rezar en
comunidad, hacer novenas en épocas de calamidades o rogar para
obtener la anhelada prosperidad. Estas capillas eran construidas
sin dar cumplimiento a lo exigido por la autoridad Diocesana, no
obstante ello, el Obispado de Córdoba, trataba de apoyar las
buenas prácticas religiosas autorizando a los sacerdotes más
cercanos para que haciendo uso de altares portátiles radicaran
su parroquia por algunos días en estas
Capillas Chacareras. Si
bien, podían cumplirse con los preceptos religiosos, no era este
el espíritu religioso que animaba a los colonos, que concurrían
con gran entusiasmo, pero estos lugares, en las festividades
eran frecuentados por licoreros y fonderos que buscaban hacer su
negocio.
En los albores de 1893, surge la necesidad de contar con un
templo para todos, donde desarrollar las prácticas religiosas
con continuidad y adecuadamente; es cuando los colonos deciden
nombrar una Comisión Pro-templo, cuya finalidad sería la de
recaudar los fondos necesarios para hacer frente a la
construcción de la obra.
El Sr. Francisco Perusia, designado como presidente; Bautista Gilli como
vicepresidente, Antonio Galetto como tesorero y José Borghese en
el cargo de secretario, constituyeron la comisión que
rápidamente se puso a trabajar para conseguir su cometido.
Entre todos los vecinos convinieron en contribuir con $ 10,00
m/n por concesión los propietarios y con lo que pudieran
aportar comerciantes, arrendatarios y vecinos en general.
El 1º de octubre de 1893, festividad de Nuestra Señora del
Rosario, se colocó la piedra fundamental del templo, bendecida
por el Reverendo Presbítero Don Ambrossio Rainoldi, cura y
vicario de Plaza San Francisco. Actuaron como padrinos de la
ceremonia: el
Sr. José Lavarello y Sra.; Sra. Magdalena Gerlero de Bergero, Sr.
Camilo Bergero y Sra. Margarita Salinas de Culler.
Al colocar la piedra fundamental, "... se había
dedicado al Gran Santo Patrono del Colono, el Agricultor San
Isidro ..."
Dice el Padre Terzuolo:
“... No decayó un solo instante el entusiasmo de la Comisión y
pobladores para la iniciación y continuación de los trabajos de
acarreos y mano de obra. Tanto que los mismos colonos en los
días festivos con sus carros y animales, trasladaron el material
al pie de obra, que consistía en más de doscientos mil
ladrillos, donados por el
mismo que donó el terreno, Don José Lavarello y Gutiérrez ...”.
“Durante el año 1894 con satisfacción viose terminado el Templo,
que por muchos años debía quedar sin concluir, en cuanto a
cielorraso, piso, revoque y terminación de campanario ...”.
Mientras estaba en construcción se estableció la primera
comunicación con el Obispo
Fray Reginaldo Toro, O.P. (1839-1904), donde el Jefe Político
del Departamento, Sr. Jaime Cullen y la Comisión Pro-templo, le
manifestaban que deseaban “bendiga el templo pese a que no
está terminado” y le aseguraban que no tenían inconveniente
alguno para hacer la cesión de la propiedad del terreno y del
edifico a la Curia, cuando su Excelentísima Ilustrísima lo
creyera conveniente, siempre con obligación concluida.
En agosto de 1984, los vecinos hicieron una solicitada escrita
en italiano y con gran cantidad de firmas, manifestando al
Obispo: “... faltan muy pocos días para el de San Isidro,
Patrón del Templo a bendecirse y no pudiendo perderse tiempo
esperamos de su amabilidad que el día 8, 9 ó 10 de Septiembre
se hallara entre nosotros para bendecir el templo, de esta
localidad. Como se sabe que S.S.I. debe pasar para el pueblo
“Morteros” en uno de esos días, ruégole, en nombre de la
Comisión, designe cuál de los días precitados podrá venir a
esta ...”.
El 15 de mayo de 1895 con grandes fiestas, música y fuegos
artificiales, tributaron por primera vez sus homenajes al
titular de su iglesia, San Isidro Labrador. Fue la primera
procesión.
El aspecto que presentaba el templo construido, era semejante,
por su forma y tamaño a muchos galpones, que aún hoy, quedan en
campos de la zona, con sus gruesas paredes de 60 centímetros y
su techo de chapa a dos aguas.
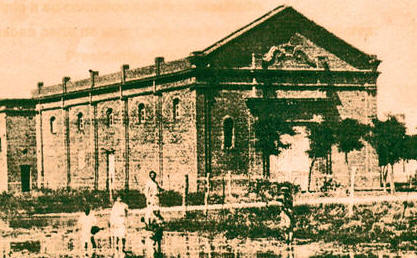

Hace una centuria, el 7 de abril de 1918, estando el Padre Luis
Terzuolo a cargo de la Parroquia, se inauguró el conjunto atrio
y campanario, que se antepuso a la construcción primigenia. Los
importantes festejos contaron con la presencia del Dr. Julio
Castro Borda (1873-1944) gobernador de la Provincia de Córdoba
(1917-1919), autoridades regionales y gran cantidad de vecinos
que asistieron a tan importante acontecimiento. Los actos
parroquiales fueron amenizados por la Banda de Música local que
había sido creada el año anterior.

El templo, hoy
Frente a la Plaza General Paz, en la esquina de las calles San
Martín y Camilo Bergero, con su fachada orientada al norte, se
levanta el templo de arquitectura ecléctica, que ha sido
sometido a varias modificaciones a lo largo de sus 120 años de
vida.
Es de una sola nave, rectangular con ábside en el testero;
mide 34,10 m de largo por un ancho de 12,10 m.

El piso de la nave se viste de mosaicos calcáreos estampados en dibujos geométricos con camino central y guarda perimetral. El
presbiterio que
esta sobre elevado, tiene comulgatorio y piso de mármol blanco,
al igual que el altar.

Algunos feligreses recuerdan con nostalgia aquel altar mayor que
donara la Sra. de Gutiérrez, merced a la gestión del italiano
Cura de Almas Presbítero don Alfonso María Mango. Uno de los
efectos no deseados del Concilio Vaticano II, fue el producido
por muchos párrocos, que por carecer de una formación académica
sobre patrimonio y con la sola intensión de adecuarse a los
nuevos lineamientos conciliares, desecharon piezas de alto valor
patrimonial: retablos, imágenes, artículos de culto.

El templo tiene techo de zinc a dos aguas y la estructura de
soporte, interiormente se oculta con un cielorraso con forma de
bóveda de cañón corrido con generatriz de arco rebajado,
construido con madera machihembrada.

Los muros laterales están ritmados por pilastras que,
interiormente, lucen con fuste
acanalado en dorado y pintado símil mármol con capitel
corintio. Generan cinco paños que contienen en el nivel superior
ventanas con arco rebajado que permiten un buen ingreso de
iluminación al recinto.




Una imposta, de manifiesta presencia, recorre los muros
laterales desde los pies hasta el presbiterio y sobre el muro
del coro alto. En forma inmediata y sobre ella, se inicia el
cielorraso abovedado.
El coro alto que está sobre la puerta cancel, a los pies de la
nave, y la escalera caracol de metal para acceder a él, son los
únicos elementos que se conservan de los primeros tiempos.
El 17 de octubre de 1988 se bendijo el Cristo del Altar Mayor,
importante obra del escultor local Roberto Rossina. En un tronco
de cedro de Misiones esculpió un Cristo macizo de 1,74 m. de
alto con 95 kgs. de peso, ubicado sobre una cruz que medía 6,50
m. de altura.


Al cuerpo original del templo se le adicionó, en los pies, un
románico pórtico tetrástilo, donde el arco central, en
correspondencia con el ingreso, es menor a los laterales.




La puerta de ingreso de dos hojas de madera de cedro lustrado,
esta coronada por un medallón con el lema DOM (Deo, Optimo y
Máximo) “... tienen [los fieles] impresas en sus mentes las
letras con que estaban adornadas las portadas de las iglesias de
sus pueblos ...”

Este nártex tiene techo plano y genera sobre la cubierta un
espacio accesible protegido por baranda con balaustres.
En el eje de simetría, en este nivel, nace la torre campanario
que se eleva 19 m de altura. Está resuelta en cuatro
estratos separados por cornisas. El primer tramo, con una
sección mayor que los otros dos, todos de planta cuadrada, tiene
una altura coincidente con la cúspide del hastial de la nave.
Cuenta con una abertura con arco de medio punto en cada cara
libre y está flaqueado por pilastras trabajadas como dovelas. El
segundo tramo tiene dos aberturas con arco de medio punto en
cada cara y el tercer tramo una por cara. Ambos tramos están
bordeados por pilastras acanaladas.

En el tramo superior, se desarrolla el chapitel piramidal que
sostiene el orbe y culmina con una cruz de hierro forjado. En la
base de la pirámide, se le antepone un tímpano de poco espesor
que contiene, en cada cara, un reloj.
El frontispicio, le imprime al templo un marcado sentido de
verticalidad, de esbeltez con buena base dada por el pórtico.
El conjunto fue construido por los hermanos Antonio y Anacleto
Mancioli, naturales de la Región de Las Marcas, centro de
Italia.
De los Curatos
En tiempos del Gobernador de Córdoba Don Mariano Fragueiro
(1858-1860) se dictó, el 1 de diciembre de 1859,
un decreto por el cual se dividió el Departamento del Río Segundo, que
había sido creado en 1598, a instancias del Obispo Fray Fernando
de Trejo y Sanabria, en dos secciones administrativas: la
primera, que conservó su nombre, y la segunda que recibió el de
San Justo.
De conformidad a lo dispuesto por la autoridad civil en ese
decreto, el Obispo Diocesano (1858-1873) de Córdoba del Tucumán,
Dr. José Vicente Ramírez de Arellano (1797-1873), procedió a la
división eclesiástica con arreglo a la administrativa
manteniendo las mismas denominaciones, por decreto del 21 de
julio de 1860.
Posteriormente se realizaron modificaciones a los límites de
ambos curatos. Así, el de San Justo también denominado de Villa
Concepción del Tío y de San Justo y Pastor originó las
Parroquias de Morteros y San Francisco (10/08/1892), de
Arroyito (13/02/1902), de Porteña (17/12/1910), de Las Varillas
(20/07/1912), de Vignaud (27/10/1921), de Balnearia
(04/12/1923), de San Bartolomé (16/02/1925), de Marull
(14/03/1934) y de Brinkmann (10/04/1958).
San Isidro Labrador de Porteña dependió del antiguo Curato de
Morteros hasta el
decreto emanado del Obispado de Córdoba:
“Nos, Fr. Zenón Bustos y Ferreyra, O.F.M. ..., por cuanto el
Curato San Bartolomé de Morteros, se encuentra recargado de
pueblos y de colonias que van cada día condensando el número de
habitantes, de manera que la acción de un solo cura resulta
insuficiente; en atención a los múltiples pedidos de los vecinos
y oído el parecer de nuestro V. C. Ecl. y del Sr. Cura de
Morteros, resolvemos dividir dicho Curato, formándose uno nuevo
que abrace las colonias Lavarello, Gorchs, Nueva Piamonte, Nueva
Udine, Palo Labrado, Valtelina y Porteña. El nuevo Curato
tendrá los límites en todos sus contornos de las colonias
mencionadas y será dedicado a San Isidro, designado por
Parroquia a la de Porteña.
Dado en el Palacio Episcopal, a 17 días de diciembre de 1910.
Frdo. Fr. Zenón Bustos y Ferreyra, Obispo de Córdoba."
En enero del año siguiente el Pbro. José Carole toma posesión
de la nueva parroquia en calidad de primer Cura Párroco.
Datos complementarios:
Coordenadas geográficas
Latitud 31º 00’ 53,92” Sur
Longitud 62º 03’ 42,94” Oeste.
Altitud: 105 msnm

Fuentes de consulta:
-
Archivo Arzobispado Córdoba
-
Diario Los Principios de Córdoba
-
DANIELE, Nora. Orígenes de Porteña 1892-1985 –
Edición Biblioteca Alfonsina Storni – Porteña, s.f.
-
AVEDANO Sergio O. – Crónica sobre Porteña y los Héroes
Silenciosos de la Pampa- Editorial “Brujas”. Córdoba,
2004.
-
EMILIANI, Jorge Roberto - El este cordobés, especialmente
el Departamento San Justo, en el siglo XIX. – Cuadernos
de Historia 32 – Junta Provincial de Historia de Córdoba,
1993.
-
GRUPO HISTORIA – Historia de Morteros, 1ª parte. –
Museo Regional Morteros- Morteros, 1978.
-
CENTRO MUNICIPAL DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ARCHIVO
HISTÓRICO DE MORTEROS – TEMAS de la VIDA de MORTEROS en
sus 100 AÑOS.- Editora Suarez- Córdoba, 1991.
-
AGRADECEMOS al Museo Municipal de Porteña, en la persona de su director René García, por la
valiosa información suministrada
y las atenciones recibidas.
|