|
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
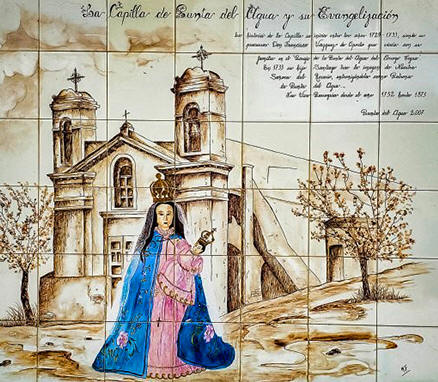
Capilla
de los Vázquez
|
"Tercamente se resiste a morir. Sus raíces tan
hondas en esa tierra del Departamento Tercero
Arriba, lo alimentan con los golpes de su savia
histórica. En la soledad pampeana, los primeros y
corajudos habitantes levantaron una endeble capilla,
movidos por su fe cristiana".
En su obra
"Historia de los pueblos de Córdoba",
Efraín U. Bischoff comienza de este modo su relato
sobre Punta del Agua; asegurando que, por primera
vez, ese
nombre se reconocía en el Censo del
Virreinato del Río de la Plata de 1778, apareciendo
en la Carpeta Nº3 entre los 10 lugares censados en
el Partido de Río Tercero e identificado como Cuartel de
Punta del Agua. |
La historia del tricentenario pueblo, Punta del Agua,
comienza en el siglo XVII. De hecho, en 1689, el Alférez Pedro
Ferreira de Aguiar recibe en Merced estas tierras que estaban
ocupadas por los naturales del lugar.
Recordemos aquí, las palabras de Nathan Wachtel: "Los
españoles confiscaban el agua, pero también la tierra; para los
indios la dominación colonial significa la desposesión de los
medios esenciales de producción. En principio, el proceso
resulta favorecido por el descenso demográfico y el aumento de
las tierras sin cultivar. Pero como los españoles buscan también
las mejores tierras, en definitiva, su ocupación acaba
implicando siempre la expulsión de los indios". [González
Rodríguez, 1990]
En 1708 es propietaria Dña. María Sosa, viuda de
Ferreira de Aguiar. Su hija María Ferreira Aguiar, el 26 de
abril de 1724 vende una porción de la Merced a Francisco Vázquez
de Oporto y Jara. La transferencia implicó un monto de "... 394 pesos",
y comprendía "... una legua de tierras, media de oriente a
poniente de la banda donde está su población y otra media a
dicho rumbo de la otra parte del arroyo que dicen Punta del
Agua". [A.H.P.C., E.1 -338-4]
Francisco Vázquez con su esposa Catalina Sosa y
sus hijos, crearon la "Estancia de los Vázquez", en el paraje
que luego se llamaría La Punta del Agua del Arroyo Tegua.
En 1733, se construye el primer oratorio, que
consistía en un rancho y una pieza con techo de paja. Fue su
fundador don Francisco Vázquez, padre de Santiago Vázquez de
Oporto, quien hizo reedificar la Capilla Nuestra Señora del
Rosario y es probable que haya traído de España la imagen de la
advocación de Nuestra Señora del Rosario destinada como Patrona
de la primer capilla. [AAC. Legajo 31.
Capellanías 1643-1884]
En 1735, se casó con Doña Rafaela Díaz
Albarracín quien fue la segunda en ejercer, después de Santiago
Vázquez, el Patronazgo de esta Capilla.
Descripción de la Capilla
"La Capilla u Oratorio de esta vice parroquia
era con techo de teja sobre cinco buenos tirantes incluso el del
Coro alto, con Púlpito y buena barandilla de madera torneada en
el pie del Presbiterio y Coro, con torres de cuatro frentes en
cuyo fondo se depositan los restos de los fieles difuntos; en
seguida el campanario. y sobre la bóveda de este remata con la
proporcionada linterna. Atrio y Pretil (andén descubierto que
hay delante de un templo) que sirve de Cementerio, con pared en
alto de más de dos varas, y Portada de Arco, todo de ladrillo en
cal, como el mojinete de la Capilla, y paredes exteriores de
las habitaciones de media agua en el costado del Sur y Norte, en
que por puerta exterior se comunica el Cancel (Armazón con que
se impide la entrada de los vientos y ruidos exteriores de la
iglesias) y cuarto del Cura con la sacristía, con techos de
igual construcción y material que el de la Capilla".
[El Adalid Trinitario, Hdo.
8-1-1938. Citado por Romano de Gestaudo en Civitatis Mariae,
2008]
Las dimensiones de dicha Capilla u Oratorio eran
de ocho varas de largo, por cinco de ancho.

Altar de la Vieja Capilla

Se dice
que existía un inventario en medio pliego de papel común mandado
a hacer y aprobado en la visita del Ilustrísimo Señor Doctor Don
José de Cevallos, "... que coxxise, como coxxia, en el que
daba consentimiento y fundamento para tenerla por tal Vice-
Parroquia, no obstante así, para su mayor fixmesa, como también
paxa evitax cualquier contxovexia".
En el
citado inventario se encuentra descripta toda la riqueza que
poseía el Oratorio para la necesidad de la asistencia espiritual
y de lo perteneciente a esta capilla, en mayo de 1740. Es
Original. [Documento Leg 180. Cuaderno 1º fs. 12 vta. Y 63 vta.
Archivo Ilda Susana Ugetto de Giraudo, citado por Romano de
Gestaudo en Civitatis Mariae, 2008]
La
capilla estaba debidamente alhajada y contaba con las siguientes
imágenes:
"Una
efigie de Nuestra Señora del Rosario, poco menos de tres cuartas
de alto (73cm) de madera, es una imagen de vestir titulada “La
Patrona”, por ser la primera a quien se le dio culto.
El
Niño Dios es también, una imagen de vestir de 25 cm de altura.
Otra
imagen, de la misma advocación llamada “La Peregrina” de hermosa
estatura, un poco más alta que la anterior con su Niño Dios.
Dos
nichos de madera proporcionados a las dos efigies que había de
Nuestra Señora del Rosario.
Cinco
coronas:
La primera,
con peso
de un marco y tres onzas (315,05 gramos)
La
segunda con peso de una y media onzas (141,75 gramos)
La
tercera con peso de cuarto y media onza (127,57)
La
cuarta con peso de una y media onza (145,52 gramos)
La
quinta con onza y cuarta (35,43 gramos). Todas de plata.
La
más pequeña "La Patrona", tenía una corona de plata cuyo peso
era de 215,05 gramos.
La
otra imagen llamada "La Peregrina" poseía dos coronas de plata y
las dos restantes una para cada Niño Dios.
Una
efigie de San Juan Bautista como de media vara de alto (43,3
cm).
Otra
de San Antonio de Padua, de poco más de una cuarta de vara".
[Romero de Gastaudo – Civitates Mariae]

El 18 de
septiembre de 1752 se presentó ante el Ilmo Sr. Obispo de
Córdoba del Tucumán (1745-1762), Pedro Miguel de Argandoña
(1693-1775), el Capitán Don Santiago Vázquez, para solicitar que
la capilla que, "... desde el tiempo de mis progenitores ..."
existía en su estancia, fuese reconocida como vice Parroquia.
Como
Vázquez no tenía en su poder el título correspondiente,
solicitaba al Obispo que le expidiera uno "... así pa su
maior firmesa, como también, pa evitar cualquier controversia”.
Aseguraba, además, que la Capilla dedicada a la Virgen del
Rosario funcionó como vice Parroquia; lo que estaba demostrado
por la eximición otorgada por el Obispo Joseph de Zevallos
(1731-1740) del pago de la composición de Cruzada.
Santiago
Vázquez sugirió, como aporte al caso, que se entrevistara a
antiguos curas de la parroquia; por ejemplo, al entonces
Maestrescuela del Obispado Antonio Suárez quien había servido
como cura en la Capilla. El Párroco Suárez le solicitó al Obispo
que permitiera que la Capilla funcionara como vice Parroquia, lo
haya sido o no en el pasado "... por ser Capilla muy
necessaria, por estar edificada en parage muy distante de la
parroquia, y rodeada de mucha feligresía, qu repetidas veses
clama por los S[an]tos Sacramentos, y además de esto, por
tener todos los aliños, y
aseos qu
requieren en una Iglesia bien alajada, los q tal ves aún la
parroquia no los tiene, y lo q es mas de notar, es, q en todo el
sobredicho Curato, no ay otra Capilla q lo pueda ser". [
AAC, 31, V.31, ff. 179v – 179v.]
El
Obispo Argandoña consideró los antecedentes aportados y otorgó
título de vice Parroquia y concedió el patronato de la Capilla,
con todos los privilegios, gracias espirituales y exenciones
temporales correspondientes, a Santiago Vázquez y a su hermano
Bartolomé, y tras la muerte de ellos, a sus descendientes
"... en atención a la emulable aplicación del Capn. Santiago
Basquez, y su exemplar familia en haber construido, adornado y
costeado dicha Capilla, y sus Ornamentos de sus propias expensas
y caudal". [AAC, 31, V.31, ff. 179v. – 179v.]
En el
título, el Obispo afirma que la Capilla estaba a punto de ser
"... estrenada" y en una referencia al margen se hace
alusión a la "... nueba capilla de Punta del Agua".
Santiago y Bartolomé reedificaron el templo en ese año 1752.

Obispo Pedro Miguel de Argandoña
La
designación
de vice Parroquia fue confirmada por el Gobernador del Tucumán
(1749-1754), con residencia en Salta, Juan Victorino Martínez de
Tineo y Torres (1720-1785), el 15 de noviembre del mismo año. En
su resolución, autorizaba al suplicante a "... lebantar y
perfeccionar ..." el templo. Además, ordenaba a "...
rodear la capilla de una fortificación para que en caso de
ymbas[ió]n reconoxiendose dentro del fuerte todos los
Pobladores circunvezinos se defiendan y embarazen que la
Iglesia de Dios sea profanada por los enemigos infieles". [AAC,
31, V31. 22-08-1774].
Roberto
Di Stefano, en su trabajo sobre la "Expropiación del
Patronato Laico de Punta del Agua", describe que "... en
1753, la Capilla tenía un coro alto, sacristía, su torre con un
[h]arnero para depositar los huesos de los difuntos y los
suficientes vasos sagrados, ornamentos y útiles como para que el
obispo agradeciera a los patronos porque a sus espensas, y
devota aplicazión se deben no solo, el costo del material de la
obra, mas asimismo todos los adornos, y ornamentos que en ella
se allan. Es posible que haya habido una segunda reedificación
en los primeros años de la década de 1770, porque en 1774 el
cura fray Isidoro Anselmi, notificó al provisor que la iglesia
ya 'está concluyda' y es improbable que las obras se hayan
extendido a los largo de 22 años". [ACC, 31, V31, s/f.
22-08-1774]
Convertida en vice Parroquia, el templo podría ofrecer a todos
los vecinos del paraje los mismos servicios que la sede del
Curato, con lo que los libraba de tener que trasladarse a Río
Tercero para "desobligarse" en el período de Pascua.
En 1778,
los feligreses eran 138; de los cuales, "... catorce
españoles casados, ocho naturales libres y tres de esclavos;
diez y seis adultos españoles; Adultos Naturales: libres veinte
y cuatro; y veinte Adultos esclavos; diez y nueve Párvulos
españoles, veinte y tres Párvulos libres y ocho párvulos
esclavos".

Al frente, Capilla de Vázquez; detrás, la actual
Nuestra Señora del Rosario

Los
viajeros por la Posta
Arturo J. Vázquez Avila en su estudio "Capilla de los
Vázquez"
describe que "... hacia el año 1748 comenzaron a aparecer las primeras postas a lo
largo de los caminos reales al Alto Perú y a Chile, al principio
en forma precaria, y más adelante reguladas mediante un decreto
real del virrey Juan José Vértiz de 1782. El Camino Real a Chile
tenía 16 postas en su tramo cordobés. Una de ellas era Punta del
Agua, la cual fue declarada posta oficial de la Carrera de
Buenos Aires a Chile el 8 de marzo de 1779. El primer Maestro de
Posta fue José Roque Vásquez y Garay, sobrino de don Santiago".
Walter B. L. Bose en su "Córdoba, centro de
comunicaciones Postales en las Provincias del Río de La
Plata"
se ocupa de ampliar consignando que la responsabilidad y
administración recayó, el 9 de mayo de 1805, en su sobrino Don
José Ramón Vázquez. Y en 1826, el autor asegura que era atendida
por "... un viejo negro".
Particularmente en el siglo XIX, movidos por las más dispares
razones, llegaron a estas tierras muchos viajeros de distintas
nacionalidades y profesiones. Son los que dejaron testimonios
escritos de sus aventuras por el Nuevo Mundo. Esas obras constituyen un repertorio permanente donde buscar el detalle muchas
veces complementario y otras, sencillamente curioso de las
condiciones de vida, las modalidades y los hábitos de nuestros
antepasados. Sus actividades pudieron estar orientadas hacia la
investigación científica, la diplomacia o el comercio; también
se trató de militares, hacendados, aventureros, piratas, cuando
no aficionados a las cosas nuevas y exóticas.
El comandante de Frontera y
de Armas del Partido de Cuyo, Don Joseph Francisco de Amigorena,
al llegar a Mendoza, procedente de la ciudad de Buenos Aires,
con fecha 6 de febrero de 1787, redacta el informe
"Descripción de los
Caminos, Pueblos, Lugares, que hay de Buenos Aires a la de
Mendoza, en el mismo Reyno".
El autor asegura que su
texto es una
"... relacion esacta de todos los Parages en que hay Población ó
Casas, con las leguas de distancia de unos a otros Poblados
distinción del parage donde hay Posta, Río de buena o mala agua,
Pozos, arroyos, Lagunas, etc. Explicación de los Parages donde
se separan y reúnen los Caminos con un computo del numero de
vecinos que havita en ellos, y sus inmediaciones, quales viven
de la cria de Ganados, y quales de las Sementeras, con otras
noticias que contribuyen a formar una idea caval de el actual
estado de los Paises comprehendidos entre el Rio de la Plata y
la Cordillera de Chile esto es de los inmediatos a los mismos
Caminos que aquí se descriven".
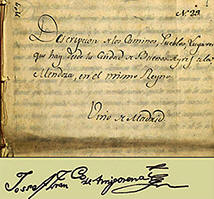
En lo que a la Posta de
Punta del Agua se refiere así como los tramos previos y
posteriores a la misma, son descriptos con cuidadoso detalle:
"A la Posta de la Cañada
(se pagan 6 leguas): Pierdese de vista el Rio 3º y a las tres leguas se pasa un Arroyo de buena agua
permanente; aquí seve á la parte del Sur una Casa con su
Arboleda; es Puesto de la Estancia que por aquí tiene un Lazo.
Hay buena Majada de Ovejas, mucho Ganado, Bacuno, Cavallada,
Yeguada y Mulada, que venden para el Perú. Poco más al sur sobre
el mismo Arroyo esta la Estancia de Cabral, tiene mas de 16
personas de familia y gran provisión de Ganado Bacuno, Lanar,
Cavallada y Mulada, de que hace sus ventas por Salta y Mendoza. La Posta se compone de
un Cuarto con una Estaca de Tronco sin foso, inmediato un
Aposento para Correos y Pasageros, todo a la orilla de un Arroyo
permanente. El Mro. de Posta que es un Hacendado rico de estos
Pagos tiene su Casa sobre el Rio 3º. Y aquí solo mantiene unos
criados que sirven de Postillones y despachan a los Correos. En
esta Estancia hay gran número de animales como Bacas, Caballos,
Yeguas, y Mulas de que hacen comercio para el Peru".
"A la Punta del Agua (se
pagan 6 leguas): Tres leguas y media de
la Posta se atraviesa un Bosque de mas de una de ancho. Dentro
de él hay dos Ranchos con sus Puestos que tienen los dueños de
estas tierras. Hay dos o tres Lagunas de agua llovediza que
suele conservarse años enteros como no haya mucha seca. Sobre el arroyo de tegua
(que ya por aquí trae poca agua) está la Posta propia de Dn.
Roque Bazquez. La Casa cubierta de teja, y con su espacioso
corredor es muy decente aunque no tiene defensa; inmediata esta
la Capilla que también es muy regular, y tres casas, de las quales una tiene su fuerte estacada aunque sin foso. Viven en la
Población mas de 40 Personas; y Dn. Roque tiene mucha porción de
ganado especialmente Bacuno".
"A la Posta de Sta.
Barbara (se pagan 6 leguas): Caminanse por la orilla
del citado Arroyo de Tegua. A las quatro leguas se encuentra el
Puerto de san Javier que és del mismo Dn. Roque Vazquez, se
compone de tres ó quatro Ranchitos en que viven 16 á 20
personas. La Posta es un Rancho
sin ninguna defensa, pero tiene buenos Cavallos; y asi en ella
como en otros dos Ranchos inmediatos habrá 16 personas, que
viven de la Cria de sus cortas porciones de Animales".
|
Si su interés es acceder al relato
específico que abarca el trayecto transitado por Don
Joseph Francisco de Amigorena dentro del
territorio cordobés,
haga click aquí.
Por el contrario, si su deseo es tomar
contacto con la integralidad del documento y por ende,
de todo el viaje,
haga click aquí. |
Entre
los primeros que dejaron testimonio de Punta del Agua, podemos
citar a Thaddaeus Peregrinus Xaverius Haenke (1761-1816); se
trata del naturalistas que
participó en la "Expedición Malaspina", primera gran
experiencia científica organizada por los reyes Carlos III y IV a
sus colonias en América, entre los años 1789 y 1794. Para tal
empresa, fue designado como "Físico botánico comisionado por su Majestad Católica".
Haenke
anotó, en su diario de ruta, que "... el
9
[de
febrero de 1794] muy de madrugada continuamos nuestro camino
por llanuras interminables hasta perderse de vista, y a las
cuatro leguas llegamos a la Punta del Agua en donde está la
posta, una capilla y tres vecinos, situada en la llanura más
nivelada que se encuentra en todo el camino desde Mendoza,
rodeada de una empalizada bien conservada para frutales y
granos de todo género, pero falta el agua, porque el arroyo de
Tegua, que dista siete leguas y antes fertilizaba estos campos,
se pierde a una cierta distancia y en su lugar se ven precisados
los vecinos a valerse de algunos pozos providenciales que
podrían dar agua como a 200 cabezas de ganado, estando prohibido
a los pasajeros darla a sus caballerías sin expresa licencia.
Esta falta de agua es tan considerable que hay jornadas en donde
se camina de seis y siete y más leguas, sin encontrarla
absolutamente para caballería de paso, mucho menos para el
crecido número de ganado de toda clase que pasta por los campos,
y que tiene por esta causa que caminar diariamente distancias
crecidas, para buscar aquel artículo principal de la
subsistencia. La precisión en que nos ponía la diligencia de
nuestro viaje de ver amanecer diariamente y aún de correr
todavía, algunas horas después de puesto el sol, las llanuras
interminables de las pampas que a manera del dilatado océano un
horizonte hermoso y despejado bajo un cielo de los más
despejados y serenos, y el deseo de sacar algún partido del
tiempo nos hacen observar en varias ocasiones la duración del
crepúsculo y calcular la depresión del sol cuando apuntaba o se
confundía con el horizonte de luz crepuscular".
Después de dar una serie de datos de mediciones
de latitud y valores del tiempo, continúa con la descripción del
territorio, ahora en dirección a la posta Cañada de Luca
apuntando que "... desde la Punta del Agua sigue camino llano
por espacio de tres leguas entre bosques de arbolitos espesos de
diversas especies de mimosas, y algún trecho después de pasado
el bosque se encuentra una laguna que parece dispuesta por la
naturaleza para que las bestias que han carecido de agua en la
jornada anterior hallen aquí abundancia con que apaciguar la
sed. Es tanto el ganado de toda clase que concurre allí a beber
que es casi imposible enumerarlo".
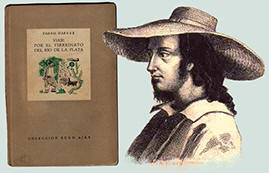
Tadeo Haenke y su libro
"Viaje por el
Virreinato del Río de la Plata"
También en el siglo XVIII, Sebastián de Undino y
Gastelú, Capitán del Regimiento de Voluntarios de Caballería de
Milicias Diciplinadas de la ciudad de Mendoza, en su viaje de
retorno a Buenos Aires, por el camino de las postas en 1799 y
después de aclarar que entre la Posta de Santa Bárbara y la de
Punta de Agua distan 6 leguas, describe que "... en toda esta distancia que se compone de un
suelo muy llano y pelado solo se ven algunos algarrobos y
chañares cuando el camino se arrima al arroyo. La casa de la
posta fue en otro tiempo la más bien construida de toda la
carrera, pero en el día se va acercando a su ruina por no
repararse. Con todo conserva la mayor parte de sus piezas
construidas de ladrillo, con buena techumbre, puertas y
espacioso corredor. Inmediata se halla una capilla en buen
estado y una casa defendida por una fuerte estacada. No falta
que comer y a veces se encuentra pan. Esta estancia fue de los
ex jesuitas, y se llama de la Punta de Agua, porque hasta aquí
suele alcanzar la del arroyo de Tegua, bien que en años secos se
queda mucho más arriba".
Siguiendo su ruta hacia la Cañada de Lucas y
"... caminada media legua éntrase en un monte de
grandes algarrobos y chañares que tendrá como dos leguas de
travesía, es muy hermoso y hay sus lagunas a trechos que recogen
agua cuando llueve, luego se sale a campo limpio".
Ya en el siglo XIX, el banquero, filántropo y
viajero inglés de ascendencia suiza Peter Schmidtmeyer
(1772-1829) describe en su obra "Viaje a Chile a través de los
Andes" de 1820 que "... después de dejar Fraile Muerto y de viajar
otras setenta millas desde allí, llegamos a Punta de Agua, otra
pequeña aldea con una capilla, cuya casa de posta está en un
lugar retirado y consiste, como en muchos otros, en una pequeña
vivienda, que más parece rancho que casa, pero que tiene cerca
unas ruinas que indican la existencia anterior de un buen
edificio y que ahora sirve para cocinar y hacer funcionar allí
un telar. Al entrar en este rancho, nos impresionó el
porte de la esposa del maestro de posta, que no era solamente el
de una dama, sino de una gran señora de buen tono. Tenía una
silueta alta y elegante, bellos ojos y un semblante delicado,
con restos de una gran belleza. Más tarde se nos dijo que estos
atributos pertenecen a muchas de las mujeres de Córdoba, donde
ella había nacido. En verdad ya habíamos visto, entre el sexo
femenino del camino, una buena silueta, con bellos ojos y
rasgos, hermosos dientes, asomándose por entre la mugre de un
rancho, como si la naturaleza no permitiera que su obra más
bella permaneciera oculta bajo un vestido rústico y desaliñado;
un cabello desgreñado y un desaseo general. Pero aquí, pasamos
repentinamente de la vista a la belleza rústica a formas
elegantes y una apariencia que podría haber adornado un salón
europeo. Aquí vimos el algarrobo y las cochinillas con sus matas
cerca de la casa, cuyos dueños las amasaban en forma de torta
para teñir. Hacen ponchos y otros artículos para vestidos y
tapicería principalmente carpetas, que son muy parecidas a las
ricas alfombras inglesas y se usan para sentarse o acostarse en
ellas".
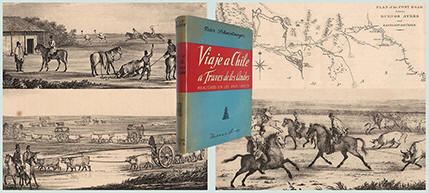
"Viaje a Chile a través de los Andes"
de Peter Schmidtmeyer con litografías de Agostino
Aglio
Al año siguiente, el ex Embajador británico en
Río de Janeiro Alexander Caldcleugh
(1795-1858) viajó por
el sur de Córdoba en la convulsionada época de las autonomías
provinciales.
El 4 de marzo de 1821, después de pasar una mala noche de truenos y
relámpagos en Cañada de Lucas, anotó en lo que será "Viajes
por América del Sur", que "... todo mejoró, la gente muy
honrada e industriosa, en la casa tejían mantas y fabricaban
jabón casero; también extraen el álcali de una planta que abunda
mucho en las cercanías; la quinoa o quimoa y también ataco; esta
planta tiene una flor amarilla y la queman cuando está verde,
obteniendo considerable provecho. Hasta Punta de Agua hicimos seis leguas
que, según mi baquiano, eran más de ocho, pasamos la cañada por
terrenos muy bajos encontrando montes de mimosas de escasa
vegetación. Cruzamos una arria de mulas procedente de San Juan
que conducía vinos para Buenos Aires y supimos por los arrieros
que los indios estaban a cierta distancia en dirección sur.
Atravesamos unos malezales cubiertos de flores muy fragantes y
llegamos a Punta de Agua en mejores condiciones. El agua era la
mejor que habíamos encontrado desde hacía tres días. El dueño de
casa era un hombre bien educado; nos sentamos a la mesa con la
familia y se nos sirvió carne asada y caldo. Aquí determiné
cambiar de régimen de vida y comer a mediodía como por la noche.
La yerba mate me había resultado muy tonificante y consumía
tanta como mi baqueano. Hay en este lugar una iglesia, pero no
se practica el culto por no tener cura".
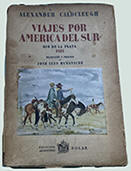
Alexander Caldcleugh y su libro
"Viajes por América del Sur"
El viajero inglés Robert Proctor, comienza
el Capítulo I de su libro "Narraciones del Viaje por la
Cordillera de los Andes" informándonos que, "... el 8 de
diciembre de 1822, nos embarcamos en Gravessend a bordo del
Bergantín Cherub cargando 206 toneladas de mercaderías para
Buenos Aires".
El 20 de marzo de 1823, junto a su esposa, un niño, dos sirvientas y un
criado, parte hacia la lejana Lima en el Perú en un carretón
para las mujeres y una carretilla para los equipajes; forman parte de la expedición el correo y
varios peones.
Extraemos de su relato que "... esta tarde cruzamos una región boscosa,
antes incendiada en muchas millas, y los
troncos negros de los árboles hacían efecto muy fúnebre.
Después de la jornada más larga desde que dejamos Buenos Aires,
es decir setenta millas, llegamos a Punta de Agua [29 de
marzo de 1823], donde conseguimos buen hospedaje en lo
tocante a provisiones, pero nos vimos obligados a colgar una
frazada por falta de puerta en el cuarto. Como tenía los dientes
casi arrancados por los asados de capón flaco, comida que
parecía estirar cuerdas de guitarra que masticar carne, resolví
probar el hervido, una especie de caldo o sopa.
El país, el 30 y especialmente el 31,
presentaba aspecto muy salvaje y se levantaban por todo, cerros
rugosos con poquísimo verdor. A lo lejos veíamos la lista azul
de la Sierra de Córdoba".
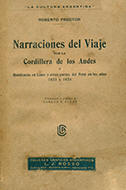
Robert Proctor y su libro "Narraciones del Viaje por la
Cordillera de los Andes"
John Miers (1789-1879) era un londinense que amaba las
flores, longevo, apasionado botánico, prolijísimo dibujante,
observador sagaz y de una probidad científica sin
claudicaciones. En 1824, pasó por Punta de Agua y lo plasmó en
uno de los capítulos titulado "De Buenos Aires a Mendoza por el
camino de las postas". Del mismo extraemos que "... la posta de Punta de Agua se encuentra a
seis leguas de Cañada de Lucas; está situada en las afueras de
un pueblito, que se distingue de lejos por las torres de la
iglesia. El maestro de posta es un mezquino que, en vez de
satisfacer las necesidades del viajero, le prodiga su molesta
garrulidad y pomposidad; porque, si bien no es un viejo español,
tiene por lo menos alguna sangre europea en las venas lo que
eleva su autoimportancia varios grados por encima de los
nativos. Su rancho es miserable, mugriento, y los caballos que
provee de lo peor que darse pueda".
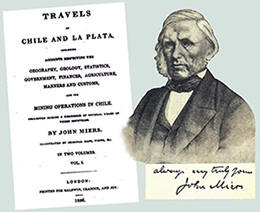
John Miers y su libro "Travels in Chile and La
Plata"
A
comienzo del año 1824, pasó por Punta del Agua la "Misión Muzi".
Fue José Ignacio Cienfuegos Arteaga (1762-1845) clérigo
domínico, Obispo de Concepción quien, en nombre del Gobierno,
solicitó a la Santa Sede, que nombrase un representante político
para Chile. El Sumo Pontífice Pío VII, nombró en 1822 a Monseñor
Juan Muzi como Vicario Apostólico de Chile y como compañero de
la Misión al canónico D. Juan María de los Condes de Mastai. La
extensa crónica de la Primera Misión Pontificia a Hispano
América fue escrita por el secretario de la misma, Abate
Giuseppe Sallusti y publicada con el nombre de "Misión
Apostólica de Juan Muzi en el Estado de Chile".
Lo singular es
que Giovanni María Mastai Ferretti (1792-1878), veintidós años
después de su paso por el lugar sería
consagrado, el 16 de junio de 1846, como Papa Pio IX desarrollando el pontificado más
largo de la historia.
En la "Breve Relación del viaje a Chile hecho
por el canónico Juan María Mastai Ferreti de Sinigaglia", tomamos la cita
referida a la zona que nos ocupa: "...
por la mañana del 25
[enero de 1824], día domingo, celebré misa
[en la posta de Arroyo San José] y se partió para Punta
de Agua, conjunto de 4 ó 5 chozas y posta, 32 leguas distante de
Córdoba y 11 de San José, de donde habíamos partido. Nos dijo la
mujer del maestro de posta que aquí se contaba la mitad del
camino de Buenos Aires a Mendoza. Muchas cosas, dijo, pues
[era] bastante habladora y tan curiosa que pretendía leer un
pliego que había [sido] dirigido a San José, o por mejor
decir, al Fraile Muerto, cuyo Párroco lo había expedido a San
José, de parte del Gobernador del Obispado y del Cabildo
[Eclesiástico] de Córdoba. En este [pliego o carta] se
felicita a Monseñor por su llegada, se expresan los mas bellos
sentimientos de adhesión a la Sede Apostólica y se daban a
Monseñor las facultades ...".
En una observación, aclara Sallusti, que no se
detuvieron en la siguiente posta de Cañada de Lucas, por
haberla encontrado "... muy mala e incapaz de habitación para
todos. El maestro de posta en Punta del Agua era un hermano del
señor canónico Vázquez, provisor y Vicario Capitular de Córdoba,
por lo cual fueron muy bien atendidos". Por la tarde, y después de recorrer 9 leguas
llegaron a la posta de Santa Bárbara.
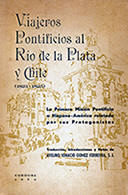
Un par de meses después, el 20 de marzo de 1824, el
político, historiador y viajero norteamericano Samuel Greene
Arnold
(1821-1880) pasó por la Provincia de Córdoba y en su libro "Viaje por
América del Sur", dejó descriptas las mujeres y las costumbres
musicales de estas tierras: "... partimos a las 7 y ½ y llegamos a la
primera posta [Punta del Agua] a
4 leguas; a las 9, cruzando un territorio muy bonito, cubierto
de bellas mimosas, que parecían acacias con espinas y otras
muchas variedades. La posta tiene una linda arboleda, llena de
grandes bandadas de loros, cotorreando a todo lo que dan, y al
revolotear, presentan un aspecto brillante cuando volvían sus
espaldas al sol. Desayunamos en el coche con armadillo asado
frío que, sin el caparazón, se parece al pato asado y no se
diferencia mucho en el sabor. Comimos un casal con pan y
sandías, un alimento de primer orden en las pampas. Nos dieron
melones y manzanas silvestres y también nos acompaña una joven
muy bonita con quien mantuve una larga conversación. Recuerdo, que
es un verdadero picaflor, como lo llaman aquí; tocó la guitarra
y la cortejó animadamente durante 2 horas; luego partimos a las
11".

Samuel Greene Arnold y su libro
"Viaje por América del Sur"
Actual Capilla de Punta del Agua
Elba Andrea Romano de Gastaudo en su trabajo
"Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Punta del Agua”
para "Civitatis Mariae" dice que, en 1921, el Vicario
Capitular de la Arquidiócesis de Córdoba Obispo José Anselmo
Luque visitó la Capilla y fue entonces cuando recomendó a
la feligresía la conveniencia de la edificación de un nuevo
templo que fuese más amplio que el existente, sugiriendo que
arbitraran los medios para reunir los fondos necesarios para
poder encarar la construcción.
La población aceptó el reto y con mucho
sacrificio, a lo largo de siete años, lograron reunir un monto
de dinero como para comenzar la obra.
El proyecto fue realizado por el constructor Sr.
Juan Rosig, residente en Buenos Aires. Los planos fueron
aprobados por la Curia Diocesana en octubre de 1928.
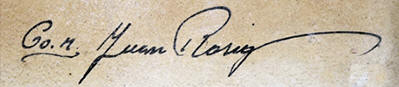
El día 14 del mismo mes y año, se colocó la
piedra fundamental, dando así comienzo a la obra, en la que se
trabajará a lo largo de un año, al cabo del cual, deben
suspenderse los trabajos por falta de fondos.
El 1 de junio de 1935, el arzobispo de Córdoba
Monseñor Dr. Fermín Emilio Lafitte (1888-1959), visitó la obra,
asombrándose de sus dimensiones y del avance de la misma.
Exhortó a los presentes a redoblar esfuerzos para continuar con
los trabajos y ponerla en funciones.
Se formó una comisión de hombres, con el Párroco
Francisco de Santa Inés al frente, y organizaron una gran
colecta para poder recaudar más dinero para continuar con la
construcción.
Logrado ésto, se contrató al Sr. Alberto
Arzubialde como constructor de la obra. Las tareas se reanudaron
el 14 de junio de 1937 continuándose hasta la terminación del
templo dejándolo en condiciones para su inauguración.
Para las Fiestas Patronales del 6 de noviembre
de 1937, Monseñor Fermín Lafitte presidió el acto de
inauguración impartiendo la bendición al nuevo Templo Nuestra
Señora del Rosario de Punta del Agua.


Su arquitectura
El templo está ubicado en calle Padre Francisco
Askúnaga, en el corazón de la manzana y frente a la plaza San
Martín. Su frente, con orientación este-sureste, está a 33 m de
la línea municipal precedido por un espacioso jardín que oficia
de atrio.

La fachada principal es de carácter vertical,
resuelta en tres estratos. Cuatro pilastras lisas se desarrollan
desde piso hasta el nivel de culminación de fachada.
En el paño horizontal inferior se destacan tres
vanos ojivales, entre pilastras, siendo el central el menos
apuntado y con mayor ancho, jerarquizando el ingreso.
Una cornisa horizontal de bordes rectos, que se
extiende hasta el primer tramo de las fachadas laterales, separa
del paño medio, donde se plasmaron tres grandes ventanales
góticos que, a la hora de la ejecución, los vidrios seguramente
tonalizados, se reemplazaron por mampostería revocada,
obteniendo un resultado distinto al concebido.

En el paño superior asentado en una cornisa
igual a la anterior, que va a estar presente en toda la longitud
de las fachadas laterales, están los faldones que ocultan las
pendientes de los techos y en el eje de simetría, se improvisó
una espadaña con dos campanas, culminado en una gran cruz de
hormigón.
El proyecto del constructor Juan Rosij,
contemplaba la ejecución de una torre campanario con chapitel de
estilo gótico que llegaba a los 55 m de altura, verdadera
culminación visual del templo y símbolo de su acercamiento a
Dios. Por razones económicas no se pudo concretar.
Las fachadas laterales, donde el ladrillo quedó
a la vista, se presentan como un volumen horizontal desarrollado
en siete paños marcados por seis contrafuertes, encargados de
absorber los empujes de las bóvedas. En el nivel superior, bajo
la descarga de las aguas del techo, recorre toda la fachada una
cornisa que en los contrafuertes adopta una forma angular. En el centro de cada paño, salvo en
el anterior y
el posterior, en un nivel medio superior, se encuentran las
ventanas ojivales.


A la altura del testero, se observa el volumen
de las sacristías de menor altura que la nave, y sobre él, parte
del ábside y la bóveda de horno, ambas revocadas.
En la fachada posterior, un volumen horizontal
correspondiente a las sacristías tiene enclavado en su eje de
simetría, el volumen del camarín de la Virgen, revocado y blanco
sobre fondo de ladrillos a la vista. En un plano posterior,
parte del ábside con su correspondiente bóveda. Mas atrás, el
perfil de la nave con su ático culminando en cruz de hormigón.




Se ingresa al templo pasando por el nártex de
3,80 m de profundidad, cuyos muros registran arcos ojivales
ciegos, conteniendo el central la puerta batiente doble de
madera por la cual se accede primero, al soto coro y luego a la
magnífica nave única, de planta rectangular con ábside en el
testero., cuyas medidas son 31,20 m de largo y 10,10 m de ancho.


A los pies de la nave, del lado del evangelio,
una empinada escalera permite el acceso al coro alto el cual, a
través de tres vanos ojivales esta unido al ambiente, de uso
indefinido, generado sobre el nártex. Una ventana rectangular en
el muro de fachada, permite ingreso de iluminación al sector.
Los muros laterales están ritmados en cinco
tramos por columnas lisas de sección circular con basa y capitel
simplificado, capaz de contener los nervios que a él llegan.
Punto de gran atención es la bóveda de crucería
gótica que cubre la nave, compuesta de arcos ojivales que se
cruzan diagonalmente, arcos formeros entre tramos y los
perpiaños en muros, constituyendo el esqueleto de soporte de los
plementos que cierran la bóveda. Las claves están a una altura
de 15,37 m del solado que es de mosaicos calcáreos.
Las bóvedas están protegidas con estructura de
cabreadas y cubierta de chapa de zinc a dos aguas.
Los muros están tratados con almohadillado
corrido, y en cada tramo contienen las ventanas ojivales con
vidrios fijos de colores que dan al recinto una
tonalidad muy cálida.




Un desnivel de dos escalones y el comulgatorio
de mármol blanco, delimitan el presbiterio, de 6,07 m de
profundidad, donde se aloja el altar de líneas muy simples con
su Sagrario y Custodia. Flanqueado del lado del evangelio por la
imagen de la Virgen del Rosario, armoniosamente alhajada y del
lado de la epístola, dentro de una hermosa hornacina la antigua
imagen de la Virgen del Rosario “La Patrona”, proveniente de la
Capilla de los Vázquez.

Sendas escaleras adosadas al ábside conducen al
colorido Camarín de la Virgen con el Niño, protegida por la
trilogía Padre, Hijo y Espíritu Santo. De ambos lados del Presbiterio se accede a la
sacristía y contra sacristía de generosas dimensiones que se
encuentran vinculadas por un paso detrás del ábside y debajo del
Camarín de la Virgen.
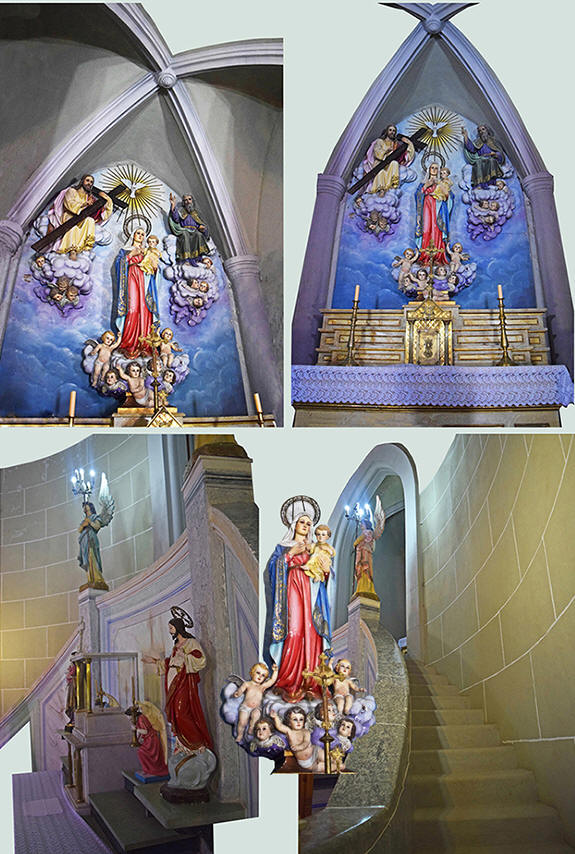
El nuevo templo se terminó de construir hasta
donde los recursos lo permitieron, se habilitó y fue entonces,
cuando en la vieja y querida Capilla de los Vázquez, comenzó el
proceso de demolición.
Aún se preguntan en el pueblo: ¿Por qué la
demolieron? ¿Quién dio la orden de demolición? ¿No pensaron en
el valor patrimonial de ese bien?
Permítasenos ensayar una respuesta, en base a
las imágenes disponibles:
El “certificado de defunción” fue firmado
por varios actores:
-
Quien realizó el proyecto, constructor Sr. Juan Rosij, por
colocar el atrio del nuevo templo casi superpuesto a los
fondos de la capilla existente. Es probable que solo haya
cumplido premisas de diseño solicitadas por la comitente, a
pesar de disponer de una gran superficie de terreno.
-
La
Curia Diocesana, que aprobó los planos sin observaciones.
-
Quienes efectuaron el replanteo de obra, sin tomar la
decisión de reubicarla, para el caso de que se hubiera
querido mantener el antiguo templo.
Tal los acontecimientos, el ingreso al nuevo
templo exigía, indefectiblemente, la demolición del viejo.
Datos complementarios
Coordenadas geográficas:
Latitud: 30° 34'
32" Sur
Longitud: 64° 48'
40" Oeste
Altitud: 282 msnm




Fuentes de consulta:
-
AMIGORENA, Francisco Josef de: "DESCRIPCIÓN
DE LOS CAMINOS, PUEBLOS, LUGARES, QUE HAY DESDE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES A LA DE MENDOZA, EN EL MISMO REINO" -
Presentación de José Ignacio de Avellaneda- Cuadernos de
Historia Regional Nº11, Vol. IV, abril 1988 - División de
Historia del departamento de Ciencias Sociales de
Universidad Nacional de Luján (Eudeba).
-
ARNOLD, Samuel Greene: "Viaje por América del
Sur 1847-1848" - Editorial Emece. Buenos Aires, 1951.
-
BISCHOFF, Efrain U.: "Historia de los Pueblos
de Córdoba" – Junta Provincial de Historia de Córdoba,
Córdoba 2012.
-
BOSE, Walter B. L.: "Córdoba, centro de
comunicaciones Postales en las Provincias del Río de La
Plata" - Documento .pdf (Consultado 11/12/2021).
-
CALDCLOUGH, Alexander: "Viajes por América
del Sur" - Buenos Aires, 1943.
-
DI STEFANO, Roberto: "Del Estado a la
Iglesia: la expropiación del patronato laico de Punta del
Agua" – Revista Reflexâo, vol.40, e 194632 - Pontifícia
Universidae Católica de Campiñas, Brasil (Fecha de consulta:
1 de diciembre de 2021).
-
GOMEZ FERREIRA, Avelino Ignacio, S.J.:
"Viajeros Pontificios al Río de La Plata y Chile
(1823-1825): La Primera Misión Pontificia a Hispano-América
relatada por sus Protagonistas" - Gobierno de la
Provincia. Córdoba, 1970.
-
GONZALEZ RODRIGEZ, Adolfo Luis: "La pérdida
de la propiedad indígena. El caso Córdoba, 1573" -1700.
Anuario de Estudios Americanistas, 1990.
-
Google Earth
-
HAENKE, Tadeo: "Viaje por el Virreinato del
Río de la Plata" - Buenos Aires, 1943.
-
HERRANZ, Gustavo: "Una vida tricentenaria
cargada de milagros" – Diario La Voz del Interior. Nota
208505-1 - Córdoba, 9 de diciembre de 2003.
-
MIERS, John: "Viaje al Plata 1819 – 1824"
- Editor Solar/Hachette, Buenos Aires, 1968.
-
PROCTOR, Roberto: "Narraciones del Viaje por
la Cordillera de los Andes y Residencia en Lima y otras
partes el Perú en los años 1823 y 1824" – Talleres
Gráficos Argentinos L. J. Rosso. Buenos Aires, 1920.
-
Revista "Caras y Caretas": N°779 del 06 de setiembre
de 1913 - Biblioteca Nacional de España.
-
RÍO Manuel: "Historia Argentina, La Iglesia,
su historia y sus relaciones con el Estado (1810-1928)"
- Tomo V - Plaza y Janés S.A. Buenos Aires, 1968.
-
ROMANO DE GASTAUDO, Elba Andrea: "Parroquia
Nuestra Señora del Rosario de Punta del Agua" –
CIVITATIS MARIAE, Galeón Editorial. Córdoba, 2008.
-
SEGRETI, Carlos S. A.: "Córdoba ciudad y
Provincia (siglos XVI – XX)" - Junta Provincial de
Historia de Córdoba, Córdoba, 1973.
-
SCHMIDTMEYER, Peter: "Viaje a Chile a través
de los Andes" - Editorial Claridad. Buenos Aires, 1947.
-
UNDIANO Y GASTELÚ, Sebastián de: "Itinerario
de Mendoza a Buenos Aires por el camino de las postas
escrito en Mendoza en 1799" - Sociedad de Historia
Argentina, Anuario de Historia Argentina. Buenos Aires,
1941.
-
VÁZQUEZ AVILA, Arturo J.: "Capilla de los
Vázquez" - Quiendestiende Blogs. (Fecha de consulta: 15
de diciembre de 2021)
-
Agradecemos al Sr. Humberto Caffaratto y Sra.; al
Dr. Gustavo Orgaz; a la Sra. Elba A Romano de Gastaudo y al
Sr. Presidente Comunal Daniel Cabrera, por las atenciones
prestadas y la información brindada para este trabajo.
|