|
SAN
JUAN BAUTISTA

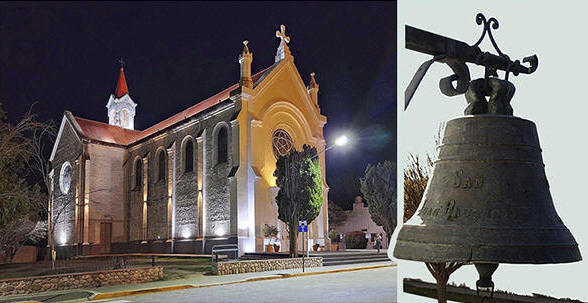
Foto de Lucio Grinspan

Permitamos a Don Ernesto Castellano que,
desde su libro "Tradiciones del Oeste Cordobés", nos
haga una introducción a la transerrana Villa, conocida como:
LACZA, en lengua kâmîare
ÑOÑO, en lengua quichua
NONO, en lengua española
|
"Histórica
Villa de Nono, encrucijada de los antiguos caminos del
oeste. Asentada sobre una colina dominante que rodean
campos de labranza como las villas castellanas. Cuando
la dominación indígena, fue zona de cultivo, poblada y
próspera, los cerros 'Nono' y 'Nonito' le dieron nombre
y a su vez ellos llaman 'Lascha' en homenaje al famoso
cacique. Los conquistadores y aventureros acamparon
siempre en ella. Fue también posesión importante de
jesuitas y figura en el inventario de la expulsión
ordenada por Carlos III. Después ha sido centro de
luchas de la argentinidad. Al atardecer, hoy como ayer,
ascienden a la Villa trabajadores, jinetes, carros,
ganado, igual que en las villas españolas. Rodeada de
ríos, en las mañanas levanta un vapor blanco en el
contorno, humo, niebla, sueño, que se retira después
hacia las montañas.
Histórica Villa, centinela del valle,
que sirvió de atalaya al cacique Lascha, a los capitanes
de la conquista, a los conquistadores de Loyola, al jefe
a arribeños Juan Bautista Bustos, a Facundo, héroe
estupendo de los llanos y al general Paz, jinete en su
caballo de guerra en la colina, prócer que soñaba con
ejércitos enemigos para vencerlos en admirables y
complicadas batallas. Nono: indígena, española,
jesuítica, apasionada". |
Al promediar el siglo XVI y antes de que
llegaran los conquistadores españoles, el valle estaba
en manos de los naturales comechingones. Serán ellos quienes verán
pasar a los intrusos desconocidos sin saber que una nueva etapa
se iniciaba para su existencia.
En 1528, por orden de Sebastián Gaboto, a pie y
acompañado por cuatro hombres, el capitán Francisco César partió
del Fuerte de Sancti Espiritus asentado sobre las márgenes del
Río Paraná. Su misión era investigar las tierras del interior y
volver tras cuatro meses con los informes relevados.
Las apreciaciones hechas por varios
historiadores sobre esta expedición, no coinciden entre sí. Lo
que realmente César y sus compañeros propiciaron, fue la leyenda
de la mítica Ciudad de los Césares abarrotada de oro y plata.
En 1551, Francisco de Villagra (1511-1563)
transitó por la región durante su regreso a Chile.
Dice Antonio Serrano que, en 1573, "... el
Capitán Hernán Mejía Mirabal (1531-1596) pasó por este valle,
estuvo con su numerosa comitiva de caballeros y larga tropa de
carretas, en el pueblo de Nono".
Monseñor Pablo Cabrera asegura que "Uasaca
Campichira" es el nombre primigenio del pueblo de indios de
Nono y que "... sus dominios se extendían al oeste, hasta el
río Grande que corre al pie de las sierras".
Las tierras de Nono y Tilahenén, junto a una
serie de dilatados parajes, fueron otorgadas en merced por el
gobernador del Tucumán (1595-1600) Pedro Mercado de Peñalosa y
Ronquillo, al Escribano Público y de Cabildo Juan Nieto, el 26
de octubre de 1598.
Comprendía los parajes de Canchisaca o
Chaquinchona, Pisiscara o Altaptina, Paha, Tilahenén, Saconda y
otros más. Con las encomiendas de sus indios: Tinquinas, Lueza,
Sacondo, Tilahenén, Pacha, Pisiscara y Canchisaca. [A.H.P.C.
Escrib. II, Leg. 6, Exp. II, año 1688]
Cuando Nieto recibió legalmente estas tierras
que ya eran de su posesión, pasó a ser su primer encomendero; es
probable que, en tal condición, haya reducido a los aborígenes
de aquellas comarcas y la resultante reducción, bien pudo ser
Nono.

Primeras Mercedes cercanas a Nono (autoría de
Víctor Barrionuevo Imposti)
Dice Barrionuevo Imposti que cuando Juan Nieto murió, en 1609,
heredó aquellas tierras su esposa doña Estefanía de Castañeda.
Tres años después, se casó con el Escribano Alonso Nieto y
Herrera (1574-1664), el que sobrevivió a su primera esposa,
fallecida en 1623 y a su segunda esposa, Juana Solís de
Benavente. A esta altura de su vida, viudo por segunda vez y sin
descendencia, resolvió ingresar a la Compañía de Jesús como
"Hermano Coadjutor y Bienhechor de la Orden", entregando todos
sus bienes a los jesuitas, en julio de 1643. Durante 21 años, permaneció en
dicha Congregación hasta su falleciendo nonagenario.
En lo que se refiere a la encomienda de los aborígenes de Nono,
es probable que la gozara la esposa de Juan Nieto "en segunda vida"
o sea en
carácter de primera sucesora. Se sabe
que, en el siglo XVII, también estuvo en manos del capitán y
teniente gobernador de Córdoba Juan
de Tejeda Miraval (1575-1628).
En 1667 la Compañía promovió una sumaria información tendiente a
determinar los límites de sus propiedades ya que numerosos
intrusos hacían uso de ellas, principalmente, en la tala de los
montes. Uno de los testigos fue José Quevedo, dueño de
Quisquisacate y de El Portezuelo quien, con "... toda claridad",
determinó los límites del paraje de Nono; pues él "... conoce de
más de cincuenta años a esta parte el sitio nombrado" y
además, "...
por aver visto la havitación que ocuparon dichos indios, sabe
que están dichas servidas por dos ríos, en el dicho valle, en
medio de los cuales esta el dicho Pueblo de Nono, es a saver que
de la parte del norte la siñe el río que vaja de la Sierra
Grande y entra en el otro río mayor que baja de hacia Panaholma
y de la parte del sur, otro río que baja de la misma Sierra
Grande y entra en el otro río grande citado. Los cuales dichos
ríos que sirven al pueblo de Nono corren de Oriente a poniente
entrando en el dicho río Grande. Y estos dos ríos son linderos
de las tierras de este título porque en la una parte y en la
otra tiene el testigo dos estancias de ganado". [A.H.P.C. Escrib.
II, Leg.6, Exp. 11, año 1688]
Los aborígenes del valle transerrano no dejaron de asumir
actitudes de resistencia ante sus nuevos amos.
A lo largo de la historia de Nono se percibe el denodado afán
por sobrevivir de la raza vencida, luchando año tras año, en
defensa de sus tierras ante el avance imparable de los blancos
con sus abusos desmedidos.
Dice el coronel Aníbal Montes que, el procedimiento de las
reducciones desalojó a los naturales de sus tierras,
posibilitando la creación de las estancias y contribuyendo a su
paulatino exterminio. Ya en la mitad del siglo XVII, muchas de
tales reducciones donde otrora "... había iglesias, curas y pobleros
españoles, estaban en ruinas, viéndose solamente tapias
destruídas pero indios ninguno".
En 1688, los aborígenes de Nono fueron empadronados por Clemente
Baigorria para luego, ser traslados a la reducción de Soto. Los
naturales se resistieron ante medida tan injusta y el gobernador
del Tucumán Tomás Félix de Argandoña (1686-1690) estimó justa
la resistencia y denegó el traslado sin orden superior, por lo
que el pueblo de Nono conservó su lugar.
En 1689, Ana María Bustos y Albornoz, viuda del capitán Gregorio
Díaz Gómez que había muerto el año anterior y la Compañía de Jesús,
llegan a un acuerdo respecto a las Mercedes que poseían "... las quales han confundido el transcurso del tiempo en los nombres,
por cuia causa se podían seguir y se seguían muchos pleitos y
litixios".
Al año siguiente, fallece Ana María Bustos y Albornoz y el
gobernador Tomás de Argandoña concede la encomienda vacante de
Nono al general Fernando Salguero, haciéndose cargo de la misma
en 1695. Su hijo Pedro Salguero la heredó en 1708; será él quien
la aprovecha hasta circa 1740 como
último encomendero de Nono.
Las tierras ubicadas al sur del Río Nono, en 1689, fueron
estregadas al general Bartolomé Olmedo, quien se instaló a una
cuadra y media del pueblo aborigen. Esto desató una ola de
conflictos referidos a los presuntos derechos sobre la tierra.
Si bien los Olmedo mostraban sus títulos, los aborígenes no
aceptaban estos deslindes tan cercanos, ya que una ordenanza
real determinaba que "... dentro de legua y media que debe tener el
pueblo a todos los vientos, no se permita población de españoles
para evitar, por ese medio, las extorsiones de esos pobres
miserables indios". [A.H.P.C. Escrib. II, Leg. 26, Exp.1,
año1756]
La Real Audiencia de Charcas estaba a más de 350 leguas de
distancia y varios meses de marcha; para allá partieron el
cacique Felipe Socolín y cinco aborígenes de su pueblo para
defender la causa. Fueron escuchados y obtuvieron fallo
favorable en auto del presidente Francisco Pimentel y Sotomayor
que,
en 1721, mandaba devolverles sus tierras a los naturales de
Nono. En 1728, el fallo fue ratificado.
En ese momento era
cacique del Pueblo de Nono, Diego Salcedo a quien le tocará
seguir defendiendo a su pueblo en los enojosos litigios que
perdurarán por muchos años.
En 1751, se dirige al Rey de España Fernando VI (1713-1759)
solicitándole su intervención para cesar con los atropellos de los
usurpadores Olmedo que les hacían la vida imposible en sus
propias tierras. (Acceder al
documento)
El mismo año, los aborígenes fueron conminados a desocupar las
tierras reclamadas por Olmedo, so pena de doscientos azotes. El
Cacique junto al Protector de Naturales de Córdoba perseveraron
reclamando lo que por ley les correspondía, es decir una legua y
media a todos los vientos. El expediente se hizo extremadamente
voluminoso y se extendió por varios años. En 1757, se solicitó
la mensura del Pueblo y se determinaron los límites del mismo,
tomando a la capilla como centro de las medidas.
En 1785, el marqués de Sobre Monte mandó levantar un censo de la
población aborigen de los nueve pueblos que quedaban en la
jurisdicción cordobesa. En Nono se censaron cincuenta aborígenes
en edad de pagar tributo real (18 a 50 años).
Al dejar el gobierno de Córdoba en manos de su sucesor, el
marqués de Sobre Monte, en 1797, elaboró un largo y minucioso
documento, que llamó "Relación del Estado actual de la
Provincia-Municipio de Córdoba".
Sobre Nono, expresaba lo
siguiente: "En el partido de Traslasierra, en el parage llamado Nono, de
suma fertilidad y hermosura, se trata de otra reducción en el
sobrante de terreno que pueden tener los Indios tributarios del
pueblo de este nombre y se mandó presentar al cacique con los
papeles de propiedad; pero por la rusticidad de éstos y otras
causas que han intervenido, aún no se ha resuelto el deslinde,
está comisionado el juez Don Francisco Javier Barbosa, de
acuerdo con el Cura Vicario de Sn Javier, á cuya parroquia
pertenece el Dr. Don Agustín Álvarez; no habiendo duda que se
encontrarán pobladores voluntarios atraídos por la bondad de
aquel suelo".
El cacique Salcedo presento una vez más, en defensa de los
suyos, su "... clamor y quexa amorosa" haciendo saber a Su Señoría
las "... mil extorsiones y bexaciones" sufridas por el pueblo
frente a los vecinos blancos. Dice en uno de sus escritos que,
"... a no ser la devoción que tengo al Señor San Juan y haberle
fabricado a mi costa y mención una capillita, ... me saliera de
dicho pueblo".
Nono, pueblo Afroindígena (1740-1840).
El profesor Rodrigo Oscar Navarro Akiki ha
efectuado un meduloso estudio sobre el fenómeno de
africanización producido, en el período mencionado, en el pueblo
de Nono. Compartimos un resumen del mismo, publicado por el
Repositorio Digital de la Universidad Nacional de Córdoba.
Según el investigador, "...
en la época colonial, el sur del Virreinato del Perú y posterior
Virreinato del Río de La Plata era una región no esclavista,
pero con presencia de muchos esclavizados traídos del continente
africano. Desde el puerto de Buenos Aires hasta las minas de
Potosí, el Camino Real permitía llevar mercancías de todo tipo a
todas las ciudades a su paso y a todas sus campañas, de esa
manera llegaron estos hombres y mujeres a Córdoba, la que era un
importante centro de comercialización de esclavos y era allí,
donde varios vecinos de esta ciudad tenían tierras en
Traslasierra".
En particular a la población que nos ocupa, el
estudioso consigna que "... Nono, gracias a la Ordenanza de
Alfaro de 1612, se mantuvo como 'Pueblo de Indios' con tierras
comunitarias respetadas para este pueblo y así se conservó hasta
principios de siglo XIX. Las epidemias traídas de Europa
diezmaron la población aborigen y el tráfico de esclavos tuvo
sus mayores números en la segunda mitad del siglo XVIII. Si bien
en Traslasierra hay presencia de esclavizados desde el siglo XVI,
desde 1740 podemos evidenciar un aumento exponencial de su
presencia en los censos. Para explicar este aumento de
afrodescendencia en Nono tenemos varios factores: tráfico y
comercialización de esclavos en estancias transerranas, la fuga
de esclavizados a la escarpada geografía de las sierras de
Córdoba, la deserción de los ejércitos en la guerra de
independencia, las guerras civiles y la mestización como método
de liberación para los hijos de esclavizados y de evasión
impositiva para los Pueblos de Indios".
|
Los sucesivos Censos nos dan una valiosa
información sobre los porcentajes de afrodescendientes
en Nono:
Censo de 1740: 4%
Censos de 1779 y 1785: 30%
Censo de 1813 (poco fiable): más de 20%
Censo de Milicias de 1819: 80%
Censo de 1840: 90%
Censo de Niños de 1889: 80%
|
 |
Navarro Akiki concluye que "... esta realidad
hizo que se perdiera, antes de 1819 y progresivamente, la
condición de 'Pueblo de Indios' pasando a ser un pueblo
campesino criollo como los demás en el valle. Se puede decir que
la influencia afro llevó a la transformación de Nono de un
'Pueblo de Indios' a un 'Pueblo Afroindígena', con una economía
social basada en el campesinado. Esto evidencia la gran
influencia que tuvo lo afro en esta localidad en particular y en
Traslasierra en general, siendo un factor en nuestra historia
que no debemos dejar de lado para poder comprender nuestros
orígenes".
Antecedentes de la iglesia.
En el mismo año en que Juan Nieto recibe las
tierras se construyó un templo. Según documentación de 1753,
"... la capilla de la fundación" de Nono es "... de los
años de mil quinientos noventa y ocho hecha paredes de tapial de
tierra del zerro". [A.H.P.C. Escrib 1, Leg.
317, Exp. 6, año 1753]
Sobre los muros de esta "capilla de la
fundación" se reedificó, entre 1718 y 1749, un nuevo templo.
Fue el "Curaca y Gobernador de Nono" Diego Salcedo quien,
en un informe de 1751, declara haber "... fabricado a mi
costa y mención una capillita con toda la decencia que puede mi
devoción asiendornamentos como en binageras de platta, calis,
patterna y todo lo demás necesario para la celebración de la
misa". [A.H.P.C. Escrib. 1, Leg. 317, Exp. 6, año 1753]
En 1769, estando por morir la aborigen Francisca
Correa, deja " ... ciento cincuenta yeguas para que se vendan
y con la plata se trabaje la capillita de San Juan". No
quedó documentado si se trató de una reconstrucción o una simple
refacción, pero quedo señalado el nombre de una benefactora.
La Capilla de San Juan Bautista de Nono
participó, a fines del siglo XVIII, en las actividades del nuevo
Curato de San Javier. [A.H.P.C. Escrib. 1, Leg.
365, exp. 1, año 1769]
Fue en 1830 cuando descendientes de Antonio
Moreno, donaron los terrenos donde se funda el pueblo, que
incluía el terreno para la capilla.
Consultando a Víctor Barrionuevo Imposti,
pudimos observar que en 1842 se inició la construcción de una
nueva Capilla, gracias al concurso de la señora Rosa Ahumada
quien, "... con el mayor sacrificio, había pasado albañiles
carpinteros con la precisa condición de no comprometerse con
nadie hasta la conclusión de la obra y que debían comparecer en
el acto de ser llamados". Al año siguiente, la falta de
recursos hizo que el trabajo se paralizara "... quedando las
murallas de cuatro varas de altura".
El oratorio que, hasta el momento, estaba
funcionando, fue cerrado por orden del Provisor del Obispado;
unos opinaban que se debió a la poca capacidad; otros, en
cambio, decían que era para que el vecindario se ocupara de
seguir con la obra de la capilla.
Ante el pedido formulado por el Comandante del
Departamento, el Gobierno de Córdoba solicitó a las autoridades
eclesiásticas la reapertura del oratorio. En tal virtud, se
autorizó su funcionamiento hasta 1844.
Para ese entonces el oratorio ya no podría ser
funcional por lo que los vecinos decidieron continuar la obra de
la Capilla "… movidos puramente del mal que resulta y se
pierde lo edificado hasta aquí".
Los trabajos comenzaron con gran esfuerzo y se
desarrollaban normalmente hasta que se requirieron los servicios
del maestro carpintero Manuel Funes "... para que llene el
compromiso de la madera de la capilla", pero le es imposible
cumplir ya que estaba realizando trabajos para el Comandante. El
Juez lo manda arrestar para que termine con la capilla; el
Comandante le ordena quedarse para que concluya con su trabajo,
generando un conflicto que requirió la intervención del
Gobernador de Córdoba, Manuel "Quebracho" López (1780-1860). [OLMEDO
al Gobierno, Nono, 23 de agosto y 6 de septiembre de 1842 -
Citado por V. Barrionuevo Imposti]
Tratando de aportar a la solución de los
problemas de fondos, el Juez Pedáneo don Macedonio Moreno, en
septiembre de 1853, le solicita al gobernador Alejo Carmen
Guzmán (1852-1855) le concediese algunos vacunos mostrengos de
la Pedanía de Nono "... para ayudarse con esto a la reforma
que proyectaba hacer en la Capilla de Nono". Respaldando la
petición, el Juez de Alzada informa sobre el estado de la obra
asegurando que, "... la capilla de Nono, necesita compostura
formal porque han fallado algunas maderas que son escasas en
aquel punto y hasta las murallas se han abierto en algunas
partes, los cimientos están corroídos por el salitre y se
precisa una calzadura de piedra y cal".
|
 |
El Cura Brochero toma intervención en 1874,
preocupado por la
situación de la capilla y viendo que la utilización de
materiales poco resistentes generaba una obra de corta duración.
El 7 de agosto de 1883 se termina la reconstrucción de la
sacristía. La capilla restaurada se habilita el 27 de noviembre
de 1897 y se le coloca la campana en septiembre de 1903.
Fue don Vicente de Castro quien donó el terreno
para la casa parroquial más un aporte de 20.000 pesos para construir la actual
iglesia, en el mismo lugar de la ruinosa, gracias a la donación
de la sucesión de don Antonio Moreno.
|
|
En noviembre de 1914, el obispo de Córdoba Zenón
Bustos y Ferreyra (1850-1925), bendijo la piedra fundamental y
el mismo día se constituyó la comisión encargada de la obra,
formada por el Cura Pbro. Domingo Acevedo, don Guillermo Molina
y Ramón Funes Garay.
Vicente de Castro y Juan Manito, estuvieron al
frente de los trabajos de la capilla hasta su habilitación. Fue
librada al culto en 1915 y bendecida por el Obispo Auxiliar de
Córdoba Inocencio Dávila y Matos (1874-1930) el 18 de enero de
1925. La ceremonia contó con la presencia del Obispo Auxiliar de
Paraná Monseñor Nicolás De Carlo (1882-1951) y numerosos
sacerdotes.
Los festejos se desarrollaron durante los días
17, 18 y 19 de enero con la participación de todo el pueblo,
constituyéndose en un acontecimiento imborrable, reflejado en
las páginas del diario "Los Principios" de la ciudad de
Córdoba. (Acceda
al artículo) |

Vicente de Castro |
En cuanto a la autoría del proyecto por parte
del arquitecto presbítero salesiano
Ernesto Vespignani (1861-1925) que está referida en algunas
notas en la Web, no hemos logrado determinar la fuente de dicha
aseveración; razón por la cual, hemos recurrido al profesor e
historiador Juan Antonio Lázara, autor del libro "Ernesto
Vespignani y la arquitectura sagrada".
|
Como idóneo
investigador de la vida y obra del aludido arquitecto, nadie
mejor que él para responder a este interrogante.
Según sus propias palabras de fines de octubre
de 2023, "... en relación a la parroquia de Nono, nunca leí en
ninguna memoria ni listado ni nada, que se le pueda atribuir al
padre E. Vespignani ni tampoco me parece que tenga relación con
su modo de proyectar. No obstante, nunca se sabe, si aparece
algún documento o plano que lo acredite se debería agregar al
listado, pero en mi modesta opinión ni su envolvente ni su
espacio interior me dan indicios que pueda pertenecer al
referido".
Además, el Profesor agregó que, "... el único punto
de conexión que veo es el del benefactor Vicente Castro
o Vicente de Castro que colaboró con obras del colegio
San Pío X de Córdoba capital en las dos primeras décadas
del siglo XX estando aún en vida Ernesto Vespignani". |
Hemos seguido investigado sobre el tema, ya que
nos preocupaba que existieran adjudicaciones de autoría sin el
debido sustento y no
encontramos documentación al respecto. Analizada la obra del
arquitecto y luego de hacer la comparación con la Capilla Santa
Brígida del Colegio homónimo sita en el barrio Caballito de CABA
obra diseñada y dirigida por E. Vespignani y construída un año
antes que la San Juan Bautista de Nono y a pesar que, hasta
ahora, no se han hallado antecedentes en la Oficina Técnica
Salesiana; podemos afirmar que el templo de Nono, también, fue
diseñado por el arquitecto presbítero salesiano
Ernesto Vespignani.
Si bien no conocemos la documentación gráfica,
todos los elementos integrantes del imafronte son equivalentes.
Ocurre lo mismo con el de la Capilla interior del Colegio
Salesiano de la localidad de Bernal, Pcia. de Buenos
Aires. Además, el ornamento del portal de ingreso es de idéntica
factura que el del Santuario Sagrado Corazón de
Colonia Vignaud,
también de Vespignani.
El interior es más importante en Santa Brígida;
la razón puede deberse al lugar de emplazamiento, a la capacidad
de fondos de los comitentes y al posible reemplazo, en obra, de
elementos de difícil ejecución para la escasa disponibilidad de
mano de obra calificada en la pequeña villa transerrana de
principios del siglo XX.

De izquierda a derecha: Capilla Santa Brígida
(Caballito - CABA); Iglesia San Juan Bautista (Nono - Córdoba)
y Capilla del Colegio Salesiano (Bernal - Buenos
Aires)
El sello, la impronta inconfundible de Vespignani,
está en la inusual ubicación de la torre campanario, sobre el
presbiterio, siendo ambas de exacto diseño. Estimamos, que en el
área que abarca nuestro estudio, esta ubicación es única.

Foto de 1930 de la Iglesia San Juan Bautista
(Nono - Córdoba) y Capilla Santa Brígida (Caballito - CABA)

Por todo lo expresado, el espíritu del trascendente legado del
Arquitecto Presbítero Salesiano Ernesto
Vespignani está presente en la Capilla San Juan Bautista de
Nono, pero para aseverar que es el autor del proyecto, es
necesario contar con la documentación respaldatoria que así lo
demuestre.
Por tanto, amerita seguir investigando.
Para mediados del siglo XX y en explícita
contradicción con la grandeza de la obra de la Iglesia de San
Juan Bautista, el pueblo expone una pobreza y postergación que
se hace crudamente evidente en una fotografía de 1948 rescatada
por el trabajo de Roberto Navarro Akiki.

Arquitectura de la iglesia.
La Iglesia de San Juan Bautista de la localidad
de Nono se yergue en la esquina de las calles Remedios de
Escalada y Vicente Castro, frente a la Plaza General San Martín.


Esta retirada de la línea municipal, generando la explanada del
atrio tres escalones más arriba que el nivel de vereda,
jerarquizando la entrada. En Imágenes antiguas se observa un
pretil de mampostería y rejas de hierro, el cual fue retirado. La fachada orientada al este-sudeste es
simétrica con una composición ascensional, resuelta en un
eclecticismo arquitectónico con algún atisbo de estilo neomedievalismo italiano propio del Arq. Vespignani.


El portal de ingreso esta jerarquizado con una
ornamentación formada por columnas pedestales con basamento de
igual altura que el zócalo que rodea el perímetro del templo,
fuste circular y capitel, sobre el que se asienta un volumen
calado con forma circular y terminado con un tímpano con moldura
y cruz en la cúspide.


Sobre esta composición se aloja un vitral
policromado de 3 m de diámetro (en reemplazo del clásico rosetón
del arte gótico). La ornamentación del portal y el vitral están
asentados en un plano rehundido del imafronte que en la parte
superior es la cuerda de un arco y a la altura de la base del
vitral se ensancha acercándose a las gruesas pilastras que
limitan la fachada, las cuales se engrosan de arriba hacia
abajo, en tres estratos, con chaflanes.
En el hastial con tímpano moldurado, en sus
extremos horizontales se asientan dos pináculos de considerable
altura. En la cúspide, sobre acrotera, la cruz griega de brazos
iguales.


En las fachadas laterales, desde el frente hacia
el testero, comienza con una pilastra igual a la del borde del
imafronte. Los paramentos están terminados con revoque
bolseado, ritmado en cuatro tramos por las pilastras a modo de
contrafuertes, entre las que encuentran las ventanas con arco de
medio punto situadas en el nivel superior. En la cara del
transepto las pilastras de borde son iguales a las del imafronte,
destacándose en este plano el hastial con molduras y el vitral
policromado.

Fachada lateral sur: a izquierda, vista desde el
lado anterior de la Iglesia y a derecha, vista desde el frente

Fachada lateral sur, vitral y ventanas
La habitual arquitectura religiosa remite a una imagen donde las fachadas
comulgan con
la torre o torres campanario; en el caso de este templo, la
diferencia distintiva radica en la inusual y original ubicación
de su torre campanario sobre el presbiterio, desde la línea del
crucero y el comienzo del ábside. La misma, es de sección cuadrada con
aberturas con arco de medio punto y sendos tímpanos sobre
ellas. Las cuatro esquinas alojan columnas de fuste circular
rehundidas. Culmina con un chapitel piramidal en chapa de zinc
que remata en la cruz de hierro forjado.

|
El templo fue resuelto con una planta en cruz
latina con su brazo mayor de 34,92 m y un ancho de 7,76 m entre
pilastras; ampliándose a 9,69 m, en el plano de los muros de las
arcadas ciegas.
El transepto tiene una longitud de 20,00 m y un
ancho de 9,05 m. Todo el conjunto está techado con una estructura
a dos aguas recubierta con chapas de zinc.
(A derecha: Foto de Nahuel Haedo
intervenida digitalmente) |
 |
Traspuesto el portal de ingreso metálico de dos
hojas batientes con ocho tableros se ha instalado una puerta
cancel de metal y vidrio, como elemento aislante de la
influencia de la calle.
Ambos paramentos laterales están constituidos
por arcadas ciegas en cuatro tramos. Las columnas que tiene basa
y capitel, se destacan por haber sido tratadas en color
contrastante.

A los 7,30 m de altura, sobre una cornisa, que
recorre todos los muros templo, se asientan cuatro ventanas de
gran tamaño, terminadas en arco de medio punto, con vidrios
repartidos de colores proporcionando una buena iluminación al
ambiente. Las ventanas están bordeadas con moldura en su
círculo superior las que se ligan con el resto, en tramos
horizontales.
Sobre este conjunto se desarrolla la imposta
sobre la que se apoya el cielorraso casetonado que, terminado en
color gris, se extiende a 12,66 m del nivel del piso otorgando
unidad a la composición.

En los muros que se encuentran en las dos
esquinas del crucero se construyeron dos gruesas columnas planas
con su capitel integrado a la imposta.
En los muros laterales del transepto, en su
centro, sobre la cornisa, se aplicaron sendos vitrales
policromados de 3 m de diámetro. Puertas de dos hojas batientes
comunican este sector con los patios laterales. En el transepto, a la izquierda del altar mayor
está el altar dedicado al Sagrado Corazón de Jesús.

Del lado del presbiterio, que cierra en el
testero con ábside y cúpula media naranja, hay una sola columna
por lado; entre las cuales, un muro en arco de medio punto, cuyo
contorno se repite a corta distancia, ha generado una bóveda de
cañón corrido, revestida con el mismo material del cielorraso.
Esta composición enmarca el dorado altar.

El retablo mayor está compuesto por tres calles
que nacen de la predela, siendo las laterales compuestas por un
par de columnas de fuste circular con capitel corintio
sosteniendo un arquitrabe, todo ello enmarcando la hornacina
donde se alojan las imágenes de San José y el Niño del lado del
lado de la epístola y Nuestra Señora del Carmen del lado del
evangelio. La calle central que en su ático muy elaborado
culmina con un crucifijo, tiene un volumen en arco de medio
punto asentado en las arquivoltas laterales , sobre la hornacina
que aloja la imagen del santo patrono San Juan Bautista. El
altar está trabajado en oro bruñido y las imágenes son de
factura europea.



El altar mayor fue donado por Vicente de Castro en
memoria de su esposa Doña Adela Roca. Fue transportado, a lomo
de mula, desde la localidad de Villa de Soto, y posteriormente
ensamblado dentro del templo.
|
 |
"Para Vicente de Castro, quien guiado por una
cristiana piedad, construyó este templo desde
los cimientos.
Muy agradecidos y en prenda para la posteridad
de tanta generosidad, los habitantes de Nono
celebramos con corazón alegre, el fausto de este
monumento, 18 de enero de 1925".
(Tradujo: Osvaldo Po S. J.)

|

Datos complementarios.
-
Fiestas Patronales - Conmemoración del martirio de
San Juan Bautista.
Cada 29 de agosto la Iglesia Católica conmemora el martirio de
San Juan Bautista, el gran precursor del nacimiento, la
predicación y la muerte de Jesucristo. Juan, primo del Señor,
fue condenado a muerte por haber anunciado la verdad y
denunciado aquellas conductas del pueblo de Israel que ofendían
a Dios. San Juan Bautista es el único santo al que se le celebra
tanto su nacimiento (24 de junio) como su muerte (29 de agosto),
acontecida por medio del martirio.
-
Patrimonio Cultural y Natural de Nono.
El 22 de septiembre de 2017 la Municipalidad de Nono dicta
la
Ordenanza 981/2017 por la que declara "Patrimonio
Cultural y Natural de Nono" a los dos cerros que, a lo
largo de la historia del pueblo, marcaron un importante sentido
de identidad y pertenencia. Se asume, así, un compromiso de
conservación, protección y legado a futuras generaciones.

Cerros Senos de Mujer
-
26 de octubre: Día del Pueblo de Nono.
El primer y más antiguo registro histórico que data la
preexistencia del pueblo comechingón de Nono es el 26 de octubre
de 1598.
Esta fecha no representa a la fundación sino que, simbólicamente,
marca un "antes" y un "después".
El
"antes" refiere al período comechingón y el "después"
a la etapa colonial.
Al respecto, la Municipalidad de Nono reseña
que "... esta fecha marca
el momento que comienza a escribirse la historia de Nono
sobre su origen comechingón, porque fueron ellos sus
primeros habitantes quienes, desde el comienzo, dieron
identidad al lugar con el nombre de los cerros. Este sentido
de pertenencia fue transmitido de generación en generación,
de comechingón a español en un largo proceso, que luego fue
adquiriendo rasgos y costumbres criollas y que la comunidad
de Nono las celebra en sus fiestas patronales y fiestas de
tradición. El año 1598, significa la permanencia hasta
nuestros días, de la identidad de un pueblo con los dos
cerros, que nunca cambió, que conservó su nombre a pesar de
que su comunidad se mestizó y transformó, perdiendo su
cultura originaria".
El viernes 5 de octubre de 2018 tuvo lugar la sesión
extraordinaria del Honorable Concejo Deliberante donde se
sancionó la
Ordenanza
1015/2018, instituyendo el 26 de octubre como "Día del Pueblo
de Nono".

Foto de Daniel Montoto
-
Puesta en valor e iluminación.
El 23 de julio de 2022 se inauguró la
puesta en valor y la elaborada iluminación exterior de la
Iglesia de San Juan Bautista de Nono; la obra pudo ser realizada
con la financiación en conjunto de la Agencia Córdoba Turismo y
la Municipalidad local.

A la derecha: Foto de Rodolfo Jabafe
Pinceladas históricas.
-
Un viaje complicado.
La Revista "Caras y Caretas" n°1383
en su edición del 04 de abril de 1925, publica un
artículo bajo el título "Las excursiones de turismo".
El mismo propicia el descubrir, en automóvil, nuevos
destinos veraniegos del sudoeste de la Provincia de Córdoba.
Las aventuras implican descubrir balnearios y sierras a
partir de recorrer caminos poco transitados y la más de las
veces, nada confiables. El artículo remite a las
circunstancias padecidas por el Dr. Erasquín y su coche
cuando debe sufrir "... las notas desagradables ofrecidas
por las pésimas condiciones de las carreteras, especialmente
en época de lluvias". La fotografía que acompaña el
texto fue tomada en el camino que une Mina Clavero con Nono
y expone al vehículo enterrado en el lodo mientras el
sufrido viajante se aboca a "... la penosa tarea
de remolcarlo".

Coordenadas.
Latitud: 31º 47’ 50,47" S
Longitud:
65º 00’ 10,93"
O
Altitud media: 879 msnm


Fuentes de consulta:
-
BARRIONUEVO IMPOSTI, Víctor: "Historia del Valle de Traslasierra" Tomos I
y II - Dirección General de Publicidad
de la Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, 1953.
-
BOGOSSIAN, Carlos: "Nono, oasis comechingón
en Traslasierra" - Historias Populares Cordobesas -Comunideas
- Córdoba, 2005.
-
CASTELLANO Ernesto E: "Tradiciones del
oeste cordobés" - Segunda Parte - Gráfica Libaak - Villa
Dolores (Córdoba), 1893.
-
COMETA, Catalina y NAVARRO AKIKI, Rodrigo:
"Así comienza la historia de Nono" - Municipalidad de
Nono.
-
DEBERNARDI, Nicolás: "Pueblos originarios
de traslasierra" - Cuadernos de Historia Nº 12 - Junta
Provincial de Historia de Villa Dolores, 2018.
-
DENARO, Liliana de: "Un largo camino
evangelizador: el Obispado de Cruz del Eje" - Editorial
Centro de Estudios Brocherianios - Cruz del Eje, 2016.
(1)
-
DENARO, Liliana de: "Tras las
huellas del Venerable Cura Brochero" - Corintios 13 -
Córdoba, 2007. (2)
-
Diario Los Principios: "La bendición de la
Capilla de Nono" - Córdoba, 24 de enero de 1925.
-
FERRARI RUEDA, Rodolfo de: "Historia de
Córdoba" Tomo I - Biffignandi Ediciones Córdoba, 1964.
(3)
-
FERNANDEZ-COBIAN, Esteban: "Los Religiosos Arquitectos en el
siglo XX" - Arte Cristiano Nº 924 - Volumen CIX – Maggio/Giugno
2021. Milano, Italia.
-
IGHINA, Carlos A.: "Juan Nieto, escribano público y de Cabildo"
-
Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba - Revista
Notarial 1994-2 Nº 68.
-
LASCANO COLODRERO, Arturo Gustavo de: "Cabildantes de Córdoba"
-
Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba - Córdoba, 1944.
-
LAZARA, Juan Antonio: "Ernesto Vespignani y la arquitectura
sagrada" - Ediciones Don Bosco - Buenos Aires, 2021.
(4)
-
NAVARRO AKIKI, Rodrigo Oscar: "Nono Pueblo Afroindígena:
1740-1840" - FFyH - UNC - Córdoba, 2017.
-
MONTES, Aníbal: "Anales de Arqueología y Etnología - Nomenclador Cordobense de Toponimia Autóctona Tomo XI.
Año 1950" -
Universidad Nacional de Cuyo - Mendoza, 1957.
-
MONTES, Aníbal: "Como comienza la historia de Nono" Cap. IX
-
Manuscrito PDF.
-
MONTES, Aníbal: "Tras la Sierra en el siglo XVII" - Manuscrito PDF.
-
Revista "Caras y Caretas" n°1383
- Buenos Aires, 04 de abril de 1925.
-
SERRANO, Antonio: "Esbozo para una Historia del Descubrimiento y
Conquista de Córdoba" - Año 30, Nº 9-10 - Córdoba, 1943.
-
SERRANO, Antonio: "Los Comechingones. Serie Aborígenes
Argentinos" Vol. I - Instituto de Arqueología,
Lingüística y Folklore de la Universidad de Córdoba, 1945.
(5)
-
SOBRE MONTE, Rafael de: "Relación de la Provincia Intendencia
de Córdoba al dejar el mando el Marqués de Sobre Monte"
- La Revista
de Buenos Aires Nº 83 Año. VII, marzo de 1870.
|