|
SAN
ROQUE
La Capilla San Roque de Santa María de Punilla reconoce la
existencia de tres anteriores, que el paso del tiempo y más
tarde, las aguas del lago San Roque, hicieron desaparecer.
Valle de Quisquisacate
La confluencia de los ríos San Roque y San Juan, que luego se
denominarían Cosquín y San Antonio, se producía en el Valle de
Quisquisacate, denominación ésta que significa: "Lugar donde
se unen dos o más ríos". Se extendía entre las Sierras
Chicas llamadas Viarapa por los naturales y las Sierras Grandes
llamadas Achala. Era una fértil región agrícola que fue habitada
por los comechingones hasta fines del siglo XIV. Con la llegada
de los conquistadores pasaron a integrar la estructura económica
de la colonia; se mestizaron rápidamente y su desaparición
sobrevino al ser desplazados por los esclavos negros a través
del sistema de "encomiendas”.
Antes de la fundación de Córdoba, en 1573, un relator de la
expedición de Lorenzo Suarez de Figueroa, aportaba información
sobre los "Yndios” asegurando que ”… más de
seiscientos pueblos de Yndios que en aquella serranía e valles
quenmedio dellas ay están pobladas en cuales hecha con
diligencia la pesquisa y por las lenguas equenta que de cada
población se pudo entender se hallaron aver casi treinta mil
indios …”. [Archivo Arquidiocesano de Córdoba - Leg.31,
1737/44 Tomo III]
El Dr. Emiliano Endrek comenta que ”… rechazado por su origen
espurio, despreciado por el color de su piel, bloqueado por una
legislación que defendía los privilegios del blanco, sin acceso
a la educación – porque las Reales Cédulas prohibían que se les
enseñara tan siquiera a leer – sin asidero étnico, pues no era
ni blanco, ni indio, ni negro, el mestizo se encontró sin plaza,
y lo que es peor, sin posibilidades de encontrar alguna dentro
de los estamentos de la sociedad colonial”.
Los españoles llegaron con sus “Leyes de Indias”, que
reglaba la conquista y población de las tierras ocupadas y el
manejo de sus primitivos tenedores o propietarios. La Corona les
entregaba, ”… por sus servicios en la conquista y la
pacificación de los naturales”, las llamadas “Encomiendas de
Yndios” por las que obtenían la fuerza laboral de los nativos y
las “Mercedes” de tierras para sembradíos y crianza de
animales.
Según informa Moyano Aliaga “… el fundador de Córdoba
encomienda los indios de Quizquisacate a Tomás de Irobi, uno de
los fundadores de la dicha ciudad”. Este será el primer
encomendero designado el 19 de noviembre de 1573 en el valle. Al
año siguiente, el 24 de diciembre de 1574, recibió la primer
Merced de tierras que constaba de una legua circundando la unión
de los ríos Primero, Cosquín y San Roque. Configuración ésta,
que abarcaba la casi totalidad del actual lago San Roque. Tomás
de Irobi, recibirá ocho mercedes de tierras a lo largo de su
vida y al momento de su muerte no deja descendientes.
Juan Nadal, Francisco Blázquez, Luis de Abreu, Juan de Mitre,
Diego Rodríguez de Ruesgas, adjudicatarios de las mercedes de
tierras, darán origen a las primeras estancias del Valle, que,
por herencias y sucesivas ventas, irán subdividiéndose hasta su
extinción a lo largo de un siglo.
Resume Ernesto Huber: "El propiamente llamado valle de San
Roque estuvo conformado, desde mediados de 1600 por la Estancia
de Santa Leocadia de los Toranzo y sus descendientes los
Cabanillas al este del río Cosquín y río San Roque, la Estancia
San Roque de los Salguero al oeste del río San Roque y parte del
Cosquín, en el centro y sur, incluyendo a la Santa Ana a su
norte y El Pantanillo a su sur, y la Estancia Santa María de los
Bustos al oeste del río Cosquín en el norte. Estas Estancias
fueron propiedad de las 3 familias durante casi 3 siglos hasta
1826, cuando se desmembró la San Roque, por haberse vendido en
sus 3 partes, la San Roque, la Santa Ana y El Pantanillo".
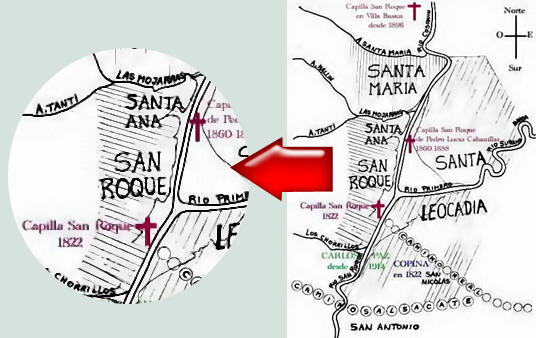
Esquema de ubicación de las estancias que
existían hacia 1822 en el valle de San Roque, con ubicación de
las capillas de San Roque, del camino real (actual autopista)
que pasaba frente a la casa de los Cabanillas, del lugar llamado
Copina, y de la futura Villa Carlos Paz - Norberto Huber
Primera Capilla San Roque, en la Estancia San Roque
El 23 de agosto de 1649, el maestre de campo, Diego Fernández
Salguero, (1593-1666), compra “al maestro Diego Rodríguez de
Ruesgaz, [1555-1622] cura beneficiado de partido del totoral, …
una legua de tierras de largo por media de ancho ..., que lo que
ansi le venden lindan con tierras que fueron de Juan de Mitre,
que son las que posee el dicho maestre de Campo Diego Fernández
Salguero conforme al mojón último". [Archivo Histórico de la
Provincia de Córdoba - Reg. 1, 1851-1855, f. 167]
Estas heredades y las “tierras de Juan de Mitre” que
había adquirido a Miguel Ardiles en 1623 más al sur, y las
pedidas en 1650 en Merced sobre la “Sierra de Achala”,
conforman una gran superficie al sur-oeste del Valle de
Quisquizacate, dando origen a la Estancia San Roque.
El 24 de noviembre de 1642, Doña Ana María de Castro y Figueroa,
hija del Capitán Ángelo de Castro y esposa del General don
Ignacio Salguero y Cabrera, se hace cargo de la Primera
Capellanía de cien misas anuales establecida en 4.000 pesos más
1.000 pesos para el mantenimiento de la iglesia y la fiesta de
San Roque.
Según Nelson Dellaferrera "... Las capellanías son
fundaciones perpetuas que conllevan la obligación de cumplir con
ciertas cargas espirituales que deben ser satisfechas por el
capellán en la forma y el lugar prescripto por el fundador. La
voz proviene de la capilla donde se halla el altar donde se
celebran las misas y tienen lugar los actos religiosos que
conforman la carga para cuyo sostenimiento fue fundada la
capellanía. Pueden ser colativas o laicales".
Sugerimos ampliar estos conceptos en: "Estrategias de
transmisión y reproducción de patrimonios en la campaña
cordobesa: Las capellanías rurales, siglos XIII y XIX" de
Victoria Cánovas. (Acceda
al material haciendo Click Aquí)
Fue Ángelo de Castro, milanés, quien trajo a estas tierras el
culto a San Roque el “humilde poronguito que cura todas las
enfermedades del cuerpo ...”; además, vicepatrono de la
ciudad de Córdoba.
Ana María y su esposo Ignacio difundieron en el valle dicho
culto constituyendo la primera capilla dedicada a San Roque en
el Valle de Quisquisacate.
Según opinión del Lic Alejandro Moyano Aliaga, “… la Capilla
habría sido erigida por el Gral. D. Ignacio Salguero de Cabrera
dentro de su estancia de San Roque entre 1671 y 1679, años en
que compraran las tierras de D. Bernabé de Salinas y que
otorgara su testamento respectivamente”. [Archivo Histórico
de la Provincia de Córdoba - Reg. 1,1670/71, F.289; Reg. 1,
1669, f. 107]
La estancia San Roque estaba ubicada al oeste del Río Cosquín y
se estima que la Capilla estuvo asentada muy cerca del casco
construido por Diego Fernández Salguero, próximo al paso del río
San Roque y un poco al sur de la unión con el río Cosquín y a su
oeste.
“En 1721, la capilla junto a las demás dependencias de la
estancia fue embargada a los herederos de D. Fernando Salguero y
Cabrera. Se Sabe que para ese entonces tenía 4 o 5 varas de
ancho por 15 varas de largo, que era de tapias y el techo de
tejas”. [Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba - Leg.31,1737/44,
Tomo III]
“En 1743, el Gral. D. Ignacio de Ledesma y Caballos informaba
sobre el estado de la Capellanía impuesta en esa finca, y
agregaba que la Capilla estaba toda rajada y amenazaba ruina”.
[Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba - Esc. 1,1723, Leg.
248, Exp. 6,f.18 v]
Segunda Capilla San Roque, en la Estancia San Roque
Casi cuarenta años después del último documento que hacía
referencia a la Capilla San Roque anterior, la que estaba en
estado ruinoso, quedó registrado en el Libro Parroquial del
Curato de Punilla que “... el día 23 de abril de 1781 El Cura
Ayudante Petronio Pupili en la Capilla de San Roque, bautizó sub
conditione puso óleo y Chisma a María Manuela de edad de mes y
medio, expuesta y de Padres no conocidos. Fue Madrina María
Bernardina Seja, y para que conste lo firmo D. Juan Justo
Rodríguez”.
Este documento y otros similares, atestiguan que para esa época
la capilla ya estaba prestando los servicios religiosos.
Se encontraba ubicada junto a “... las casas del casco de la
Estancia San Roque, al oeste de los ríos Cosquín y San Antonio y
algo al sur de su unión con el río de la Punilla".
Pedro Lucas Cabanillas y José María Allende, mantuvieron un
pleito por cuestiones limítrofes entre sus estancias y en el
plano que acompaña al expediente, consta la existencia de la
Capilla San Roque en la ubicación descripta, coincidente con los
partes de la batalla de San Roque, librada en esos terrenos.
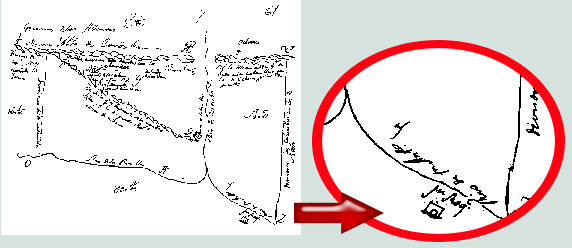
Plano que acompaña al expediente del litigio
entre J. M. Allende y P. L. Cabanillas donde, en 1845, consta la
ubicación del casco de la estancia San Roque (lugar de la
capilla de San Roque) - Norberto Huber

El 14 de mayo de 1800, se produce un inventario de la Capilla de
San Roque, ordenado por el Párroco de la Punilla Dr. José Miguel
de Castro:
“Razón de los ornamentos que se halla en la Capilla de San
Roque hecha por el Ayudante de Cura Don Josef Antonio
Bustamante: dos calices de plata uno dorado y otro no; una
casulla de tapiz blanco buena; otra de persiana azul de buen
uso; otra de persiana encarnada lo mismo; otra de raso de la
china blanco muy usada; otra de chamelote verde de seda usada;
otra negra de tafetán adornado con flores inservible, que es
capa de coro lo mismo, las casullas tienen los correspondientes
bolsas y paños; Frontales: un frontal de raso de la china de
buen uso, otro frontal de raso de la china amarillo de buen uso,
otro negro de tafetán doble de buen uso; Albas: un alba de
cambras adornado con flores, con encajes finos de buen uso,
otras tres de ... aún bueno con los encajes bien malos de ...
una; Manteles: dos pares de manteles bien malos; dos amitos uno
con sus cintas; una sobrepelliz bien tratada; un par de
vinajeras de plata con platillo; dos ... singulos, uno de cinta
de tesú con sus alamanes abajo, y el otro ... llano; quatro ...
trihuelas de seda; quatro purificadores dos de buen uso y los
otros malos; un corporal de estopilla de buen uso; dos sacras
bien tratadas; un atril pintado de palo bien tratado; dos
misales viejos y mal tratados; una Ara de una tercia de largo y
ancho; una campanilla de metal blanco, una cruz pequeña
enconchada; un confesionario de una tabla; una mesa con dos
cajones de poner ... hormamentos; una imagen de Nuestra Señora
Santa Ana con su nicho pintado; dos bultos de San Roque en sus
nichos correspondientes; un par de candelabros de bronce; un par
de blandones de plata; tres campanas dos buenas y una mala de
buen tamaño; la capilla de ocho varas y media de largo y seis y
cuarta de ancho, por dentro bien adornada, pintado el altar y
blanqueada toda ella, bien vieja el techo de caña y la mitad de
teja y la otra de paja la misma que aunque esta vieja no amenaza
ruina porque es de calicanto, enladrillada y con su
correspondiente cementerio; un incensario de plata con su
naveta. Y para que conste lo firmo en catorce de maio de 1800 en
esta de San Roque con uno a los Patrones. Firmas: José Antonio
Bustamante y Pedro Josef Salguero de Cabrera". [Archivo
Arquidiocesano de Córodoba – Cajas de Parroquias – Cosquín]
Con motivo de la asunción de un nuevo cura párroco Francisco
Cándido Gutiérrez, el 10 de febrero de 1810 se produce un
control de inventario, con la presencia del Patrón de la Capilla
Lic. Gerónimo Salguero.
|

 |
Al año siguiente, el 12 de marzo de 1811, el Maestro José
Julián Sueldo, reinventaría la Capilla San Roque junto a su
patrón Lic. Gerónimo Salguero de Cabrera, dejando
características de ella:
“... la Capilla de ocho vs. y media de largo y seis y
quarta de ancho, techo de paja la mitad, y la otra de teja,
puerta de dos manos, con buena cerradura, el edificio muy
viejo. Tres nichos pintados en el altar, pintados en uno una
imagen de Santa Ana de bulto y en los otros dos la de San
Roque también de bulto. Otras tres imágenes pequeñas una de
la Purísima concepción otra de San Antonio y otra del Carmen
todas de buen uso, y de bulto". [Archivo Arquidiocesano
de Córodoba – Cajas de Parroquias – Cosquín] |
El 25 de mayo de 1816 en esta capilla de San Roque el cura de la
Punilla, maestro José Julián Sueldo, ofició un tedeum y una misa
de acción de gracias al conmemorarse un nuevo aniversario de la
Revolución de Mayo dispuesto por el Gobernador Intendente de la
Intendencia de Córdoba del Tucumán José Javier Díaz (1764-1829).
El 15 de agosto de 1821 nació en la Estancia Santa Leocadia
quien luego sería la primera beata argentina conocida como Madre
Tránsito Cabanillas (1821-1885) y fundadora de la Orden de las
Hermanas Terciarias Misioneras Franciscanas de la República
Argentina.
En el Libro de Bautismos del Arzobispado de Córdoba consta que,
"... en la Capilla de San Roque a diez de enero de mil
ochocientos veinte y dos el Cura y Vicario de la Punilla puso
óleo y chrisma a María del Tránsito Eugenia de los Dolores que
nació el 15 de agosto último, hija de Don Felipe Cabanillas y
Doña Francisca Antonia Sánchez vecinos de este curato, la
bautizó el Presbítero Don Mariano Aguilar, según lo que refirió
Don José Eugenio Flores vecino de la Ciudad de Córdoba; y para
que conste lo firmo. Maestro José Julián Sueldo".
|
Otro hecho de significación ocurrió en las cercanías de la
Capilla, fue la Batalla de San Roque del día 22 de abril de
1829 en la que, en fratricida lucha, se enfrentaron las
fuerzas federales del Brigadier General Juan Bautista Bustos
(1779-1830) con las unitarias del General José María Paz
(1791-1854).
Este último se alza con la victoria, lo que le permitirá
permanecer en el gobierno de Córdoba hasta 1831.
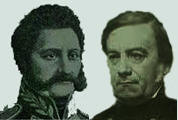
Juán B. Bustos y José M. Paz |
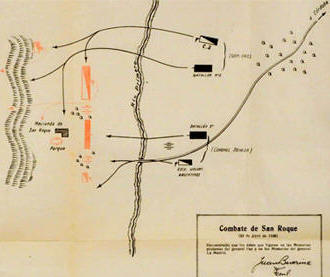 |
El licenciado Jerónimo Salguero de Cabrera (1774-1840), firmante
de nuestra Independencia, vendió su estancia de San Roque al Dr.
José María Fragueiro, el 20 de enero de1826, en remate, por la
suma de 2.000 pesos haciéndose cargo de una hipoteca de 4.000
pesos a favor del Monasterio de las Catalinas de Córdoba.
[Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba - Reg. 3 1826, f.
375 v]
A partir de 1828 ya no constan asientos en el Libro Parroquial
que pertenezcan a la Capilla de San Roque.
Por un documento de 1841 se sabe que para ese entonces estaba
derruída. El 9 de febrero de 1841, la estancia es confiscada por
orden del Gobernador delegado Claudio Antonio Arrendondo,
siendo informado por el juez Pedáneo del Valle Pedro Lucas
Cabanillas, lo siguiente: “… En cumplimiento de la orden
verbal de S. E. para que entregase a don Juan Francisco
Carranza todos los bienes existentes del salvaje unitario, pasé
a hacer entrega de todo lo que consta en el inventario que
remito a V. E. para su conocimiento. Pongo también en
conocimiento de V. E. que están existentes todos los útiles
pertenecientes a la iglesia de dicha estancia. Y también los
útiles de un molino que está abandonado de tiempos …”.
[Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba - Gob., 1841, Leg.
177F, f. 233/234]
Tercer Capilla San Roque, en la Estancia Santa
Leocadia
Después de 1841, Pedro Lucas Cabanillas (1823-1876), Juez
Pedáneo de la Punilla y propietario de la Estancia Santa
Leocadia hace construir, al este del Río Cosquín y de su
menguado peculio, una nueva capilla que llevará el mismo nombre
de las anteriores: Capilla de San Roque.
Por el libro de Bautismos de Cosquín se conoce que ya funcionaba
en 1860.
El 31 de diciembre de 1872 el cura párroco de la Punilla, Luis
Fernando Falorni, se dirigía al Obispo Uladislao Castellano en
los siguientes términos: "... habiendo concluido el trabajo
de la Capilla de San Roque y siendo necesario abrirla al
servicio público del vecindario pide la facultad de bendecirla,
aunque falten detalles, unidamente a su cementerio, que aunque
no está concluido, se desea aprovechar la presencia de algunos
sacerdotes en esta localidad para celebrar dicha función con
menos costo y más solemnidad ...”. En la misma fecha, con la
firma de Don Pedro Lucas Cabanilla, se contestó concediendo la
licencia solicitada. [Archivo Arquidiocesano de Córdoba - Cajas
de Parroquias, Cosquín, Caja 1, Leg. 4, f]
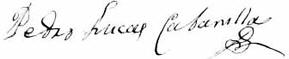
Tres años y tres meses después, en ese cementerio, se extendía
el presente certificado: "... el veinte y tres de Febrero pmo.
pdo. se sepultó en el Cementerio de la Capilla de San Roque el
cadáver de Don Pedro Lucas Cabanillas, casado con Joaquina
Capdevila, vecino y patrono de dicha Capilla. Murió de
hidropesía a los sesenta y ocho años cuatro meses de edad, con
todos los auxilios de la religión; y para que conste a los fines
que se tengan en vista lo firmo. – Luis Fernando Falorni".
[Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba - Esc. 2, 1876, f.
128]
La estancia Santa Leocadia se originó con la “Merced Junta de
los Ríos” otorgada el 17 de mayo de 1605 al capitán Diego
Rodríguez de Ruegas quien sumará otras tierras a su patrimonio,
dando origen a la Estancia de Quisquisacate. Después de su
muerte, acaecida en 1622, la heredad se fraccionará en dos
partes: San Roque y Santa Leocadia.
Isabel Salinas, nieta de Ruegas, casada con el Capitán Pedro
Pacheco de Mendoza, vende su parte heredada de la estancia de
Quisquisacate al Sargento Mayor Manuel Gutiérrez de Toranzo, el
30 de julio de 1662. [Archivo Histórico de la Provincia de
Córdoba - Esc. 4, 1867, leg. 122, exp. 12]
El Sargento Mayor contrajo nupcias con doña Blanca de Matos
Pinelo, hija de Andrés de Matos quien, el 5 de julio de 1665, al
testar dispone la creación de una capellanía en las "...
fincas, posesiones y raíces de las de alguna provincia del Perú,
por ser más seguras que las de esta provincia ...". [Archivo
Histórico de la Provincia de Córdoba - Gob. 1869. Leg. 4,
f.122]. Años más tarde, doña Blanca, dando inicio a la
concreción de la voluntad de su padre, peticiona la formación de
una capellanía ubicándola "... en el término de Quisquizacate,
cinco leguas de esta ciudad que al presente se llama Santa
Leocadia ...". [Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba
- Gob. 1880. T. 10º, f. 160]
El patrono de dicha capellanía sería Andrés de Matos Pinelo
cuando alcanzara el estado sacerdotal. En este documento, es la
primera vez que se menciona el nombre de Santa Leocadia.
Cuando el 3 de septiembre de 1683 Manuel Gutiérrez de Toranzo,
testó en Córdoba, poniendo de manifiesto el haber cumplido con
la voluntad de su suegro, con las siguientes palabras: "... y
en su cumplimiento se finca dicha capellanía en una estancia que
compré y fundé en jurisdicción de esta ciudad cinco leguas de
ella que se llama Santa Leocadia con casa de vivienda, molino y
acequias que saqué en ella árboles frutales que puse con todo
aperos de herramientas, arreos de casa y labranzas, bueyes
carretas, cría de yeguas, con sus hechores y cantidad de ganado
ovejuno ... La capilla con puerta y llave, enmaderada, todo
nuevo y sólo falta cubrirla de teja ..." [Archivo Histórico
de la Provincia de Córdoba - Gob. 1875, Leg. 4, p. 161].
El 30 de junio de 1785, el Patronato como la Capellanía pasarán
a manos del Maestro Nicolás Cabanillas y Toranzo, luego de
pleitear con el Presbítero Francisco Javier de Orduña.
Pedro Lucas Cabanillas, hijo de Nicolás, asume el Patronato de
la Capellanía el 5 de octubre de 1838, “... cuando estaba en
plena decadencia”. Paulatinamente se fue empobreciendo, pero
nunca dejó de atender la Capilla. Después de muchas gestiones
consiguió que el juez doctor Tristán Bustos, declarara la
extinción de la carga capellánica.
Permanecerá la estancia en la familia hasta que, el 30 de
octubre de 1867, la mayor parte es vendida por Pedro Lucas
Cabanillas Toranzo a Julio Maurell.
Años después, a los 78 años de edad, este verdadero patriarca
del Valle San Roque era sepultado en el cementerio contiguo a la
Capilla que tanto había querido. Fue un 23 de febrero de 1876.
El 30 de abril de 1877, el Párroco Ambrosio Raynoldi, dentro del
inventario general de capillas del Curato de la Punilla,
advertía respecto de esta Capilla San Roque: "1º: Esta
Capilla fue construida a su propio gasto por el finado Don Lucas
Cabanillas; 2º: Dicha Capilla es bien conservada y aseada por la
criada del Sr. Cabanillas; 3º: Don Lucas Cabanillas dejaba (lo
sobrante de sus gastos por el bien de su alma) el quinto libre,
á beneficio de la Capilla. El Albacea pretende invertir estos
fondos sin dar cuenta al Cura ni a Su Señoría tanto sobre la
suma que queda libre del quinto, como en consultarlo sobre el
modo de invertir la plata en mejor uso; 4º: La Señora Mayordoma
tiene un fondo de cincuenta pesos fruto de las introducciones de
derechos. Tanto comunico a V.S. en desagravio de mi conciencia y
a cumplimiento de mis deberes".
Rubricando con su firma, Raynoldi procede a inventariar los
distintos rubros: "I - Capilla y cementerio: 1: Una capilla
de material crudo, techo de teja en buen estado, largo 17 varas
por seis de ancho con puerta mala, y coro; 2: Unas paredes para
sacristía en obra; 3: un cementerio al lado de la capilla
bastante grande con tapias cayentes y sin puertas". Continua con
"... II - Enseres; III - Útiles; IV - Ornamentos; V - Imágenes y
VI: Alhajas". [Archivo Arquidiocesano de Córdoba - Cajas de
Parroquias, Cosquín, Caja1, Leg. 4, f. 255 r]
Según lo determinado por el Lic. Alejandro Moyano Aliaga:
“Los últimos sacramentos impartidos en la misma en 1888, el 13 y
15 de agosto se administraron 22 y 13 bautismos respectivamente,
y el 20 del mismo mes se bendijeron dos matrimonios por el cura
Párroco D. Francisco Pérez. Los restos de Pedro Lucas Cabanillas
tuvieron que ser trasladados por sus hijos a otro lugar
adecuado, en el cementerio de Cosquín".
Cuando el Dr. Juan Bialet Massé toma a su cargo la construcción
del dique San Roque decide documentar el estado de la zona que
iba a ser ocupada por el embalse, como complemento de las
tasaciones de tierras a ser expropiadas y además, el desarrollo
de la construcción del dique y todas las obras accesorias. En
octubre de 1886, encarga la tarea al fotógrafo Jorge Pilcher. De
las 187 fotografías que se conservan en la ex D.P.H., al menos 4
corresponden a tomas del valle que quedaría bajo las aguas. En
una de ellas se distingue, a lo lejos y con escasa definición,
la capilla San Roque.

“Riego de los Altos de Córdoba, 1886.
Fotografía inglesa” - Posible autor:
Juan Pilcher
Archivo Dirección de Agua y Saneamiento. Gob. de
Córdoba

El prof. Norberto E. Huber hace un pormenorizado análisis de la
fotografía y expresa: "... la última Capilla San Roque,
existente en el momento que se tomó la foto, coincide con la
ubicación de la puerta hacia el oeste, la misma que informaron
los lugareños que caminaron sobre los restos en 1995. También se
advierte en la fotografía un doble campanario, coincidente con
las dos campanas con la inscripción en sobre relieve “PLC”
colgadas en la Capilla san Roque de Villa Bustos; se observa
frente a la Capilla, hacia su oeste, una tapia baja blanca,
demarcatoria de su atrio, y otra de piedras a su norte,
presumiblemente el cementerio anexo a la Capilla. La Capilla
está ubicada al este de la cañada por la cual se desliza el río
Cosquín, notándose unas casas con muros a la cal y techos
cubiertos de tejas a su sud, del mismo lado este del río, y
enfrentadas estas construcciones a unas alamedas al lado oeste
del río y que eran las 'casas' de Pedro Lucas Cabanillas".
Mientras se construía el dique, se tomaron los recaudos
suficientes para preservar los bienes de la Capilla San Roque.
De hecho, al ser desmantelada en 1890, el Párroco de la Punilla
Juan Trifón Moyano realizo un detallado inventario de todos los
bienes que, por resolución de la curia, quedaron en manos de Don
Facundo Bustos. El mismo enumera lo siguiente: "Dos Campanas
Chicas; un vestíbulo de madera de cedro 348 cm largo y alto de
95 cm, con seis cajones y dos cómodas; seis misales, cinco
viejos y uno nuevo, de los cuales uno es de Rito dominico; diez
y siete candeleros de bronce fundido, 10 de 40 cm de alto y
siete de 20 a 25 cm; seis floreros loza pequeños; dos atriles de
madera; un Cristo de plata pequeño en una cruz con guarniciones
de plata; sacras, un juego sin marco; ocho casullas, cada una
con sus correspondientes adjuntos de tela española, cinco nuevas
y tres viejas todas sencillas; un sagrario de madera de 50 cm de
alto; una ara de mármol; un cáliz con sus adjuntos de plata; un
copón de plata; un portaviático de plata; un par de vinajeras
con su platillo todo de plata; dos imágenes, simulacros vestir
una San Roque, otra Purísima 50 cm y 40 cm de alto; dos
frontales, uno negro y otro blanco; una manta negra ... balleta;
siete manteles Altar; dos paños comulgatorio; docena y media de
purificadores corporales; dos albas con cinco amitos; cuatro
cortinas satiné; tres cíngulos de cordón; una carmita ... de
seda bordada del sagrario; una mesa chica; dos escaños viejos;
una caja grande antigua; un hostiario con su formón; una
caldenilla con su isopo; dos toallas de aguamanil; tres
campanillas de bronce; dos tiras de Chuse usada. Concluido y
firma: Juan Trifón Moyano - Sello Oval – Parroquia y Vicaría de
Punilla". [Archivo Arquidiocesano de Córdoba - Cajas de
Parroquias, Cosquín, Caja1, Leg. 4, f. 342 r – 343]
El domingo 8 de setiembre de 1891 al cumplirse el centenario del
nacimiento del General José María Paz, el dique fue inaugurado
por el Gobernador de la Provincia de Córdoba (1890-1892) Eleazar
Garzón (1843-1919). En representación del Gobierno Nacional
asistieron el Tte. Gral. Federico Mitre, el Gral. de División
Julio de Vedia y el Gral. de División José María Bustillo. El
obispo de Córdoba (1888-1904) Reginaldo Toro O.P. (1839-1904)
junto al arzobispo de Buenos Aires (1873-1894) León Federico
Aneiros (1826-1894) bendijeron los Diques San Roque y Mal Paso
de las Obras de Riego de los Altos de Córdoba.
La obra fue diseñada por los Ingenieros Esteban Dumesnil y
Carlos Alberto Casaffousth (1854-1900) y construida por los
empresarios Don Félix Funes Díaz (1847-1904) y Dr. Juan Bialet
Massé (1846-1907). Con sus 35 m de altura de embalse, un espejo
de 1.600 ha y con un volumen de 260.000.000 de m3; por aquellos
años y en su tipo, fue la obra más importante en todo el mundo;
soportó fuertemente hasta 1944 rodeado de una historia de
difícil adjetivación que dejó abierto un debate que aún no se ha
cerrado.

Al fondo, detrás de los operarios: a izquierda,
Don Félix Funes Díaz y a derecha, Don Juan Bialet Massé
"Historia del Dique San Roque" de
Luis Rodofo Frías
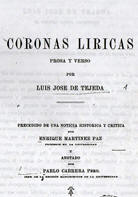 |
"... hasta la hondura de un profundo lago
en humor manso, claro y cristalino,
que inagotable es fuente perenne
donde su noble nacimiento tiene
desta ciudad de Babylonia el rio ...
... esa canal y provida compuerta
no mas desde un cerro al otro abierta
(que) la soberana providencia pusso
para remedio de infinitos males ..."
Profecía poética de Luis de Tejeda en "Coronas Líricas”,
al conocer el valle de San Roque. |
Las aguas embalsadas sepultaron para siempre el antiguo Valle de
Quisquizacate. En él, la tercera Capilla de San Roque, fue
ganada lentamente por las aguas hasta desaparecer su punto más
alto que, con seguridad, habrá sido la cruz que remata las
torres campanario.


Primer Dique San Roque

Primer Dique San Roque - Córdoba de Antaño de
Oscar Herminio Herrera Gregorat
En 1897, con prólogo de Rubén Darío, se publica el libro "Tierra
Adentro - Sierras de Córdoba" escrito por Ashaverus
(seudónimo del escritor cordobés Amado J. Ceballos que, por
entonces, era Inspector Nacional de Escuelas). La obra,
con ilustraciones del artista argentino Martín Malharro,
recopilaba las experiencias de viajes realizados por el autor al
interior de las bellezas geográficas y costumbristas de la
provincia mediterránea y que fuesen publicadas, a modo de
salidas periódicas, en el diario La Nación de Buenos Aires. Del
Capítulo II, bajo el título "Hasta Capilla", extraemos un
párrafo donde el autor resalta que "... sobre la superficie
del agua, en puntos en que el lecho debe ser más elevado aún las
marchitas copas de algunos árboles que antes prosperaban en la
fértil hondonada, y cerca de un extremo, al noroeste, algunos
restos de la antigua capilla de San Roque, deshecha por este
diluvio, ocasionado por la acción del hombre. Al sur y al norte
se extiende el gran valle".
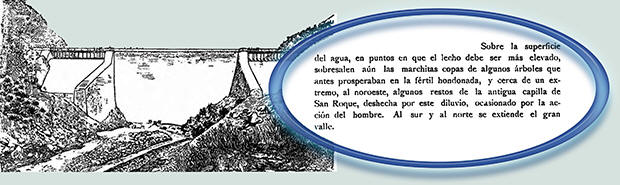
Extracto del Capítulo II de "Tierra
Adentro - Sierras de Córdoba" de Ashaverus con
ilustración de Martín Malharro


Antiguo Dique San Roque y F. C. C. Córdoba -
Album "La República Argentina 1906-1907"
En noviembre de 1995 y en una bajante del lago, vecinos de San
Roque descubrieron las ruinas de esta capilla. Las coordenadas
geográficas, deducidas de su ubicación manifestada, son
aproximadamente 31º 20’ 59” Sur y 64º 28’ 15” Oeste.
La Capilla San Roque en Santa María de Punilla
Los feligreses de la zona ya no tienen la concurrida Capilla de
los Cabanillas; deben desplazarse, con los medios disponibles
para la época, hasta
Nuestra Señora del Rosario de Tanti, Nuestra Señora del
Rosario del Milagro de Cosquín o la
Capilla de San José.
Los vecinos se reúnen y solicitan la re-edificación de la
Capilla San Roque que había sido desmantelada y cubierta por las
aguas del nuevo lago.
Cuando aún no se había inaugurado el Paredón y encabezados por
José Roldán, más de un centenar de vecinos de San Roque se
presentan el 14 de agosto de 1891 y dicen, "... su Señoría
Ilustrísima Fray Reginaldo Toro, Obispo de Córdoba ... habiendo
transcurrido algún tiempo en que se destruyó la capilla de San
Roque, y siendo de necesidad para los vecinos de este lugar,
venimos a solicitar de su Señoría se digne hacernos construir
una Capilla en las inmediaciones que fue la otra, para lo cual a
más de los fondos que había de la otra Capilla anterior se le
dará el terreno para la Capilla y el Cementerio, y todos los
vecinos contribuirán con lo que prescribe la lista que le
adjuntamos; esperamos de su señoría se digne proveerlo como lo
dejamos solicitado". Los solicitantes, además del terreno,
ofrecen mano de obra, ladrillos y dinero. [Archivo
Arquidiocesano de Córdoba - Cajas de Parroquias, Cosquín. Caja
1. Leg. 4, f. 7-12]. El Obispo, dos meses después, responde que,
"... por el momento, no se puede dar solución a lo que se
solicita. Archívese".
El 14 de septiembre de 1889, Facundo Bustos, esposo de Genoveva
Cabanillas, que había obtenido del Obispado la tenencia de todos
los ornamentos y enseres utilizables rescatados al desmantelar
la anterior Capilla, recibe autorización eclesiástica para
celebrar la Santa Misa y demás sacramentos. Por dos años podrá
hacerlo en una habitación de la vivienda de su hermana Doña
Agustina Bustos de Fierro, situada en tierras que pertenecían a
la Estancia del Rosario de Cosquín. [Archivo Arquidiocesano de
Córdoba - Legajo 7, años 1727 a 1905, t.1]
Prudencio Bustos Argañaráz comenta una anécdota familiar en la
que "... da cuenta que terminado el paredón del dique San
Roque los Cabanillas antiguos dueños de la estancia epónima,
advirtieron que dentro de la capilla que quedaría sepultada bajo
las aguas del lago epónimo había quedado la imagen de san Roque,
vieja reliquia del siglo XVII. Don Facundo Bustos, desoyendo
los consejos de los suyos se metió a caballo en medio del
torrente que comenzaba a llenar el embalse, y a riesgo de su
vida la rescató".
Benjamín Galíndez y Rufino Ocanto, con sus respectivas esposas,
el 19 de septiembre de 1894 se dirigen al Obispo para
solicitarle que la capilla sea re-edificada en la misma estancia
en que estuvo ya que, "... por otro parte Ilmo. señor, no
existe en dicho lugar ningún otro Oratorio y más aún que una vez
el Dique San Roque represe sus Aguas, toda esa población se
queda al Naciente del Lago queda cortada de todas las Capillas
que existen en el departamento. Como no dudamos Ylmo. señor, que
con las razones expuestas y la justicia que nos acompaña la
Capilla que se proyecta debe hacerse cerca del local en que
estuvo aquella; ponemos a disposición de su Ylma. el terreno
necesario en la estancia de nuestra propiedad que poseemos en
San Roque, la misma en que estuvo edificada aquella".
[Archivo Arquidiocesano de Córdoba - Cajas de Parroquias,
Cosquín. Caja 1. Leg. 4, f. 1-3]
Los vecinos del sector deberán esperar largo tiempo para
disponer de una Capilla; de hecho, San Plácido fue consagrada el
5 de octubre de 1985.
El 26 de noviembre de 1894, Facundo Bustos le escribía al Obispo
Fray Reginaldo Toro, solicitándole la edificación de la capilla
en tierras de su propiedad; le recuerda, además, que le fueron
expropiadas las tierras de los Cabanillas incluyendo la capilla
por valor de seis mil pesos. "El exponente y su señora
Genoveva Cabanillas con el consentimiento del señor Cura se
encargaron de guardar los Santos, ornamentos y otros objetos de
culto que pertenecían a esa Capilla de San Roque, todo lo que
conservamos hasta ahora en el estado que lo recibimos con el
vivo deseo y firme propósito de que continúe el culto a ese
Santo conservando al mismo tiempo el recuerdo de nuestro padre y
satisfaciendo el sentimiento encarnado a una devoción que nos
legó ofrezco en mi estancia del Rosario enunciado todo el
terreno necesario para que se edifique otra capilla pública para
el culto de san Roque, incluyendo también, los edificios
accesorios para el Sr. cura; igualmente piedra de cal, leña,
piedra ordinaria y demás útiles de construcción que existen en
mi estancia; ofreciendo también cuidar siempre el aseo de la
Iglesia y ornamentos para el ejercicio decente del culto".
[Archivo Arquidiocesano de Córdoba - Cajas de Parroquias,
Cosquín. Caja 1, Leg. 4, F. 28-31]
El 25 de agosto de 1895, más de doscientos vecinos de la Pedanía
San Roque vuelven a intentar convencer al Obispo Toro sobre la
necesidad de construir la Capilla en cercanías de donde estaba
asegurando que tenían la "... noticia de que piensa
reconstruirse la Capilla de San Roque en el lugar llamado
Rosario de Cosquín, lejos de este lugar y con grave detrimento
de los beneficios espirituales que se propuso el fundador de la
capilla, y que se nos privará de gozar". [Archivo
Arquidiocesano de Córdoba - Cajas de Parroquias, Cosquín. Caja
1, Leg. 4, F. 32-37]. La solicitud será aceptada por el Obispo.
El terreno ofrecido por Don Facundo era parte de una pequeña
fracción de la antigua Estancia del Rosario, situada al norte
del nombrado Valle de Quisquisacate. Alguna información sobre
sus orígenes:
El 25 de junio de 1585, el capitán Luis de Abreu de Albornoz
recibe "... un pedazo de tierras en el valle de Camín Cosquín
que llaman Buena Vista, desde el linde de Francisco Velázquez en
una barranca bermeja de un pueblo viejo de los indios
Quisquisacate, el río arriba hasta linde con Tristan de Tejeda
que es cerca del pueblo de Pucharaba en el dicho valle y de
ancho media legua de cada banda del río”. Se trata de la
zona de Santa María de Punilla.
El 4 de diciembre de 1641, el capitán Pedro Bustos de Albornoz,
hijo del anterior y de Doña Catalina Bustos de Lara, toma
posesión de la merced de su padre y funda la Estancia de
Rosario.
En 1689, la Estancia es heredada por el capitán Diego Bustos de
Albornoz hijo del fundador y padre del Capitán Tomás Antonio
Bustos de Lara, abuelo del Brigadier General Juan Bautista
Bustos. Se sucederán uniones y subdivisiones, ventas, herencias,
hipotecas, varios conflictos limítrofes y en 1811, parte de la
estancia vuelve a la Familia Bustos.
Finalmente, después de varios pedidos y ofrecimientos, se hace
el llamado a licitación para la construcción de la Capilla San
Roque, en la particionada Estancia del Rosario. Se construirá en
el terreno que don Facundo Bustos y su esposa Genoveva donaron,
en 1887, para construir una capilla bajo la advocación de San
Roque y un colegio católico.
El 13 de abril de 1896 en el Diario “Los Principios” de Córdoba,
aparece el correspondiente aviso:
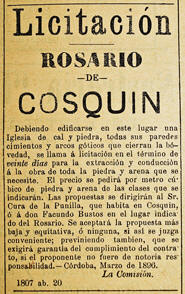
El muy activo párroco del Curato de Punilla, Pbro. Juan Trifón
Moyano (1861-1932) que ocupó dichas funciones desde el 14 de
agosto de 1890 hasta el 24 de octubre de 1915, se dirige al
secretario del Obispado, el 19 de octubre de 1896, para
presentar su renuncia a integrar la comisión de reedificación de
la Capilla San Roque aduciendo que estaba convencido que era
"... un obstáculo a la realización del proyecto en cuya virtud
va ésta en carácter de indeclinable". [Archivo
Arquidiocesano de Córdoba - Cajas de Parroquias, Cosquín. Caja
1, Leg. 4, F. 27]
Dicha comisión había sido creada, por el obispo Toro, el 30 de
marzo de 1895 y la integraban el cura Trifón Moyano, el Dr.
Tristán Bustos como secretario y don Facundo Bustos como
tesorero.
Abiertos los sobres, los empresarios Emilio Bernasconi y Carlos
Varretta, resultaron ganadores en la compulsa y el 27 de
noviembre de 1896 firmaron el correspondiente contrato de
construcción con la Comisión de reedificación de la Capilla. El
mismo es muy detallado y pueden conocerse las características
constructivas del templo. [Archivo Arquidiocesano de Córdoba -
Cajas de Parroquias, Cosquín. Caja 1, Leg. 4, f. 13-17] (Acceda
al documento)
Las obras comenzaron de inmediato, la provisión de materiales se
hizo en tiempo y forma, por lo que, a mediados de febrero de
1897, los cimientos ya estaban concluidos. Las certificaciones
se hicieron en cuatro etapas: la primera fue la nombrada; la
colocación de las aberturas fue la segunda; la tercera, al
concluir la bóveda y la certificación final al concluir la obra.
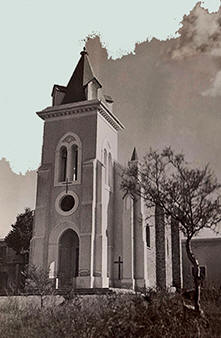
Vieja postal donde se observa a la capilla
próxima a la inauguración
(se agradece el aporte del Sr. Oscar Herminio
Herrera Gregorat de Córdoba de Antaño)
La capilla se inauguró en agosto de 1899.

En el Libro de Fábrica de la Capilla, puede observarse que a lo
largo de varios años se fueron haciendo mejoras. Así, en 1905,
se hacen trabajos de restauración en el techo. Un año después se
construye la escalera para el coro. En el año 1907, se adiciona
una sacristía ya que la existente pasa a tener otro destino.
En 1911, se pinta toda la capilla y tres años después, se
reemplaza el piso de ladrillones cuadrados por piso de mosaicos.
Al año siguiente, se revoca el frente y se pintan paredes y
aberturas. [Archivo Arquidiocesano de Córdoba - Libro de Fábrica
de la Capilla San Roque-Cosquín (1905-1947) Libro Nº1, Orden 51]
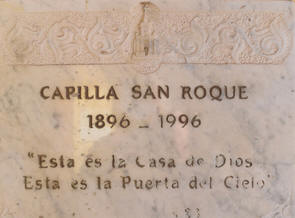
La Capilla
Mirando la salida del sol desde su robusta mono torre, está
flanqueada a ambos lados por el Colegio San Roque a cargo de la
Congregación de las Hermanas Terceras Carmelitas de Santa
Teresa, dentro de la hectárea que, Facundo Bustos, destinara
para tal fin.


El ingeniero Manuel E. Rios (1872-1912) fue el autor del diseño
arquitectónico y redactor del “Pliego de Condiciones y
Especificaciones Técnicas para la construcción del Templo de
Rosario (Cosquín)” [Archivo Arquidiocesano de Córdoba -
Cajas de Parroquias – Cosquín Caja 1, Leg. 4, f. 13/17]
La concibió como una nave única, que años después será
acompañada de sacristía y contra sacristía. De largo mide 18,25
m y de ancho 7,07 m. La nave está cubierta con una bóveda de
cañón corrido cuya generatriz es un arco de medio punto
levemente aguzado en su clave. Arcos perpiaños en
correspondencia con pilastras, interiormente y los
contrafuertes, exteriormente, refuerzan la bóveda que según
proyecto es de hormigón armado de 15 cm de espesor.




Esta estructura está protegida por una cubierta de tejas
asentada en tirantería y alfajías de algarrobo. Externamente,
los muros son de piedra a la vista de canteras del lugar, con un
espesor de 0,70 m y con revoque grueso y fino en el interior.
Dos pilastras, con basa de igual altura que el zócalo que bordea
la nave y capitel en la imposta que es base de la bóveda, ritman
los laterales en tres paños definidos. En el testero, dos
pilastras de ángulo enmarcan el muro sobre el que se apoya el
altar.
En el primer paño, a los pies de la capilla se encuentra el coro
alto al cual se accede por una escalera de madera, bien
trabajada, ubicada a la izquierda del ingreso. La superficie del
coro es generosa; la losa es baja ubicada sobre el dintel del
portal de ingreso. Posee baranda de madera y en el muro
colindante con la torre, existe una puerta pequeña desde donde
se accede al campanario. Una abertura con adintelamiento
ojival, en el muro norte y en el sur, dan iluminación al
conjunto.

En el segundo paño, está la ventana ojival, ídem a la anterior,
en ambos muros. Cuatro, en total, constituyen el aventanamiento
que posee la capilla.
En el tercer paño, un vano ojival da ingreso a las sacristías y
define la presencia del presbiterio sobreelevado 0,32 m sobre el
nivel de la nave.
Del lado de la epístola se desarrolla la sacristía de 4,95 m por
3,78 m. Tiene techos de perfiles de hierro y bovedillas, piso
calcáreo al mismo nivel del presbiterio y ventana al este.
Del lado del evangelio se desarrolla el llamado coro de las
hermanas, un ambiente de 9,05 m de largo por 4,60 m de ancho. Su
techo es plano, de hormigón armado y su piso de mosaicos
calcáreos está a 0,50 m más alto que el del presbiterio. Tiene
puerta que comunica con el colegio, ventana al este y puerta con
la que se accede a un recinto de 3,00 m por 2,80 m, que cumple
la función de sacristía.



El retablo policromado tiene basamento y tres calles generadas
por seis columnas circulares con capitel corintio que sostienen
un arquitrabe sobre el cual, culmina con un tímpano de igual
diseño. Dos copones lo acompañan en los bordes exteriores.
En una hornacina ojival bajo vidrio, en la calle central y bajo
la representación del Espíritu Santo, la antigua imagen de San
Roque proveniente de la anterior capilla preside el recinto.
Esta es la imagen que fuera custodiada por don Facundo Bustos y
su esposa.
|
Respecto a la imagen del Santo, Liliana de Denaro lo
describe teniendo "... una altura de 71 cm. Es del tipo
candelero, con piernas de talla sumamente rústica, pintadas
en principio al agua en color gris azulado, que luego fue
repintado con esmalte color marrón y su correspondiente
llaga en el muslo derecho, medias y zapatos policromados. El
rostro presenta encarne natural, ojos de cascarón, pestañas,
pelo y barba policromada. Tiene un resplandor de plata con
siete estrellas de seis puntas y ocho lenguas. En la
estrella central está engarzado un cristal de roca
cuadrangular que oculta la estrella. Además, tiene un báculo
de plata, desmontable en dos partes, que remata en cruz, de
75 centímetros de altura y su correspondiente calabacín de
plata. Evidentemente el perro no es el original pues resulta
desproporcionado". |
 |
Acompañan a San Roque las imágenes del Sagrado Corazón a la
izquierda y Santa Teresita a la derecha. En los laterales del
altar la Virgen del Carmen con el Niño, a la izquierda y San
José con el Niño, a la derecha.
La fachada principal está dominada por la torre campanario que
nace desde el solado generando en la base un pequeño nartex.
Bordeada por un pronunciado zócalo tiene tres vanos ojivales.

Contrafuertes de ángulo en tres niveles con culminación en plano
inclinado confieren al conjunto una solidez propia del
neorománico.
En la cara frontal se destaca un óculo bordeado, de generosa
dimensión, similar a los que alojan un rosetón en el estilo
gótico; que, en este caso, solo da al interior de la torre.
Sobre él y en las tres caras tiene presencia la figura del
ajimez. En el frente, en cada vano pueden observarse las
antiguas campanas, rústicas, deterioradas por el paso del
tiempo, que pertenecieron a la capilla San Roque de Pedro Lucas
Cabanillas.
Tienen una altura de 45 cm y un diámetro en la base de 35 cm. La
inscripción "PLC" y la fecha "1870" indican propiedad y año de
fabricación. A pesar de su estado conservan un buen sonido.


En todo su contorno, una pronunciada cornisa hace de base a la
culminación piramidal de sección hexagonal con sus cuatro
templetes cerrados. En la cúspide, la cruz de hierro forjado.
En el plano frontal de la nave se visualiza un sector del
hastial y en los bordes, los contrafuertes laterales culminan
con sendos pináculos.
Dice el arquitecto Omar A. Demarchi: “El resultado de años de
esfuerzos queda manifestado en su presencia sólida, con
contrafuertes, escasas aberturas y algunos acentos ojivos en la
portada y ventanas. Una única torre da terminación a la
composición, de un solo cuerpo y coronamiento piramidal
apiramidado, junto a cuatro templetes cerrados en los ángulos.
En los costados de la fachada, coincidiendo con el límite de la
nave, dos pináculos acentúan el organismo. La austeridad del
conjunto nos habla de un neorrománico de transición al neogótico
que se refuerza en los aspectos constructivos y en el buen uso
de los materiales, testimonio del conocimiento de su autor y de
la mano de obra que la edificó”.
Datos Complementarios
Coordenadas
31º 16’ 59.56” Sur
64º 17’ 47.16” Oeste

Fuentes de consulta:
-
ARCHIVO ARZOBISPADO CÓRDOBA.
-
ASHAVERUS (seudónimo de Amado J.
Ceballos): "Tierra Adentro - Sierras de Córdoba" -
Imprenta Cooperativa, Buenos Aires, 1897 - Biblioteca
Virtual Miguel de Cervantes.
-
BUSTOS ARGAÑARAZ, Prudencio: "La estancia del Rosario de
Cosquín: Orígenes de Santa María de Punilla" - Editorial
Copiar, Córdoba, 1996
-
BUSTOS ARGAÑARAZ, Prudencio:
"La capellanía de Santa Leocadia, origen y sucesión" -
Córdoba, 2007
-
FRIAS, Luis Rodolfo: "Historia del Dique San Roque" –
Editorial municipal, Municipalidad de Córdoba, 1986
-
GOMEZ BONANOMI, Ramón P.: "Motivos Históricos de Santa
María de Punilla" – Impresiones Tita. Villa Caeiro.
Santa María de Punilla, 1996
-
HUBER, Norberto E.: "Paisaje y Vida del Valle Cordobés
San Roque". Editorial Copiar - Córdoba, 2001
-
DENARO, Liliana de: "Pedanía San Roque. Donde los
proyectos dieron sus frutos". S/E Córdoba, 2009
-
LIENDO, Ramón Pbro.: "Parroquias de la Arquidiócesis de
Córdoba" - Inédito. Archivo Arquidiocesano de Córdoba
-
MOYANO ALIAGA, Alejandro y HUBER, Norberto: "La Estancia
Santa Leocadia, Cuna de la Madre María del Tránsito
Cabanillas” - 13-04-2002
-
Obra de una religiosa del mismo Instituto: "Reverenda
Madre Tránsito Cabanillas de Jesús Sacramentado" -
Editorial Sebastián Amorrortu e Hijos. Buenos Aires, 1944
-
ROQUE, Benjamín: "La República Argentina 1906-1907" -
Talleres Gráficos de L. J. Rosso - Buenos Aires
-
TANTERA, Edgardo: "Cronología fundacional del Valle de
San Roque" – EL DIARIO de Villa Carlos Paz, 15 de julio
de 2016
|