|
CAPILLA de SAN
JUAN BAUTISTA
|
"Casa de mi infancia, ruina aislada y solemne que tal vez no me
habéis desconocido. Desde esta habitación que se desmorona
escuché, la tarde de un día de invierno, el clarín de la última
grande y lujosa tropa de carretas que cruzara por el camino,
rumbo al occidente, como siguiendo el curso del sol hacia el
ocaso.

Casa que fue habitada por la familia
Caballero en los tiempos del presente relato
Revista "Nativa" - Año XI Nº 122 -
Buenos Aires, 28 de febrero de 1934
Me parece que veo a los picadores, en el momento de saltar de
los pértigos, para animar de a pie a los bueyes, dirigiendo a
los ariscos con sus largos orejeros, al realizar la evolución
destinada a formar el círculo, dentro del que se encierra el
ganado y luego se encienden los rumorosos fogones. No he
olvidado que a la mañana siguiente, oí el eco de los ejes, cuyo
lamento desafinado se alejaba, anunciando la despedida de las
carretas, que se iban para siempre, como se fueron las arrias
con el retintín funambulesco de sus cascabeles, como se fue la
vida de libertad, de poesía, de trabajo, de alegría y de
misterio de la vieja pampa.
-'¿Volverán las carretas?' - preguntábamos a nuestros padres,
recordando las delicadas golosinas de que eran portadoras.
Cuando nos respondían negativamente, diciéndonos que el
ferrocarril las había sustituido, una tristeza indefinible y
oscura caía sobre nuestras almas".
"La casa de mi infancia"
(Fragmentos)
Ricardo Caballero
Revista "Nativa" - Año XI Nº 122 - Buenos Aires, febrero
de 1934
"Páginas literarias del último caudillo" -
Compilación: F. Rojo y A. Ivern

"En camino hacia el mercado de Córdoba"
- Foto de A. W. Boote, 1913 ("The Amazing Argentine")
|
La Posta y los viajeros.
No reiteraremos el material que, en extenso, ya ha sido
incorporado en otras capillas; en este espacio y de modo
específico, nos abocaremos a la etapa desde mediados del siglo XVIII a la actualidad. De interesarse el lector en los sucesos
que, en toda esta zona del sudeste cordobés, iban construyendo
los años previos le sugerimos se dirijan a los contenidos de
Cruz Alta,
Los Surgentes,
Inriville,
Bell Ville,
Yucat o
Villa María.

|
El Fray
Pedro José de Parras realiza numerosos viajes entre 1749
y 1753 de los que deja testimonio en el libro "Diario
y Derrotero de sus viajes, 1749/1753 - España, Río de la
Plata, Córdoba y Paraguay". Del mismo extraemos que
el 15 de diciembre de 1750 "... nos adelantamos al
Río Tercero. Es éste un paraje deliciosísimo por los
bellísimos bosques de que está vestida la costa y que en
los últimos veinte años estaba pobladísima de buenas
estancias y creo que no tiene todo el reino del Perú
mejor paraje para cría de ganados; más hoy no se ven
sino arruinados edificios por las continuas y
cruelísimas invasiones con que los indios han desvastado
estas campañas; sin embargo de que ya se ve una u otra
estancia y creo que, en breve tiempo volverá a poblarse,
no obstante que el peligro es sumo y deberán siempre
vivir con grandísimo temor". |
 |
|
 |
José A.
Ferrer Benimeli estudió el testimonio que dejó escrito el Padre
José Manuel Peramás sobre el viaje que, de resultas de su
expulsión, realizaron los jesuítas desde Córdoba al Río de la
Plata. El trabajo del investigador está expuesto bajo el título
"Viaje y peripecias de los jesuítas expulsos de
América".
Del mismo extraemos que
el 28 de julio de 1767 "... llegaron a una legua del río
Tercero 'a donde se dio de noche la única comida que se daba en
este viaje' [así consignado en el original de Peramás].
El 29 llegaban a Esquina de Ballesteros y el 30 al puesto
llamado el Fraile
Muerto".

A la izquierda el listado de los
sacerdotes jesuítas expulsos donde, resaltado,
destacamos el nombre del Padre José Manuel Peramás
(anotado como Joseph Peramás, natural de Cataluña) |
Entre 1771 y 1773, Concolorcorvo en su carácter de Visitador de
Correos y Postas entre Buenos Aires y el Alto Perú dejó
consignado que la posta entre Fraile Muerto (actual
Bell Ville) y
Paso de Ferreyra (actual Villa Nueva) era, por entonces, la
Esquina de Colman que, según el autor, correspondía al "...
apellido de un inglés tan valeroso que, habiendo perdido un
brazo en un combate y después de haberse curado, continuó
sirviéndose con uno solo contra los indios, manejando la lanza y
el alfanje con el mismo denuedo y asombro de amigos y enemigos".
José E. Cacciavillani (1925-1984) en su libro "Historia de
Ballesteros" se extiende más al respecto al asegurar que el
tal Colman " ... manejaba el alfanje a diestra y siniestra
degollando indios que era un placer. Para él ... Lamentablemente
no sabemos más sobre este valiente precursor de nuestros héroes
del desierto".
Según Concolorcorvo, la Estancia de la Esquina de Colman (algunos
historiadores la identifican como de Collman) distaba ocho
leguas de Fraile
Muerto
y tres leguas de Esquina Paso de Ferreyra (actual Villa Nueva) y
su presencia en el lugar se reconocería, tal vez, desde fines
del siglo XVII o principios del XVIII.
Será José E. Cacciavillani en su libro "Historia de
Ballesteros"
quien concluye que, hacia 1780, "... muy probablemente cerca
del puente que une los dos Ballesteros actuales, se estableció
un hidalgo español llamado José de Ballesteros y con él, un
hermano". Los colonos Ballesteros instalan, en el lugar, un
negocio de campaña; el sitio se reconocerá como Esquina de
Ballesteros.

Puente actual sobre el Río Tercero - Autor: Domingo
José Ingrassia
Obra incluída en el libro "Historia de
Ballesteros" de José E. Cacciavillani
En 1784, el astrónomo francés José Sourryère de Souillac partió de Buenos
Aires con destino a Santa Cruz de la Sierra con el objeto de
amojonar el camino. Si bien la tarea se vuelve inconclusa, un
tramo del mismo es volcado al libro
"Itinerario de Buenos Aires a Córdoba" que es
publicado varios años después. En el mismo da
cuenta que el río Tercero a partir de
Frayle Muerto
tiene un "... caudal mediano, fondo firme, sus márgenes casi
a pique de terreno, muy seguro y sólido por ser gredoso; todo el
camino es bueno y llano como el terreno, el pasto no sirve para
los caballos; muchos árboles, chañares y sauces; los primeros
sirven por su tamaño y calidad para fuego, estacadas y otros
usos inferiores; los segundos, para carretas, y los terceros
para tirantes. A las seis leguas llegué a la posta llamada la
Esquina de Medrano".
Cuando el científico galo se refiere al tramo desde
Frayle Muerto
hasta el Paso de Ferreira se esmera en volcar a su recopilación
una significativa información sobre la flora y la fauna del
lugar. Sobre el Río Tercero en particular asegura que "... el
agua es buena y con abundancia de peces: surubís, magurutices,
sábalos, tarariras, bagres de tres clases, muchas bogas (no son
como las de Europa), infinitos dorados, anguilas muy grandes,
camarones, unos parecidos a sardinas pero endentados". Las
posibilidades de buena caza incluyen "... toda clase de
patos, palomas, perdices, chorlitos, becacinas, loros, cotorras,
periquitos, avestruces, chajás, liebres en abundancia, venados,
guanacos, biscachas, quirquinchos (de los que hay varias
especies como peludos, piches, matacos, mulitas, todos muy
semejantes)". En su relevamiento consigna "... víboras,
culebras y otros reptiles ..." además de muchas yerbas
medicinales como "... oruzú, zuma, canchalagua, jalapa,
lechetrema, ruibarbo, mostaza, perlilla, duraznillo, llantén,
achicorias, malvabisco, hinojo y contra-yerba".
El historiador José Ignacio Avellaneda rescata el documento que,
bajo el título "Descripción de los caminos, pueblos, lugares
que hay desde la Ciudad de Buenos Ayres a la de Mendoza, en el
mismo reino", fue escrito por el
Comandante de Frontera y de las
Armas del Partido de Cuyo José Francisco de Amigorena y
fechado en Mendoza el 6 de febrero de 1787. El mismo es un
relato pormenorizado del camino transitado por el expedicionario
donde se da cuenta, no solo de las características de la ruta,
los caminos secundarios y las distancias, sino que también
aporta una importante y valiosa información sobre la geografía
en general, los asentamientos poblacionales y sus recursos de
subsistencia. De dicho diario de viaje extraemos un fragmento
donde se consigna que, una vez dejado atrás
Fraile Muerto,
van en procura de la Posta siguiente:
|
"A
la Posta del Rincon de Bustos (se pagan 6 leguas): Todas
ellas son bien deliciosas á la vista cansada de las arideses pasadas; agua y Leña en abundancia, sin faltar
buenos Peces quando hay alguno que se dedique a
pescarlos. Mas de veinte Ranchos hay en esa distancia a
uno y otro lado del Rio, con mas de 120 individuos que
los habitan según el computo que hicimos: Ocupanse de la
Cria de Ganados Bacuno, Lanar, Yeguada y los Cavallos de
su tragin, pero no pasa el numero de esas Especies del
preciso para su subsistencia, porque no hay quien se
anime a fomentar su Cria por temor de los Indios. Las
Mugeres se exercitan en sus ilados como referimos
arriba. La
Posta del Rincón esta en uno que forma el Rio, tiene su
Casa regular aunque sin defensa alguna con otras
habitaciones contiguas para Criados y Postillones: pero
con motibo de las frecuentes irrupciones de los Indios,
sucede que el Mro de Posta se retira muy á menudo al
otro lado del Rio, y solo deja aquí un Postillon y algun
criado que cuide de dos Cavallos a los Correos y
Pasageros".
Si su interés es acceder al relato
específico que abarca el trayecto transitado dentro del
territorio cordobés,
haga click aquí.
Por el contrario, si su deseo es tomar
contacto con la integralidad del documento y por ende,
de todo el viaje,
haga click aquí. |
Entre 1788 y 1789, el geológo y minero alemán Anton Zachariah
Helms viajó integrando un equipo de especialistas en la materia
los que, financiados por el estado español, tenían por objetivo
el optimizar con novedosas tecnologías de la época la
explotación de los ricos recursos en plata descubiertos en
nuestras tierras sudamericanas. Durante su viaje redacta sus
vivencias las que fueron publicadas en un libro bajo el título
"Viaje desde Buenos Aires a Lima por Potosí"; en el mismo
deja consignado que, camino a Córdoba y tras superar
Frayle Muerto (Frailem
Muerto en el original) en dirección a Esquina de Medrano
(Esquino de Medrano en el original),
"...
comienza un bosque continuo con un ligero ascenso en dirección a
Córdoba. En este bosque solo se encontraron dos tipos de árboles
los que, sin fruto alguno, tenían similitud con los olivos
españoles con hojas de un intenso y hermoso color verde”.
Su relato se ocupa de resaltar la presencia de
"... casas de postas y algunas chozas de criollos que se
levantan a campo abierto, sin fosos ni muros de protección ...",
lo que justifica en que
"... los indios nunca llegan tan lejos en sus incursiones
predatorias.”


Portada y fragmento del libro de Anton Zachariah Helms
Walter B. L. Bose concluye en su artículo "Córdoba, centro de
las comunicaciones postales en las Provincias Unidas del Río de
La Plata" publicado en 1942 que "... hacia 1779 el punto
de partida hacia Chile se iniciaba en la Esquina de la Herradura
o Posta de Ferreyra, a seis leguas de la Cañada de Lucas y luego
fue fijado en la Esquina de Medrano, en 1791, por ofrecer
mayores ventajas". La primera posta que se encontraba en
este trayecto era la "Posta de San José" cuyo Maestro desde 1791
era José Domingo Cabral por lo que, también se la conocía como
"Posta de Cabral".
Para la época virreinal, elegir la ruta hacia Mendoza implicaba
abandonar el Río Tercero a la altura de la Posta nº 21
identificada como Esquina de Medrano para poner rumbo oeste
hacia el arroyo San José (arroyo Cabral, este curso de agua
separa las actuales pedanías de Villa Nueva y Chazón) donde su
posta llevaba el nº XXII (la secuencia seguía con números
romanos), luego a Cañada de Lucas (Posta nº XXIII) y Punta de
Agua (Posta nº XXIV); si el deseo era ir a Córdoba, se optaba
por cruzar el río Tercero en la Posta nº 22 identificada como
Paso de Ferreyra (Villa Nueva) para luego continuar a Tío Pugio
(Posta nº 23), en dirección norte. El ordenamiento numérico
corresponde a la información que Angel
García Rodríguez extrae, para su tesis doctoral, del "Mapa
Topográfico - Facsimil de la época de la formación del
Virreynato".

Un informe que se efectuó en 1799 para el Virrey Marqués de Avilés
conocido como "Itinerario de Mendoza a Buenos Aires por el
camino de las Postas" da cuenta que el viajero que, luego de
pasar Frayle Muerto, comenzaba a alejarse del Río Tercero hacia
el oeste en procura de la ruta hacia Chile se encontraba que el
tramo hacia las Postas de San José y Cañada de Lucas eran
"... un monte de grandes Algarrobos y Chañares que tendrá como
dos leguas de trabesia, es mui hermoso, y ai sus lagunas limpias
a trechos que recogen agua cuando llueve".
Para fines del siglo XVIII y principios del XIX los Maestros de
Postas de la zona fueron: Juan Manuel de la Fuente en Paso de
Ferreyra (desde 1773 hasta 1789); Don José Ignacio de las Casas
(a partir de 1789) en Esquina de la Herradura y en 1811 se
designa en Paso de Ferreyra a Manuel Bustos, quien había
ejercido estas funciones en Esquina de Medrano.
En relación a esta última Posta las responsabilidades de
administración fueron asumidas, como primer Maestro, por José
Bustos a partir del 26 de agosto de 1779. Al momento de su muerte, dos años
después, las tareas recaen sobre su esposa Isidora Farías y su
hijo Félix Fernández. En
1787, este rol es tomado por un hijo de José Bustos de nombre
Casimiro que, tras su muerte en 1796, es reemplazado por su
viuda Luisa Bárzola y su hijo Manuel Bustos.
En 1806,
concretada la rendición de las
tropas inglesas y reconquistada Buenos Aires, los invasores prisioneros
fueron alojados en San Antonio de Areco, a 120 km de
Buenos Aires. Al año siguiente, se decide trasladarlos al interior.
El nuevo confinamiento
será Santa Rosa en el Valle de Calamuchita donde serán ubicados,
en su mayoría, en el casco de la vieja
Estancia Jesuítica de San
Ignacio. El Capitán Alexander Gillespie era parte del
Regimiento 71 desplazado; de su mano nacerá un largo escrito
que, a
modo de diario de viaje, relevará la naturaleza y geografía de
nuestro interior así como
los hábitos, costumbres, miedos y sueños de los habitantes
locales. Esa pintura particular y subjetiva adoptará forma de libro
al imprimirse en Londres
en 1818.
El relato da cuenta que, el 30 de marzo de 1807, provistos de
recursos económicos y víveres, en carretas y a través de las
peligrosas pampas, abandonan el Santo de Areco e inician el
largo camino a Córdoba.
La memoria escrita del Capitán nos da cuenta que, el 21 de abril
temprano, "... nos refrigeramos en la Esquina de Ballesteros,
a cinco leguas de Fraile Muerto donde hay una posta en la
llanura. El traje de la gente ahora cambió, pues en lugar de
poncho usaban una frazada ordinaria de su manufactura, que era
operación lenta, pues no sabiendo tirar la lanzadera,
invariablemente la pasaban a mano. Hasta aquí nos habíamos
mantenido desde Cruz Alta, junto a las márgenes del Tercero".
[Acceda al relato completo del viaje por territorio cordobés, haciendo
Click Aquí].

El jefe de la Posta Manuel Bustos deja el lugar en manos de Pedro
Moyano el 28 de abril de 1810 para tomar el control de la Posta
de Paso de Ferreyra en 1811.
Durante el año de 1810 ya se tienen datos de la existencia de la Posta Esquina
de Castillo (la que, luego, se conocerá como Posta de Tres
Cruces) ubicada a 4 leguas de
Fraile Muerto y a otro tanto de
Esquina de Medrano.
Guillermo Gallardo, en su trabajo sobre el viaje de Joel Roberts
Poinsett de 1811, nos da cuenta que "... Mariano López se
hace cargo como Maestro de esta Posta [Esquina de Medrano]
desde el 24 de octubre de 1811. Poisett lo hallaría recién
instalado en sus funciones. Ocupaba tierras propias, con ovejas,
aves y ganado, huerta y agua permanente".
En 1811 Joel Roberts Poinsett, en su carácter de Primer Agente
Comercial y Primer Cónsul de los Estados Unidos de Norteamérica
en Buenos Aires y en Chile, transita el camino que une Buenos
Aires a Santiago de Chile. En la Revista de Historia de América
y Argentina publicada por la Universidad Nacional de Cuyo
Guillermo Gallardo recupera la historia de dicho viaje en la que Poinsett escribe que, luego de pasar por
Fraile Muerto,
"... las sierras de Córdoba se ven a lo lejos y el suelo se
vuelve quebrado, con bosques de un espino bajo (Acacia Mimosa).
Los caminos están muy desgastados por las carretas. Las ruedas
que en éstas utilizan son de un diámetro de diez pies y las
huellas se vuelven tan profundas que a menudo nos veíamos
obligados a rebajar los caballones formados entre ellas para que
la galera pudiera pasar". Después de la Posta de Medrano
siguen camino hacia el oeste.
Manuel Bilbao en su libro "Buenos Aires, desde su fundación
hasta nuestros días", asegura que "... en la época de la
Independencia las postas y caminos que había ... eran, para la
Jurisdicción de Córdoba, las siguientes:
Cruz Alta,
Cabeza de
Tigre (a 4 leguas),
Esquina de Lobatón (a 4 leguas), Saladillo
de Ruíz Díaz (a 5 leguas), Barrancas (a 4 leguas),
Fraile Muerto
(a 4 leguas), Tres Cruces (a 5 leguas), Capilla de Dolores (a 3
leguas) [se refiere a la Posta de la estancia de Bustos y
esta Capilla debe adjudicarse al canónigo José Mateo de
Arrascaeta en 1817],
Esquina del Ahogado (a 4 leguas) [seguramente se refiere a
La Herradura], Arroyo San José (a 4 leguas)".
Un mapa de 1816, en este caso de Adrien-Hubert Brué, insiste en
identificar a la Esquina de Colman como la Posta intermedia
entre Frayle Muerto
y la Esquina de Passo (con doble "s") Ferreira.

Mapa de Adrien-Hubert Brué (1816)
El viajero inglés Alexander Caldcleugh Beatson (nacido
en Londres, Inglaterra en 1795 y fallecido en
Valparaiso, Chile en 1858) recorre estas tierras a
partir de 1819 hasta 1821 volcando sus experiencias en
el libro "Viajes por América del Sur". A
propósito de este espacio en particular deja el
siguiente testimonio:
|
"A las cuatro de la mañana partimos [de
Frayle
Muerto] para Tres Cruces y la Esquina de Medrano, a
distancia de ocho leguas. El camino que seguía por las
márgenes del Río Tercero, señalado por una hilera de
árboles. Pasamos algunas estancias rodeadas de
arboledas. Con un poco más de agua esta comarca tendría
buenas maderas. Vi algunos cuervos grandes como gallinas
y los mismos arbolillos del día anterior; también unas
flores, parecidas al alelí, de color amarillo pálido y
unas hierbas que semejaban la cola de un gato. La gente
de buenos modales y en la posta una casa. Hasta el
Arroyo San José, ocho leguas. Anduvimos una distancia
considerable por las márgenes del río Tercero, entre
matorrales de mimosas con espinas y hierbas tan altas
que apenas se distinguía el camino". |
 |
En 1820, el banquero suizo Peter Schmidtmeyer realizó el
viaje entre Buenos Aires y Chile que, devenido en pormenorizado
relato, dejó plasmado en el libro "Travels into Chile over
The Andes". De sus páginas extraemos el mapa elaborado
por el autor y el detalle de las
postas recorridas observándose que la Esquina de Medrano es
identificada como el sitio donde se bifurcan los caminos hacia
el norte y el oeste, este último en dirección a Chile.


En el espacio dedicado al trayecto entre la Esquina de Medrano y
el Arroyo San José, Schmidtmeyer ilustra la vida cotidiana de la
zona con una lámina y se ocupa, en especial, de mencionar la
presencia visual de las típicas serranías cordobesas que, a la
distancia, rompen con toda la monotonía de las pampas que tanto
lo habían aburrido desde Buenos Aires.

Para la misma época otro viajero, en este caso el botánico
e ingeniero inglés John Miers, realiza varias expediciones a Sudamérica
motivado por razones científicas. De resultas de estos
relevamientos nacen dos volúmenes que fueron publicados en
Londres en 1826 bajo el título "Travels in Chile and La Plata
- 1819/1824" y que, en su versión española, fue impreso como
"Viaje al Plata, 1819/1824". Al recorrer sus páginas nos
encontramos con su visión de su visita a la Posta de Esquina de
Medrano y su entorno:
|
"El camino hasta Tres Cruces, cuatro leguas de
distancia, corre en parte entre manchas de bosque
espinoso, en parte sobre una pampa abierta; la posta es
un lugar bastante miserable. De aquí a la Esquina de
Medrano, igual distancia, el camino se tiende sobre una
región más boscosa. La Posta de Esquina de Medrano
consiste en una larga hilera de construcciones de adobe
y es mucho más limpia que las vistas hasta ahora. El
maestro de posta es un hombre de lo más amable y bien
educado, tiene mucho parecido con un español europeo;
provee de todas las comodidades que se pueden proveer en
el lugar; su tropilla es excelente y tiene bastantes
servidores para atender al viajero con rapidez. En este
punto el camino deja la línea de postas que lleva a
Córdoba, el cual por algunas leguas sigue paralelamente
la margen occidental del río Tercero, luego cruza el río
en el vado de Paso de Ferreira y de allí toma hacia el
norte para Córdoba. Dejando el camino de Córdoba, la
dirección tuerce más hacia el oeste y se cruza, al
principio, por un bosque de chañares, mimosas y
algarrobos cuyas ramas, cuando yo viajaba por allí
estaban cargadas de langostas. Bordeando la comarca
boscosa durante dos leguas nos encontramos nuevamente en
la pampa, aún desprovista de árboles, que muestra una
superficie algo ondulada. A una distancia de ocho leguas
de la última posta se encuentra la etapa siguiente,
Arroyo de San José, donde hay unos pocos ranchos
miserables y provisión de caballos, también miserables". |


John Miers y fragmento de su obra
El 30 de enero de 1821 la Provincia de Córdoba, a través de su
Asamblea Legislativa, le da vida al "Reglamento Provisional
de la Provincia para el Régimen de sus Autoridades" que se
asume como su primera Constitución. El órgano deliberativo
estaba presidido por Francisco de Bedoya y entre sus miembros se
encontraba el Dr. Francisco Ignacio Bustos, sobrino del entonces
Gobernador Coronel Mayor Juan Bautista Bustos el que asumirá la
responsabilidad de publicarla en Bando Solemne casi un mes
después; más precisamente, el 20 de febrero de 1821.
Siete años después, el Dr. Francisco Ignacio Bustos será central
en la construcción de la historia que, en este espacio, nos
convoca.
En 1823, el escritor inglés Robert Proctor llega al país con el
objetivo de cruzarlo en procura de Chile y de allí, al Perú. Al
regresar a su país, todas las notas acumuladas a lo largo del
viaje se incorporan a un libro al que títuló "Narraciones del
viaje por la Cordillera de los Andes". Del mismo, extraemos
lo siguiente: "Hicimos las cuatro leguas desde
Frayle Muerto
a Tres Cruces en cincuenta minutos, pues deseábamos adelantar
cuatro leguas más hasta la Esquina de Medrano, donde, según el
correo, había buen alojamiento. Llegamos al primer punto como a
las 5, y, para nuestra gran mortificación, nos encontramos sin
caballos: por consiguiente, nos vimos forzados, a pesar nuestro,
a parar en Tres Cruces, pero obligados a pasar la noche en el
carruaje por no haber sitio para nosotros en el mísero rancho,
aunque el maestro de posta tuvo la amabilidad de ofrecernos
dormir en el mismo aposento suyo y de su familia. Los peones
entretanto se acomodaron rodeando el fogón que encendieron bajo
un árbol donde prepararon asado y tomaron mate. El 29, llegamos a la Esquina de Medrano en
un muy buen tiempo. El
informe de nuestro correo sobre esta posta fue exacto, y era
superior a cualquier casa que hubiéramos visto a partir de
Buenos Aires. La entrada daba a una gran sala, con cielo-raso de cañizo, que imprimía a la casa aspecto de una limpieza que
brillaba por su ausencia en todas las otras cuyos cuartos sin
cieloraso tenían telarañas colgando como cenefas, sin riesgo de
ser bajadas con escoba. La casa se levanta en una situación muy
alegre, con acceso a extenso matorral, compuesto principalmente
de acacia espinosa o algarrobos con ramas que tocan el suelo.
Los habitantes del país aprovechan mucho la fruta de este
árbol, que, cuando madura, es larga vaina amarilla como chaucha.
Se da en grandes racimos y tiene sabor dulce muy pronunciado. Se
usa en diferentes confituras y para hacer patay, que, a nuestros
paladares estaba lejos de ser agradable. En esta posta se
bifurcan los caminos de Perú y Chile, el primero a la derecha
por Córdoba, Tucumán y Salta, y el segundo por San Luis y
Mendoza. Aquí perdimos el lindo, aunque pastoso camino de las
Pampas, siendo el campo cubierto con helechos, lleno de calinas
como tacurúes, y más boscoso. Mulas y carros han seguido una
ruta con hondos huellones y era imposible andar ligero. En
algunos lugares la vista producía el aspecto de un algarrobal
tupido, mientras en otros los troncos estaban separados más bien
de modo pintoresco. La etapa de la Esquina de Medrano al Arroyo
San José es de siete leguas de mal camino áspero".
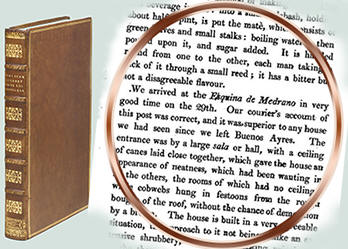
Fragmento de
"Narraciones del viaje por la Cordillera de los Andes y
Residencia en Lima" - Robert Proctor
En 1824 quien en el futuro sería Papa Pío IX, al pasar por la zona
camino a Chile, dejará una descripción de la zona a través de un
texto realizado por su acompañante y escriba Giuseppe Sallusti.
Traducimos del original en italiano: "... Luego de
Fraile Muerto vamos hacia Las Tres Cruces, posta infelicísima,
es verdaderamente de las tres cruces que son: su malvada
situación, la falta de toda comodidad, las tazas engrasadas y
los rostros ceñudos de los responsables del lugar. Por tanto,
apenas cambiados los caballos, nos fuimos volando yendo a tomar
el almuerzo en la Esquina de Medrano, que es la posta inmediata,
competentemente buena y limpia; en la que se toma buena agua del
Río Tercero que se nos reaparece bañando sobre el lateral de la
construcción. Nosotros que habíamos andado del Sur al Norte y
desde Rosario hasta Medrano desde el Levante al Poniente; en
Medrano comenzamos a andar de Norte a Sur regresando, de algún
modo hacia atrás en dirección al paralelo de Buenos Ayres.
Debimos hacer ésto para evitar, dentro de lo posible, el
encuentro con Salvajes, alejándonos de ellos en nuestro camino.
Al principio, después de Medrano el recorrido es de gruesos
bosques de altas formas muy ramificadas del tipo de nuestras
acacias; luego se entra en una
llanura donde no se ve otra cosa que pasto, pocas aves y muy
pocas bestias; y para aquellos que son poco prácticos se hace
poco posible que se pueda reconocer la dirección del camino ya
que aún en pleno verano se halla cubierto de pasto sin ningún
signo de camino demarcado por el tránsito de algún otro que,
como nosotros, han debido experimentar. Lo mismo sucede en las
próximas quince leguas hacia la siguiente posta. De la Posta de Medrano se va al Arroyo San José donde llegamos a las dos de la
tarde y nos vimos obligados a pernoctar ya que las siguientes
postas no suministran siquiera comodidades para dormir. Se llama
Arroyo San José por un torrente de agua que baña el lateral de
la posta la que es muy cómoda y limpia, nosotros le hayamos
falta de pan y de vino pero, de esas cosas, estábamos bien
provistos. Una vez que la Maestra de la Posta nos preparó una
buena cocina, cenamos con mucha satisfacción. En el tiempo
intermedio entre nuestra llegada y la hora de la cena están los
que se dieron por cazar y quienes a pasear. Nosotros tres junto
al Monseñor Martai nos dimos un baño en el río para quitarnos el
polvo y tener un refresco frente al excesivo calor de los
últimos dos días. Con el alivio del baño y la buena cena se pasó
una noche feliz".



Al año siguiente, durante 1825, el inglés Samuel Haigh realiza su
tercer viaje a Sudamérica; durante el mismo, cruza nuestro
territorio desde Buenos Aires en dirección a Chile para luego
volcar su nueva experiencia en un libro que se publicará en
Londres en 1831 bajo el título "Bosquejos de Buenos Aires,
Chile y Perú". Su relato nos expone una descripción muy
interesante sobre la zona; relata, con pinceladas de sencilla
cotidianeidad, haber llegado a Esquina de Medrano luego de un
largo viaje donde la sensación de libertad que brindaba cabalgar
por las pampas era suficiente y valiosa justificación frente a
tanta monotonía. Vayamos, entonces, a sus palabras:
|
"Al quinto día llegué a la Esquina de Medrano para
almorzar. Es una de las Postas más agradables del
camino; el Río Tercero serpentea junto a la casa, que
tiene detrás una huerta con fruta, legumbres y muchos
árboles a la orilla del río. Don F. Bustos, que tiene la
posta, es un personaje muy atento e instruído. Me brindó
un almuerzo magnífico de gallinas, arroz, huevos, etc.,
que disfruté en el pórtico de la cabaña, la que merece
realmente ese nombre. Cerca de una legua de la Esquina,
el camino se bifurca para Córdoba y como había, a
menudo, oído ponderar esa ciudad, sentí una fuerte
curiosidad de visitarla y manifesté mi intención a
Bustos que era cordobés. Me dijo que me daría una carta
para un tío suyo que residía allí y una vez escrita y
consumidos nuestros alimentos, montamos sobre nuestros
caballos y seguimos a la Posta de la Herradura, primera
en el camino de Córdoba". |

|

Aguafuerte coloreado "Vista de
la Casa de Posta llamada el Rincón de Bustos, a orillas del Río
Tercero"
de Fernando Brambila
(1763-1832) (obra realizada entre 1795 y 1798)
Luego de volver a leer el párrafo dedicado a Esquina
de Medrano más arriba trascripto y atraídos por lo
que entendíamos era una señal, casi como si fuese
una clave, donde la palabra "uncle" es
precedida con la traducción "tío" entre
paréntesis, nos sentimos impulsados a querer seguir
leyendo su libro.

Con el correr de las páginas un rompecabezas
incompleto se nos despliega sobre la mesa y con él,
la tentación de apostar por posibles piezas a
colocar en cada uno de los espacios vacíos.
En la página 332 leemos: "Having dressed, in
order to present myself to the governor, I walked to
his palace, and was admitted by the sentinel, when I
was agreeably surprised to find that the great man
was no other than Colonel Bustos, with whom I had
breakfasted about eight years before in the Pampas.
At that time he was serving under Belgrano. He
recognized me first, and mentioned the circumstance
of our first meeting. After giving me a most cordial
welcome, he invited me to dine with him the next
day, and introduced me with his lady. The
'tertulias' spent in their house, during my short
stay in Cordova, will allways be remembered as some
of the most agreeable I passed in South America"
(Acceda a la traducción haciendo
CLICK AQUI).
Razonemos, ahora, sobre el contenido de este texto:
 |
Samuel
Haigh
NO iba a Córdoba, cambia de opinión luego de la
charla con F. Bustos, ¿lo hace, según sus palabras,
tan solo porque le nace una fuerte curiosidad ("a
strong curiosity") por conocer la ciudad?.
A poco de arribar a Córdoba, una vez comido y
habiéndose vestido de modo adecuado se dirige,
sin razón explícita alguna a la Gobernación. ¿Cómo
se explica que un inglés desconocido en una ciudad
que nunca había pisado logra, apenas llegado ser
admitido por los centinelas quienes le liberan el
paso hasta las mismas oficinas del Gobernador?
Es el
Gobernador quien primero lo reconoce al momento que
el inglés ingresa; por tanto, antes de estar frente
a frente, ninguno de los dos sabían quien era el
otro y es Bustos quien, al individualizar a su
visitante, le hace notar que habían estado juntos en
una reunión presidida por Belgrano ocho años antes.
Si
bien en
ningún momento del relato se hace mención a la carta
recibida de manos de F. Bustos, ¿no será que es
dicha misiva la que le abre todas las puertas del
poder con tanta facilidad?.
Si la carta no era para el Gobernador entonces ¿por
qué Haigh no menciona nunca habérsela dado a otra
persona durante su estancia en Córdoba?.
En su texto, no hay nada escrito sobre lo que
hablaron con Bustos; lo único consignado es que el
Gobernador le presentó su esposa, lo invitó a cenar
y a una tertulia
para el día siguiente. Parecen ser demasiadas las
consideraciones dispensadas para un simple viajero
circunstancial que podríamos concluir que el azar de
una carta lo puso en el lugar apropiado para los
intereses de ambos.
Si
todas las anteriores reflexiones coincidieran con
los vacíos del rompecabezas, entonces no sería para
nada descabellado concluir
que F. Bustos, Maestro de la Posta de Medrano, sería
sobrino del Gobernador Juan Bautista Bustos.
Lo que sí pareciera muy difícil de asegurar es que
F. Bustos fuese el futuro fundador de Ballesteros
Sud (Dr. Francisco Ignacio Bustos); quizás podríamos
arriesgar con que eran primos entre sí. |
 |
¿Quién era Samuel Haigh? ¿Qué lo traía a Sudamérica? Su primer
viaje se efectiviza en 1817 y recalará en Valparaíso (Chile)
unos meses después de la batalla de Chacabuco y poco antes de la
batalla de Maipú. Era el momento propicio para un comerciante
especializado en la venta de armas. Se puede concluir que su
presencia y sus mercancías llegaron en el momento apropiado para
volcar la balanza a favor del triunfo definitivo de San Martín y
O´Higgins, con quienes tuvo contacto directo entre ambos
combates. Durante este viaje también se produce un encuentro con
Belgrano; reunión ésta, en la que se hallaba presente el Coronel
Juan Bautista Bustos. Esta primera y fructífera experiencia en
el sur de América lo motiva a volver por segunda vez en 1820 y
una tercera en 1825.

Coronel Juan Bautista Bustos
Dos embarcaciones francesas recalan en Chile a fines de 1825, son
la Fragata La Thetis y la Corbeta L'Esperánce. Parte de su
tripulación parten, el 26 de enero de 1826, con destino a Buenos
Aires por el Paso del Río Blanco. Después de unos 15 días de
viaje, el 11 de febrero, descansan en la Posta de Esquina de
Medrano. La travesía será recopilada por el Teniente de Navío de
La Thetis Conde Edmond de la Touanne y luego publicada con la
autorización del Capitán de Navío Barón de Bougainville en París
en 1837 bajo el título "Itinéraire Valparaiso et de Santiago
de Chile a Buenos Aires para les Andes et les Pampas". La
tabla que reproduce el itinerario recorrido, en el espacio
dedicado al tramo desde Punta del Agua hasta Arroyo de en Medio,
deja constancia que "... Esquina de Medrana [así
consignado en el original] es la mejor posada de la ruta. El
Río Tercero con árboles y vegetación ribereña".

Del posterior texto extraemos que "... luego de Tegua, donde
habíamos llegado en la noche del 10, dormimos al día siguiente
en la Esquina de Medrana [así consignado en el original];
muy buen alojamiento administrado por un cordobés; quizás la
mejor posta de todas las de la carretera. Allí reina el orden y
la limpieza; hay un cuidado especial que la hace distinta en
comparación con lo visto hasta entonces. En general, desde que
entramos en la provincia de Córdoba cuya capital está distante
unas 35 o 40 leguas de la Esquina de Medrana, todo parece mejor
que en los otros lugares ya vistos; en todos los aspectos: mucho
más en las viviendas, en la solidez del modo de construcción, en
más recursos en las aldeas, una imagen de progreso, bienestar y
civilización. Como habíamos llegado muy tarde a Esquina de
Medrana, al salir del cuarto al día siguiente vimos con asombro
algo sobre lo que no habíamos reparado, estábamos junto a las
orillas del río Tercero que baja de la Sierra de Córdoba y se
dirige hacia el Paraná y finalmente a Buenos Aires. Recibe las
aguas del Arroyo San José y de otras corrientes pequeñas.
Durante todo el día 12 de febrero y parte del siguiente, nuestro
camino fue siempre junto al sinuoso, profundo y rápido río
Tercero al que recién abandonamos al llegar al pequeño pueblo de
Desmochados a unas 45 leguas de Medrana. Se trata de un río
ancho con costaneras altas con casi ninguna pendiente que
facilite el acceso; es como un profundo tajo en un terreno
absolutamente plano sobre ambas orillas. Sus aguas son frescas y
limpias lo que facilita una mayor y mejor vegetación además de
más casas y corrales en medio de grupos de árboles. Así es el
paisaje hasta Saladillo, a 20 leguas de Medrana, a partir del
cual solo vemos cactus y hierba como toda vegetación".
En octubre de 1826 el médico alemán Ludwing Friedrich Froriep
rescata, del relato de los viajes de Miers, la presencia masiva
de langostas en la zona y lo vuelca en "Noticias sobre Ciencias Naturales y
Médicas". Del mismo extraemos que las 14 leguas entre
Arroyo San José y Esquina de Medrano se realizó acompañado de
"... un ininterrumpido enjambre de saltamontes que volaron,
silenciosos, delante del viento en una dirección opuesta a
nosotros de modo ininterrumpido, ocupaban unos 20 pies de ancho
sobre nuestras cabezas y el aire parecía cubierto cual espesa
niebla que oscurecía el horizonte. Las miríadas de insectos que
atravesamos esa tarde eran incontables quedando, a la mañana
siguiente, la tierra cubierta por ellos".

Ludwing Friedrich Froriep y fragmento de su obra
Desde el puerto de
Falmouth (Inglaterra), el 23 de abril de 1827, parte el
paquebote Duke of York con destino final en Sudamérica; una vez
llegados a Buenos Aires inician un camino a través de nuestras
tierras en procura de Chile y luego, Perú. Como parte de la
tripulación, el Teniente Brand relevará el día a día del viaje en
un pormenorizado relato que, en 1829, será publicado en Alemania
por el editor Dr. Friedrich Alexander Bran con el título
"Diario de Viaje al Perú durante el invierno de 1827"
el que incluirá en un volumen de "Archivos Etnográficos".
El 24 de julio se ponen en marcha desde Buenos Aires; cinco
días después, el domingo 29, el cronista deja escrito que, luego
de dejar atrás el pueblo de
Frayle Muerto
donde "... los gauchos celebraban carreras de caballos, su
habitual diversión dominical. En esta ocasión estaban vestidos
con sus ponchos de diferentes colores. La mayoría de estas
personas, demasiado miserables y sucias, lucían espuelas y
estribos de plata. Las carreras eran muy cortas y siempre
cabalgaban sin silla". Continuaron viaje acompañados por el
Río Tercero hasta llegar a "... la Posta de Esquina de
Medrano que, ubicada junto a la hermosa costa, era la mejor de
todas las que hemos encontrado hasta ahora. El río es ancho y
profundo fluyendo cerca de la casa y las riberas están
cubiertas de árboles. Después de un viaje de 130 millas a través
de extensiones totalmente despojadas, este sitio se vuelve
encantador. Aquí los otros atrincheramientos contra las
incursiones de los indios parecen no existir. La siguiente posta
estaba a ocho millas de distancia y a sabiendas que íbamos a
encontrar un camino en pésimo estado, optamos por quedarnos
esa noche, tuvimos una buena comida y una habitación limpia para
dormir". A las 8 de la mañana del día siguiente, lunes 30,
con la renovación de caballos reinician el camino a través de
"... pampas tristes ..." rumbo al Arroyo San José y la
Cañada de Lucas.

Corría 1828 cuando el Dr. Francisco Ignacio Bustos
promueve, con fecha 24 de abril, una resolución de la Asamblea
Provincial que le da vida a la Villa de San Juan - Esquina de
Ballesteros; llevando a la realidad un mandato de su tío, el
Gobernador de Córdoba Don Juan Bautista Bustos.
|

Firma del Dr. Francisco Ignacio Bustos |
 |
Alcides d´Orbigny recopiló y
publicó numerosos viajes que involucraban a Sudamérica
y Argentina. La obra publicada en varios tomos y bajo el título
"Viaje pintoresco a las dos Américas" fue impresa en París
hacia 1836 y años siguientes. En dicho material se recupera la
visión de Proctor sobre la Posta de Medrano asegurando que
estaba "...
artesonada
con cañas colocadas al lado unas de otras, lo que da a la casa
un aire de limpieza que falta a las otras cuyas salas no tienen
artesones".

Alcides d´Orbigny y su obra
"Voyage pittoresque dans les deux
Amériques"
Un mapa de 1840 expone dos referencias entre
Fraylemuerto
(todo junto) y Paso (Paso de Ferreyra), se trata de Bastas (es
obvio que se trata de un error ya que Bastas corresponde a
Bustos) y Herradura.
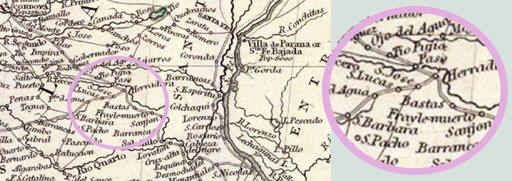
En concreto, los nombres de la Posta de nuestro interés se
confunden y entremezclan para una misma zona. Es así que,
Esquina de Colman, Esquina de Medrano, Esquina de Ballesteros,
la Posta de Bustos, la de San Juan Bautista y la Capilla de
Dolores son todas
identificaciones que, sobre la costa sur del Río Ctalamochita,
remiten a un mismo y común espacio territorial que devendrá en
la semilla de la futura comunidad de Ballesteros Sud. El
siguiente mapa deja constancia de tres de estos nombres en una
misma reproducción.

Mapa de John Arrowsmith (1842) donde figura Esquina
de Medrano, Bustos y Dolores
En relación a esta ruta que, pasando por San José, Esquina de
Lucas y Punta de Agua, pone rumbo hacia el oeste es interesante ingresar a las "Ordenes
Generales del Ejército Unido de Vanguardia - Campaña de las
Provincias Argentinas - 1841-1842". Estos documentos
reflejan en sus partes diarios, el movimiento de las tropas y
mientras acompañamos al mismo, reconstruímos el camino
transitado. Un extracto de la Orden de la División, emitida el
27 de febrero de 1842 en Arroyo de la Lagunilla, manifiesta que
"... hoy a las dos y media de la tarde si el tiempo lo
permite estará pronta la División para moverse al toque de
marcha". El día 28 de febrero ya están en Villa del Río 4º
donde permanecerán hasta el 9 de marzo inclusive. Al día
siguiente, 10 de marzo, alcanzarán Arroyo de Chulén; el 11 de
marzo, los encontramos en Arroyo de los Dos Arboles; el 12 de
marzo, ingresan a la Posta del Totoral; un día más y están en
Arroyo del San José donde un fragmento del parte consigna que
"... en el tránsito por Provincia amiga de Córdova es una
obligación sagrada de todos y cada uno de los individuos del
Ejército observar el mejor orden y un respeto inviolable a las
personas y propiedades de sus habitantes; el Señor General en
Jefe sentiría verse en la necesidad de recomendar una cosa que
el interés de la santa causa nacional exige de la Federación el
buen nombre del Ejército y el de sus individuos en particular,
pero si estas consideraciones no se tuviesen presentes está
resuelto a castigar los excesos que, en esa línea, se cometen".
Continuada la marcha, el contingente accede, el 14 de marzo,
a La Herradura; el 15 de marzo, los ubicamos en Esquina de
Ballestero en el Río 3º donde permanecen hasta el 19 de marzo
inclusive (esta larga detención refleja la importancia del lugar
lo que permitía, por tanto, una estancia más prolongada).
Regresados a la marcha, los encontramos el 20 de marzo,
acampando en Dolores en el Río 3º (la Capilla de Dolores es la
primera existente y estaba ubicada en la Estancia Posta de
Bustos); un día después ingresaban en
Fraile Muerto;
del 22 al 24 de marzo se detendrán en Posta del Sanjón en el Río
3º; el 25, será el turno de Posta de Las Haverías en el Río 3º;
del 26 al 31, en Posta de Lobatón en el Río 3º (actual
Inriville); del 1 al 6 de abril en Cabesa (con "s" en el
original) de Tigre en el Río 3º (actual
Los Surgentes); el 7 de
abril ingresan a
Cruz Alta donde permanecerán hasta el 9 de abril; al día
siguiente están en Desmochados para transitar, ahora, por
tierras de Santa Fe.
Por ser muy valioso este material, lo invitamos a descubrirlo con
más detalle ingresando a la base que el Departamento de Estudios
Históricos del Estado Mayor del Ejército de la República
Oriental del Uruguay pone a disposición de aquellos interesados
en la materia.
|
Hacia 1848, el viajero y pintor inglés
Robert Elwes recorrió la zona. Su travesía fue publicada
en 1853 bajo el titulo "Apuntes de un viaje alrededor
del mundo" que incluye un interesante número de
ilustraciones y acuarelas de su autoría. En dicho
material concluye que
“... Esquina de Medrano era una de las mejores postas
que se encontraban en el camino y que se hallaba sobre
una planicie extensa, rodeada por matas de arbustos que
le dan la apariencia de un parque; cerca corría el río,
una corriente clara y rápida, bordeada por sauces. La
casa de la posta era limpia y la habitación, amplia y
señorial; era un lugar muy agradable". |

Robert Elwes |
Samuel Greene Arnold, abogado e historiador nacido en Estados
Unidos, recorre estas tierras durante el otoño de 1848 uniendo
Buenos Aires con Santiago de Chile. Su experiencia es volcada,
con llamativos detalles, en un diario de viaje que se publicará
años después bajo el título "Viaje por América del Sur -
1847/1848". De su lectura extraemos que el domingo 19 de
marzo después del mediodía llegan a Medrano asegurando que
"... cerca de allí hay muchos árboles de distintas variedades y
la barranca o lecho seco del Río Tercero que, en invierno, está
crecido. Aquí demoramos algo por los caballos, almorzamos en el
coche como de costumbre y conseguimos un poco de queso del país
que se encuentra en todos los ranchos; es muy bueno de comer y
muy malo de digerir. Varias veces hemos tenido pan en esta
provincia. El pan, cuando lo tienen, es muy bueno, blanco y
compacto, un poco como el de Sevilla, aunque inferior a aquel
que es el mejor pan de todos. Generalmente se hornea en pequeñas
hogazas chatas y redondas, cortados en pequeños cuadrados o
triángulos".

El libro de Samuel Greene Arnold
En 1848, el gobierno inglés designa al ciudadano británico Hugh De
Bonelli como su Representante Comercial frente a las autoridades
de la novel República de Bolivia. Se desconoce con exactitud
cuales eran sus actividades; lo que no significa que, sin
equivocarnos y al igual que otros conciudadanos, se dedicaría al
negociado de armas para las guerras de emancipación y más tarde,
para abastecer a los sectores en pugna en las actuales luchas
civiles. En 1850, inicia un viaje hacia Buenos Aires con el
objetivo de acceder al Río de la Plata y, desde su puerto,
retornar a Inglaterra.
Esta larga aventura la reconstruye en un diario que, años después,
será publicado como libro bajo el título "Travels in Bolivia
with a Tour across the Pampas to Buenos Ayres". Recorriendo
sus páginas nos encontramos que el autor y la comitiva que lo
acompaña pasan las Postas de "... Billia Nueva, La Heradura y
Lescina Medran [se refiere a Villa Nueva, La Herradura y
Esquina de Medrano]; siendo este último
lugar, un pueblecito en el cual estaba apostado un destacamento
de soldados que se suponía tenían que mantener a raya a los
indios bárbaros, atento que ésta era una parte del país que los
naturales habitaban densamente y que conocida con el nombre de
Provincia de Santa Fe [SIC]. Los
pastos se habían vuelto extremadamente hermosos, la magnífica
presencia de hierbas, capaces de engordar todo el ganado de
Europa, se extendían en grandes prados que lucían desiertos y
tan solo, servían de alimento a algunas dispersas manadas de
ciervos. Esta Posta, por la noche, presentaba mucha animación y
bullicio mientras los soldados tocaban su clarín para convocar a
la pequeña guarnición a sus cuarteles. La llegada de carruajes
también infundía más ánimo al ambiente. Numerosas personas
vendían carnes, aves, huevos y choclos a medida que llegaban los
clientes mientras que, al mismo tiempo, saturaban a los oyentes
con presagios dolorosos detallando
tristes historias de rapiñas y asesinatos
cometidos por los bárbaros en los últimos días. Afortunadamente,
nos habíamos beneficiado de la vieja metáfora que 'el primero en
llegar es el primer servido' lo que nos permitió estar ya
cenados y listos para descansar cuando, los recién llegados,
apenas comenzaban a organizarse para comer. No pasó mucho tiempo
antes de que nos olvidáramos, por completo, de todo lo que nos
rodeaba y nos envolviéramos en nuestros sueños relajantes".

Fragmento del libro "Travels in Bolivia with a
Tour across the Pampas to Buenos Ayres" de Hugh De Bonelli
Durante 1852 y 1853 dos expediciones astronómicas organizadas por
la Armada de Estados Unidos recorrió el camino de Buenos Aires a
Chile en ambos sentidos. El Teniente James Melville Gilliss,
responsable del proyecto vuelca los resultados de los
relevamientos científicos realizados en una obra que se editó
más tarde bajo el título "The U. S. Naval Astronomical
Expedition to the Southern Hemisphere during the years 1849 to
1852". La travesía de 1852 implicó atravesar de oeste a este
el territorio cordobés acompañando al Río Cuarto, el Saladillo,
el Río Tercero y el Carcarañá. Al realizar la expedición de
noviembre de 1853, en este caso en sentido inverso al anterior,
el contingente opta por el camino que desvía hacia Chile a la
altura de Ballesteros. El 13 de noviembre de 1853 dejan
consignado que al pasar por "... la posta de Las Tres Cruces
el camino es igual y el clima limpio. En este sitio conocimos un
comerciante cordobés, cuya galera se había roto en el camino,
quien nos habló de modo elocuente sobre las desgracias a las que
se ven sometidos los viajeros en estas tierras. La siguiente
posta fue la Esquina de Medrano que consta de dos casas
tolerablemente buenas y tres o cuatro ranchos. El camino está
bastante bien arbolado con chañares y algarrobos. Vimos varias
tijeretas y cruzamos a la galera rota cuyos pasajeros eran dos
sacerdotes que iban hacia Buenos Aires en busca de nuevos
mandatos y dos mujeres jóvenes que iban junto al comerciante que
habíamos conocido en Las Tres Cruces. Desde la Esquina de
Medrano el camino acompaña el curso del río Tercero durante unas
tres millas. En una ranchería llamada Esquina de Ballesteros que
consta de 20 o 30 casas, la ruta se aparta de la senda de
Córdoba tomando dirección oeste hacia el Arroyo San José que es
una pequeña corriente de agua de unas tres yardas de ancho y
unas seis pulgadas de profundidad que fluye hacia el Río Tercero
secándose antes de alcanzarlo. Junto a sus orillas hay algunas
cabañas identificadas con el nombre de Cabral".

A partir de setiembre de 1855, el escritor, historiador,
naturalista y político chileno Benjamín Vicuña Mackenna recorre
esta zona volcando su experiencia en un pormenorizado Diario
editado bajo el título "Pájinas de mi diario durante tres
años de viajes - 1853/1854/1855". En el capítulo XXXIV del
mismo, el autor incorpora una tabla detallando el periplo que
recorre desde Rosario a Mendoza donde se puede observar que la
posta que aquí nos ocupa la identifica como "Posta de Bustos
o Esquina de Medrano". El uso de la "o" confirma que, aún
con nombre diferente, la posta era siempre la misma.

Al avanzar
en el relato de Vicuña Mackenna, sus vivencias en la Posta de Bustos se reflejan en
los siguientes párrafos: "... a las dos de la tarde llegamos
con los caballos cansados al
Fraile Muerto
... i vinimos a dormir a la Esquina de Medrano donde se aparta
el camino para Córdova que dista de aquí 30 leguas. Esta posta
tenia ciertas pretensiones de posada, i su dueño el 'mentado
manco Bustos' las tenia de caballero i de no ser "manco" aunque
le faltaba medio brazo que él tapaba con los pliegues del
poncho. Vino luego a visitarnos a nuestro aposento, i con una
voz de miel que se le escapaba por un rincón de los labios,
quizo persuadirnos que necesitábamos más caballos que los
precisos, i añadia luego poniendo mas dulsureza la voz con el
influjo del apetito, que le gustaban mucho 'las costillitas de
corderito asadito' pues habíamos comprado uno de éstos en la
posta vecina, i estaba asándose en el patio de la posta.
Nosotros le pusimos cara de inglés i él se retiró algo
desconcertado".

Benjamín Vicuña Mackenna y su obra
En marzo de 1858 el pintor, nacido en Brasil pero considerado francés, León Pallière transita el sudeste cordobés uniendo Buenos Aires con
Chile. Dicho periplo es volcado a un libro publicado bajo el
título "Diario de viaje por la América del Sud". Tras
haber dejado atrás la Posta de Tres Cruces y al avanzar en
dirección a la Posta de Bustos consigna, con hermosa y poética
forma, haber visto: "... el más bello cielo a lo Claude
Lorrain que ilumina nuestra partida de la Posta de las Tres Cruces".
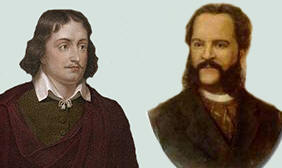
Claude Lorrain y León Pallière
El relato de Pallière es pleno en detalles descriptivos;
reiniciado el camino asegura que "... el aspecto del país ha
cambiado mucho. Se siente más la pradera eterna, que parece un
desierto, advirtiéndose solo algunas largas filas de carros cada
veinte leguas, tropas de vacunos o caballos, agrupados o
dispersos, venados, patos, perdices, pájaros de presa y, sobre
todo, pequeñas lechuzas sobre las vizcacheras. En estos momentos
veo pajonales y algunos árboles. El país va siendo cada vez más
habitado".
Llegados a la Posta de Bustos, la ubica "... situada a la
orilla de un río [se refiere al Tercero] de rápida
corriente, en cuya margen bellos árboles se inclinan sobre el
agua. El dueño de la Posta, un viejo arrugado, color cuero,
tiene una mano cortada y hasta creo que es bizco; pero, posee,
según dicen, doscientos mil patacones. Es casado. Su mujer, de
apellido Giménez es, según me informan, 'un ángel, una joya'.
Fue educada en Córdoba con una familia que la educó huérfana. No
había puesto jamás los pies en la calle. La apuraron para que
hiciese el casamiento, diciéndole que su futuro era muy rico y
que sería feliz. Así obtendría también una ventaja la familia
que la educara, pues tendría asegurados de 10 a 15 mil pesos
fuertes. El casamiento se hizo. ¿Es ella dichosa? ¡Quién lo
sabe! 'Tan alegre y tan linda, tan formal y tan viva en sus
respuestas'. Quizás fuese un enamorado el que así me hablaba. Yo
no puede ver el 'ángel', a la 'joya'; y posiblemente esto vale
más para no destruir el romance. Olvido decir que el marido es
un avaro, que 'no come huevos por no tirar las cáscaras'".
Pallière relata que, meses después, durante el regreso de su viaje
y de noche "... llegamos a la Posta de Bustos, donde
encontramos dos diligencias. Experimento una emoción más fuerte
de lo que hubiera pensado a la vista de este lugar, para mí
indiferente, pero es el primero que vuelvo a ver. Me trasporto a
la época en que pasé por aquí y creo que es un sueño. El resto
del viaje me parecerá una peregrinación. Los dueños de la Posta
están ausentes; han ido a una fiesta en Villa Nueva. Ocupamos su
habitación y nuestras camas cubren el suelo. Las piezas
destinadas a los viajeros están más que llenas por los pasajeros
de las otras dos diligencias. Es ésta una aldea improvisada. Hay
más de veinte gauchos postillones y más del doble de viajeros;
todo hormiguea y se habla a gusto. Por todas partes, fuegos
encendidos para preparar la comida".
Según su reconstrucción, por la mañana "... las diligencias y
el carretón que las siguen parten para Córdoba, mientras
nosotros continuamos el camino en sentido contrario. En la Posta
de Tres Cruces vuelvo a ver al chico cabelludo; en la aldea de
Saladillo, las mujeres con sandías, melones, tazas de leche y de
mazamorra [todos lo que había visto en su viaje de ida]".
Durante ese mismo año 1858, el más importante pedagogo liberal,
intelectual e historiador chileno del siglo XIX, Diego Barros
Arana era el Director del diario La Actualidad.
Desde sus páginas realizaba una fuerte y enfervorizada oposición
al gobierno de Manuel Montt quien, intentando silenciarlo,
inició una persecución sobre su persona que obligó al pensador a buscar
refugio en el exilio argentino. Es así que los últimos días de
diciembre de aquel año inicia un periplo cruzando la cordillera
en búsqueda de Rosario donde, por entonces, vivía su hermana.
Apostillas de dicho viaje son volcadas a una libreta de apuntes;
de la misma rescatamos que "... el 14 de enero de 1859
pasamos por el pueblito de la Esquina de Ballesteros de donde
sale el camino para Córdoba y llegamos a la Posta de Bustos
situada a la orilla del Río Tercero. En una ocasión que pasaba
por este camino una diligencia fue atacada desde la orilla del
sur por una considerable partida de indios, no pudiendo pasar el
río que era muy correntoso y dieron la vuelta al sur".

Diego Barros Arana
A lo largo del período 1857 - 1860, el científico prusiano Karl
Hermann Konrad Burmeister realiza un pormenorizado relevamiento
de la Confederación Argentina. Luego, su trabajo es volcado en
un imprescindible manual de consulta que se editará bajo el
título "Viaje por los Estados del Plata". Su paso por
Córdoba se realiza durante fines de febrero de 1857; el trayecto
lo recorre utilizando un carretón de dos ruedas y una pequeña
escolta aportada por Urquiza. Según su relato, luego de Tres
Cruces "... la vegetación arbórea aumentó, tomando cerca de
la siguiente estación, Esquina de Bustos (antes Medrano), un
verdadero carácter boscoso; árboles de 20 pies de altura con
anchas copas, cuyo diámetro tenía por lo menos la misma anchura,
con troncos bajos del grueso de un hombre, se veían allí, en
algunos sitios tan cerca unos de otros, que sus copas se
tocaban, formando glorietas umbrosas, que me atraían
poderosamente. La estancia quedaba muy próxima al río Carcarañá
y se pasaba entre matorrales cerca del río y, de tiempo en
tiempo, se ofrecían vistas pintorescas hacia su curso". (Acceda
al texto completo)

"Viaje por los Estados del Plata" -
Germán (Hermann) Budmeister
En 1861, se
produce un punto de inflexión cuando un colono del lugar decide apostar a la siembra de alfalfa a partir de
semillas importadas de Chile. En el libro "Geografía
de la Provincia de Córdoba" de 1904 de Manuel E. Río y Luis
Achával, se asegura que "... el descubrimiento o iniciación
fue casual y se produjo cuando Patricio Oyolas, antiguo poblador
de la posta de Ballesteros sembró 'por ver', semilla de alfalfa
traída de Mendoza, una hectárea de terreno de su propiedad
ubicado sobre la carretera que une a dicha población con la de
Zubiría. Junto al nuevo sembrado que prosperó sin dificultad
había una chacra de maíz; la cual, un año más tarde, convirtiose
también en alfalfar mediante la acción del viento que arrojaba
la semilla procedente de la primera floración de aquel sobre el
suelo rotulado, mostrándose así las facilidades del cultivo de
la valiosa forrajera". Al momento de la publicación de este
libro, cuatro décadas después de aquel hecho y según su propio
texto extraemos que "... todavía se conserva en buen estado
ese alfalfar revelador".
|
El aviso adjunto a la
derecha invita a adquirir semillas en Buenos Aires con
el texto: "Recién recibidas, directamente de Chile,
lote de semillas superiores de alfalfa". |

Aviso en The Standard
|
Esta decisión va a ir, de modo progresivo, cambiando la matriz
productiva de la zona; es así que la cría ovina empieza a ser
reemplazada por la del ganado vacuno y además, los colonos
empiezan a prestarle más interés a la tierra donde no solo la
alfalfa se expande sino que el trigo y el maíz ocupan también un
espacio relevante.
En 1865, el inglés Richard Arthur Seymour llegó a Buenos Aires con
el objetivo de tentar fortuna en estas nuevas tierras aspirando
a asentarse como colono. Con ese fin, viajó a Rosario para
comprar campos en sus alrededores. El alto costo de los mismos
lo obligó a buscar mejores precios hacia el interior del país.
Termina accediendo a Frayle Muerto donde toma contacto con otros
inmigrantes ingleses que lo estimulan a quedarse en el lugar. En
Córdoba formaliza la compra de tierras próximas al río Saladillo
a unas once leguas al sur de
Frayle Muerto; nace, así, el Campo
Monte Molina. A pesar que, a la experiencia, sumó un socio de
apellido Goodrik y a su hermano (ambos ingleses), Richard
desiste de la empresa regresando a Inglaterra pocos años
después. Las razones se pueden encontrar en la caída abrupta del
precio de la lana, los malones e incluso, las epidemias de
cólera que asolaron el país en el período 1867/1868. Esta
aventura en Argentina es volcada a un libro el que es editado en
1870 bajo el nombre "Pioneros en las Pampas".
De dicho texto extraemos el relato del viaje que, pasando por el
actual Ballesteros Sud, realizó desde
Frayle Muerto a Córdoba
con el objeto de adquirir las tierras para su proyecto
colonizador.
|
"Casi todo el camino de
Frayle Muerto a Córdoba se
extiende a través de bosques, o ‘montes’ como se llaman
allí, y ciertamente, era más pintoresco que lo recorrido
entre Rosario y Frayle Muerto".
"Los árboles que rodean el camino son principalmente
algarobo, chañar, espinillo y tala, todos espinosos, y
ninguno de ellos crece a una gran altura".
"El algarrobo es una madera muy dura, sirve para
fabricar postes y para leña, se troza fácilmente y tiene
un olor agradable cuando se corta. Es una especie de
color rojizo en el interior, un poco similar al cedro,
tiene un bonito grano cuando se pule y los muebles
resultan muy bonitos. La hoja es larga y plumosa, y cada
tres años produce una fruta amarilla con forma de frijol
largo, muy dura. Las semillas están dentro de una vaina
y tienen un sabor dulce muy agradable, muy apreciada por
los caballos y el ganado".
"El chañar tiene una corteza lisa de color amarillo y
una flor muy bonita del mismo color, con un fruto
similar al níspero en sabor. La madera es extremadamente
dura y muy útil para mangos de hachas, ejes, etc. Estos,
junto con el quebracho (de los que hay dos o tres
clases) y el ñandubay, que crece en gran abundancia en
Entre Ríos y parte de Santa Fe, son los bosques
principales del país".
"El ñandubay es muy duro y dura mucho tiempo en el
suelo, hay corrales en pie que se sabe que tienen más de
cien años y están hechos de postes ñandubay. El
quebracho Colorado, que crece en gran abundancia más
allá de Córdoba, es muy útil para construir carruajes
toscos y pesados. Los mismos están hechos sin ningún
tipo de hierro, y tienen forma de pequeña choza hecha de
palos doblados con paja y cubiertos en la parte superior
con pieles extendidas sobre ellos".
"La totalidad de lo producido por las provincias
norteñas es transportado en convoyes de estos vehículos
o en la parte superior de las mulas; al principio es muy
curioso ver las largas filas de estos carros que se
arrastran lentamente tirados por seis bueyes cada uno,
con sus ruedas crujiendo tan temerosamente que pueden
ser escuchadas muy lejos, los nativos piensan que el
crujido de las ruedas hacen que los bueyes vayan mejor,
y por eso nunca se toman la molestia de engrasarlos".
"Manejar una carreta de bueyes parece ser muy
conveniente para los nativos ya que pueden sentarse
tranquilamente, fumar sus cigarrillos interminables y
gritarles a los bueyes desde el fondo. Algunos de estos
viajes deben ser bastante tediosos, de hecho a veces,
duran más de tres meses".
"El mineral de las minas de San Juan se baja
principalmente en las espaldas de las mulas, de las que,
en grandes tropas, se suelen ver pasar por Frayle
Muerto. Llevan un tremendo peso sobre sus espaldas y
traen, además de plata y cobre, grandes cajas de pasas,
barriles de azúcar, frutos secos y rollos de tabaco, y
cargan, en su viaje de regreso, harina, yerba, etc. La
caravana siempre va a la zaga de un baqueano que es un
hombre que los guía; son tipos de aspecto rudo en
ponchos gruesos, y siempre con inmensas espuelas de
hierro, que pesan un par de libras cada una".
Seymour, en otro tramo, describe que "... el camino
de Frayle Muerto
[actual
Bell Ville]
a Villa Nueva está lleno de lugares hermosos con solo
echarle, aquí o allá, un vistazo al Río Tercero con sus
altas costas cubiertas con sauces llorones y troncos
llenos de enredaderas; avanzar a través de estos
bosques, salvo cuando se accede a un camino, es
extremadamente laborioso". |


"Pioneering in the Pampas"
de Richard Arthur Seymour
(extractos traducidos del relato original
de su viaje desde Frayle Muerto a Córdoba pasando
por Ballesteros Sud, en 1865) |
|
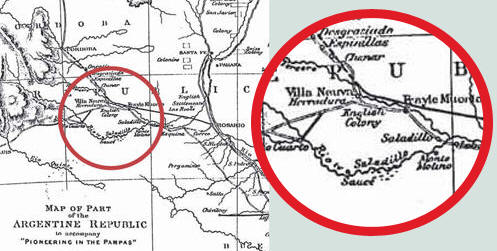
Mapa incorporado en el libro
"Pioneering in the Pampas" de Richard Arthur Seymour
(obsérvese como toda la zona, entre
Frayle Muerto y Villa Nueva, la identifica como
"English Colony"
|
Hacía 1866 la vía férrea que partía de Rosario estaba tendida en
la zona y un apeadero le daba vida fundacional a lo que sería,
sobre la costa norte del Río Tercero, la nueva ciudad de
Ballesteros.

Estación de Ballesteros
Existe un mapa de Echenique realizado en 1866 donde se observa
identificada la población de Ballestero (sin "s") a medio camino
entre las postas de Tres Cruces y Herradura. Un aporte
significativo de este mapa es la presencia de una capilla que,
obviamente, es previa a la que se construirá a partir de 1883;
tal vez esta referencia remite a un oratorio o una construcción
precaria destinada a los fines religiosos que, a inicios del
siglo XIX e identificada como Capilla de Dolores, ya se
levantaba en la Estancia de la Posta de Bustos o quizás, una
posterior, que funcionó en una vivienda particular de propiedad
de la familia Rivero que estaba ubicada frente a la plaza en
dirección diagonal con respecto al emplazamiento de la actual
capilla.

Por su parte, en el mapa de 1867 de Martín de Moussy se identifica
a la población como San Juan Bautista entre
Frayle Muerto y
Villanueva (todo junto). La anterior denominación en el mapa de
Echenique y ésta, en realidad, remiten al propio de la
fundación: Villa de San Juan Bautista - Esquina de Ballesteros.

El mapa además muestra el tendido férreo de Rosario hasta Villa
Nueva ya terminado y luego, lo que está en proceso de
construcción en dirección a Córdoba.

Servicio Ferroviario Rosario - Villa Nueva
(Ballesteros está identificada como "Ballasteros")
La conflictividad con los naturales fueron cruentas y permanentes
durante la mayor parte del siglo XIX; eran de tal significación
que muchas veces tomaban relevancia nacional al punto que,
algunos hechos, aparecían en sitios centrales de diarios que,
por entonces, circulaban en Buenos Aires.
El presente es un texto que The Standard le dedicó, el 15 de
octubre de 1868, a una sucesión de ataques indios que tuvieron a
la zona de Ballesteros y cercanías como protagonistas. Es
interesante la importancia que se le da al tratamiento de esta
noticia cuando se la observa entre mezclada con artículos sobre
Europa o la guerra del Paraguay. El hecho, además, de ser una
zona de mucha inmigración anglosajona potencia a este diario de
lengua inglesa a darle espacio a las vicisitudes y dramas de sus
compatriotas. El texto incluye un particular y curioso
razonamiento que realiza el cronista cuando traza un hilo
conductor entre la disputa con los indios y la guerra de la
Triple Alianza.


Acceda a la traducción de esta nota haciendo click
aquí

"Paisanos de Ballesteros hacia 1870"
- Foto de George Briscoe Pilcher
La reconversión productiva realizada a partir de los años 60 del
siglo XIX con el ingreso de la alfalfa y la potenciación del
ganado vacuno se ve reflejada durante las siguientes décadas cuando se logran exportar volúmenes significativos de alfalfa
hacia Brasil e Inglaterra lo que deviene en el ingreso de
sustanciales recursos y novedosas maquinarias que repercuten e
influyen en un pronunciado
desarrollo del lugar.
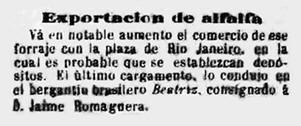
Diario "El Nuevo Mundo" del 10 de agosto de
1870
Diversas casas comerciales comenzaron a
ocuparse de importar las nuevas herramientas diseñadas para
facilitar el trabajo agrícola. La Casa Ledesma Hnos. de la
ciudad de Rosario publicitaba en los diarios de aquella época la
máquina La Buckeye apropiada para el cortado de alfalfa y
"... todo tipo de pasto, abrojo, duraznillo y cualquier otra
maleza en los campos, siendo la que mejores resultados ha dado
en la práctica".

Máquina La Buckeye para cortar alfalfa - Diario
"El Independiente" del 31 de enero de 1879
El proceso obligó a que sea acompañado por una infraestructura que
fuese
compatible con las necesidades operacionales del movimiento de
las nuevas mercancías a comercializar. El centralizador, como es
obvio, fue el ferrocarril y la estación de Ballesteros toma
predicamento haciendo necesario que las comunicaciones desde
Ballesteros Sud a ese nodo sean facilitadas. Es así como se
hacen necesarias varias obras: la construcción del puente sobre
el Pozanjón (1874); del primer puente de madera sobre el río
Tercero (1889); la apertura de un mejor camino uniendo
Ballesteros Sud con Ballesteros (1898) y el emplazamiento del
nuevo puente de hierro (1908) sobre el río Ctalamochita. En
relación a esto último y si bien la empresa ferroviaria estaba
obligada a la habilitación y manutención de los caminos de
acceso a las estaciones, fue la provincia la que debió ocuparse
de la transitabilidad del vínculo entre Ballesteros Sud y la
nueva comunidad de Ballesteros.
Rescatamos del Diario "La Verdad" de julio de 1908 que se
informa que se presupuesta y asigna "... la suma de 2000
pesos para la reparación del camino del puente de Ballesteros".
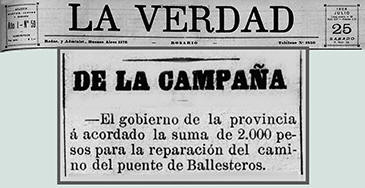

Celso Caballero: historia de un rehén.


Imagen y firma de Celso Caballero
(se agradece el aporte de Carlos
Caballero y la colaboración de Iván Wielikosielek)
|
En un reportaje publicado el 6 de marzo de 2019 en el
Puntal de Villa María y realizado por el poeta, escritor
y periodista Iván Wielikosielek, Carlos Caballero (nieto
de Celso) recuerda las circunstancias en las que accede
al conocimiento de la historia vivida por su abuelo:
"Fue
de chico y gracias a las paperas. En ese tiempo, cuando
te agarrabas la enfermedad, no te dejaban mover ... Me
acuerdo que me había leído una pila de libros y mi padre
me dijo 'ahora, leé el diario'. Y yo le dije: '¡pero ya
lo leí!'. Entonces él, como resignado, fue hasta el
ropero y sacó un libro. Era una compilación de artículos
de un primo segundo, Ricardo Caballero, titulado
'Páginas literarias del último caudillo'. Me señaló una
historia y me dijo, 'leé ésto, entonces'. Excepto el
título, que era
'El cautiverio de Celso' y una noticia de Leubucó,
que era una toldería de La Pampa, no había otros nombres
propios. Era casi un cuento, como puede ser el de
Buffalo Bill ... Cuando terminé el relato, mi papá me
preguntó qué me había parecido. 'Me encantó', le dije.
'Bueno, ahora conocés la historia de tu abuelo', me
dijo". |

Dr. Carlos Caballero (nieto de Celso)
El Puntal de Villa María (06/03/19) |
En Ballesteros Sud y como parte de la familia Caballero, en 1876
nace Ricardo quien, una vez completados sus estudios
universitarios en Córdoba, se convertirá en médico; actividad
que supo compartir con la literatura al vincularse con Leopoldo
Lugones y, aunque hoy parecería contradictorio, con la
militancia política donde comulgaban las inclinaciones
anarquistas con principios federalistas cercanos a la memoria de
Juan Manuel de Rosas y la naciente Unión Cívica Radical, de
resultas de la cual accede a los cargos de Diputado Nacional,
Senador Nacional y Vice Gobernador de Santa Fe.
|
Santiago J. Sánchez en su trabajo "Ricardo Caballero:
nacionalismo y telurismo del Litoral" consigna que
una serie de artículos de autoría del escritor estudiado
fueron "... publicados en la década de 1930 en la
revista Nativa y reunidos en 1957 en el volumen 'Páginas
literarias del último caudillo'. Los mismos, basados en
buena parte en testimonios orales de viejos pobladores
de Ballesteros, o en recuerdos familiares y personales
del escritor, ofrecen una mirada nostálgica de la etapa
criolla y federal entremezclada con juicios
condenatorios del presente". De "Páginas
literarias del último caudillo" extraemos el relato
titulado
"El cautiverio de Celso", escrito en 1936; éste
es, en definitiva, el texto leído por Carlos Caballero
con el que descubre la historia de su abuelo. Acceda al
relato de Ricardo Caballero haciendo
CLICK AQUI. |

Hipólito Irigoyen y Ricardo Caballero |
Dándole credibilidad al escrito anterior, en "Aportes de los
relatos orales para el estudio de la Frontera Sur, provincia de
Córdoba (siglo XIX)", Marcela Tamagnini y Graciana Pérez
Zavala reconstruyen los hechos ocurridos durante el malón
ranquel del 15 de noviembre de 1872:
"Uno de los cautivos de la Frontera Sur fue Celso Caballero,
tenía aproximadamente 12 años
[según la placa en su tumba, Celso fallece en 1938 a los 83
años; por tanto, en 1872, debía tener 17 años; en las cartas que
procuraban negociar su recuperación se lo consignaba con 15
años], fue tomado prisionero por una pequeña partida de
ranqueles en las proximidades de Ballesteros, provincia de
Córdoba. Desde allí fue llevado hasta las tolderías de Leubucó
[ubicado en la actual Provincia de La Pampa, muy próximo a la
frontera con San Luis], en donde vivía el cacique Mariano
Rosas, y luego a las de Pincén, al este de las anteriores,
limitando con la provincia de Buenos Aires. En ese espacio
creció y participó de la vida indígena. En momentos de la
Conquista del Desierto huyó hacia el sur con las diezmadas
fuerzas indígenas, buscando finalmente refugio en Chile. Allí
permaneció hasta 1890, año en el que decidió volver a su pueblo
natal, donde vivió hasta su muerte acaecida en 1938".
Este valioso trabajo de reconstrucción histórica que las
investigadoras Marcela Tamagnini y Graciana Pérez Zavala
realizaron conjuntamente con Carlos Caballero a propósito de los
hechos que tenían a su abuelo como protagonista merecen nuestra
recomendación para su necesaria e imprescindible lectura
haciendo
CLICK AQUI.
Gracias al valioso aporte de Carlos Caballero y a la ayuda de
Iván Wielikosielek tuvimos acceso al artículo publicado el 17 de
noviembre de 1872 por el Diario Eco de Córdoba donde se
reproducían los hechos acontecidos, dos días antes, en "El
Chato"; en el mismo se consigna que en dichas circunstancias
"... se llevaron un muchacho y nada más".


A la izquierda, noticia del Eco de Córdoba donde
se informa del malón en el que se llevan a Celso Caballero;
a la derecha, relato de otro malón que, en zonas
vecinas, ocurría en los mismos días

"El Chato" era una estancia ubicada al sur de Ballesteros Sud;
correspondía a una fracción de la originaria merced que a
principios del siglo XVIII se le había otorgado a Juan de
Zeballos Nieto y Estrada. Dicha merced pasó a manos de
descendientes de Zeballos; luego, por compra, a José Domingo
Cabral y más tarde, a su hijo Luis. Hacia 1870, Martín Ramos
logra protocolizar documentos que le permitieron pedir la
justificación de derechos sobre una importante superficie que
devendría en la estancia que, en este espacio, nos ocupa. Sobre
esta propiedad, Ricardo Caballero escribiría lo siguiente:
"El Chato, enorme estancia de don Martín Ramos, que administran
los hermanos Juan, Vicente, Avelino y Priscilio Pereyra, es la
población más aislada hacia el sud, distando solamente cuatro
leguas de Ballesteros. Yo conozco estos oscuros pobladores, de
los que van quedando pocos, desde que tenía siete años, en 1886
escuchando de sus labios relatos de la vida cimarrona ...
cuentan que los guerreros ranquelinos, a pesar de su soberbia,
evitaban en sus excursiones encontrarse con los chateros. No
necesito agregar una palabra más, para que se estime el valor de
aquellos indómitos varones, a quienes he visto en su vejez,
sometidos a todas las humillaciones de la miseria...".
|

Ubicación de la Estancia "El Chato"
donde fue atrapado Celso Caballero - Mapa Labergue,
1867
|

 |
|
Mapa donde se reproducen los
itinerarios recorridos por Celso Caballero durante
su cautiverio (se agradece el valioso aporte de
Carlos Caballero y la imprescindible ayuda de Iván
Wielikosielek) |
 |
Marcela Tamagnini con la ayuda del Padre José Luis Padrós quien
fuese el archivero del Convento de San Francisco de Río Cuarto,
realizó una puntillosa recopilación de las cartas que se
intercambiaban en procura de negociar el intercambio de rehenes.
El trabajo se sintetizó bajo el título "Soberanía
Territorialidad Indígena - Cartas civiles I". En los
contactos entre los Caciques y los referentes del precario
Estado Nacional, una participación relevante fue asumida por la
iglesia con la representación de Fray Marcos Donati.
Donati era un sacerdote franciscano de nacionalidad italiana que
fue reconocido como "embajador y padre espiritual de los
indios ranqueles" o "el apóstol de las pampas y redentor
de cautivos"; en Italia, inicia gestiones en 1856 para,
junto a poco más de diez colaboradores, crear una estructura
franciscana en Villa de la Concepción del Río Cuarto. Hacia
1867, más precisamente el 8 de agosto, el Papa Pío IX (conocedor
de estas tierras de resultas de su viaje a Chile, en 1824,
previo a acceder al papado) dicta el Decreto Canónico "Sacrae
Congregationis Propagandae Fidei pro erectione coenobii Rivi
Quiarti in collegium apostolicum" por el cual la sede queda
creada y consolidada con la participación de una decena de
nuevos misioneros que, sumados a los originales, configurarán un
cuerpo religioso de más de 20 miembros. Durante el último cuarto
del siglo XIX y de resultas de las gestiones de su
intermediación frente a los Caciques Manuel Baigorrita y Mariano
Rosas (éste último, rehén de los blancos siendo adolescente y
reintegrado a su tribu cuando logró huir de la Estancia de Juan
Manuel de Rosas donde había sido confinado), se le atribuye la
recuperación de alrededor de trescientos cautivos.



Manuel Baigorrita, Fray Marcos Donati y Mariano
Rosas
No necesariamente las tratativas se desarrollaban en un contexto
de "sana diplomacia". Por el contrario, se hacían en paralelo a
campañas punitivas que concluían en muertos y mutilados,
prisioneros con destinos desconocidos y lejanos (por ejemplo,
Tucumán o la Isla Martín García), eliminación de sus ganados
sometiéndolos a la hambruna, toma de rehenes o el confinamiento
en reducciones cada vez más distantes y en tierras poco
fértiles. Las incursiones represivas de entonces encuentran un
nuevo pico agresivo durante la década que va de 1870 a 1880. A
la condena a la desolación se le deberá sumar la cruenta
presencia de epidemias como la viruela. Para estos últimos años
del siglo XIX los ranqueles se habían reducido a no más de 600
hombres con capacidad de combate; solo con la suma de los
pampas, pehuelches, araucanos y otras tribus menores lograban
alcanzar una fuerza con sustancial peligrosidad de varias miles
de lanzas.
Utilizando el caso particular de Celso Caballero rescatamos
intercambios epistolares que nos servirán para entender como
eran las negociaciones.
|
A la derecha Carlos Caballero nos comparte (de su
archivo personal) una carta que, fechada el 4 de febrero
de 1873, Fray Tomás María Gallo le envía a Fray Marcos
Donati solicitándole ayuda para el rescate de Celso
Caballero; reproducimos su contenido:
“Mi estimado Padre: El 15 de noviembre del año pasado
en el lugar del Chato fue cautivado un mozo de 15 años
llamado Celso Cavaliero [SIC], ñato, pelo negro,
de un alto regular, color trigueño, ojudo y con una
cicatriz en el labio de arriba. Este mozo lee y escribe.
Nemesio, padre del referido niño al pasar yo por
Villanueva me ha encargado mucho que se averiguase en
que toldo estaba para poderlo enseguida rescatar. Con
este motivo le ruego a Usted que si pasa a tierra
adentro lleve la presente para que por medio de las
señas venga en conocimiento del mozo y me avise. Le
saludo de corazón. Fr. Tomás María Gallo”.
Para conocer la continuidad de cartas enviadas a Fray
Marcos Donati en beneficio de Celso Caballero apelamos
al trabajo de recopilación de Marcela Tamagnini
realizado bajo el título "Soberanía Territorialidad
Indígena - Cartas civiles I". Los invitamos a
descubrirlas haciendo
CLICK AQUI.
|

Primer carta iniciando las gestiones
para intentar la recuperación de Celso Caballero
(se agradece el aporte de Carlos
Caballero y la intermediación de Iván Wielikosielek)
 |
La centralidad del Sacerdote Donati en estas gestiones ocupó
varios años de su vida; del diario rosarino "El
Independiente" del 15 de junio de 1878, rescatamos un aviso
que nos informa de su llegada a la ciudad de Rosario desde donde
habría de continuar viaje hacia San Luis retomando, allí, su
tarea mediadora.

A pesar de los esfuerzos epistolares, de los anticipos monetarios
enviados y del compromiso de futuros pagos de rescate, las
gestiones no tuvieron éxito; Celso Caballero retorna a
Ballesteros Sud, por voluntad propia, en 1890.

Registro de Marcas tramitado por Celso Caballero
- 19 de agosto de 1892
(se agradece el aporte de Carlos
Caballero y la intermediación de Iván Wielikosielek)
En el Censo de 1895 lo ubicamos en su pueblo natal donde se lo describe
como argentino de 36 años, soltero y que sabe leer y escribir.
El 16 de marzo de 1898, con 39 años y en la capilla de San Juan
de Ballesteros (el documento aún no aplica la orientación
geográfica de esta población), contrae matrimonio con la
señorita Cipriana Pereyra (con "y"), soltera, de 21 años,
natural y vecina de este curato. Según el acta, Celso Caballeros
(con "s" final) es hijo de Nemecio Caballeros y Francisca
Pereira; mientras que los padres de su conyugue, Cipriana, son
Pricilio Pereira (con "i") y Liboria Caballeros.

Censo de 1895

Acta de casamiento de Celso Caballero con
Cipriana Pereyra - 16 de marzo de 1898

Cipriana Pereyra de Caballero - Esposa de Celso
De resultas de su matrimonio nacen tres hijos (se le atribuyen
otros dos del tiempo de su cautiverio): Lorenzo Sergio que nació
el 10 de agosto de 1904, Tomas Selestino del 21 de setiembre de
1906 y Celestina Ema del 09 de abril de 1911.



Actas de nacimiento de Lorenzo Sergio, Tomas
Selestino y Celestina
Ema,
hijos de Celso Caballero y Cipriana Pereyra

Los tres hijos de Celso Caballero
|
Ricardo Caballero, en su texto titulado
"El cautiverio de
Celso", coloca las siguientes palabras en boca de
su protagonista:
'Tan paria es el gaucho que formaba los ejércitos de
la Nación, como fue el indio vencido. De los criollos
que fueron mis conocidos, mis parientes, mis amigos,
encuentro ancianos vencidos, arrinconados en poblaciones
miserables'".
Si volvemos a leer, ahora con más detenimiento, los
últimos párrafos del artículo publicado por
The Standard que hemos reproducido más arriba podemos encontrar
las adecuadas respuestas y con ellas, descubrir bajo qué
intereses la historia transitaba por aquellas sendas
donde los pobres se mataban entre sí mientras se sumían
en infame y común miseria.
Dichas líneas, de haberlas podido leer, hubiesen
aclarado los pensamientos e interrogantes que tanto
herían a Celso.
Celso Caballero, el cautivo, murió el 22 de junio de
1938 a consecuencia de miocarditis; tenía 83 años. |

Tumba de Celso Caballero
(Cementerio de Ballesteros Sud)
 |

Certificado de Defunción de Celso Caballero rubricado por
Vicente Cacciavillani en su carácter de
Oficial encargado del Registro del Estado Civil con sede en
Ballesteros

La Capilla San Juan Bautista.

En la Esquina de Bustos muy cerca de la casa del Maestro de Posta,
recostado el conjunto sobre las márgenes del Río Tercero se
levantaba una Capilla que, seguramente, tenía la configuración
usual y precaria que era patrón de la época: paredes de adobe y
techo de paja; sería a fines del siglo XVIII o principios del
XIX cuando ya estaría erguida bajo la advocación de la Virgen de
Dolores.
No hay documentos que den adecuada constancia sobre el tiempo que
la construcción se mantuvo en pie y fuese apta para cubrir las
necesidades religiosas básicas de la zona; es obvio que en el
espacio temporal que se extiende desde la creación del pueblo en
1828 hasta la bendición de la piedra fundacional de la actual
Capilla en 1883 son demasiados los años para que la comunidad no
contase con un espacio donde los creyentes convergieran. En el
libro "Civitatis Mariae - Historia de la Diócesis de Villa
María - Ballesteros Sud" María Laura Manavella asegura que, durante una parte de
ese período, se cumplió con las funciones confesionales en
"... la casa de Don Rivero, frente a la Plaza mirando al norte".
De hecho, como ya hemos mencionado más arriba, en los movimientos de
tropas ocurridos durante la campaña de las Provincias Argentinas
de 1841 y 1842 se da cuenta que, a poco de haberse detenido en
Ballesteros, el 20 de marzo de 1842 acampan en Dolores en el Río
Tercero. Se entiende que lo consignado en las Ordenes del Día se
refiere a la Capilla de Dolores.
Ricardo Caballero, en el relato
"El cautiverio de Celso",
vuelca las palabras y recuerdos del rehén Celso Caballero; de
dicho texto, extraemos lo siguiente: "La imagen de mi madre,
que otros cautivos me decían la habían visto en la capillita de
Ballesteros, rezando por mi vuelta y pidiendo a Dios por mi
vida, enternecía mi alma endurecida por la existencia en el
desierto". Dado que el secuestro duró desde 1872 a 1890,
podemos concluir que el protagonista puede estar refiriéndose
tanto a la primigenia de Dolores, a la ubicada en lo de Don
Rivero o tal vez a la actual de la que, construída en la que
había sido propiedad de la familia Caballero, él toma
conocimiento a través de los nuevos cautivos.
Un par de años antes del secuestro de Celso Caballero, quien fuese
sacerdote del lugar de apellido Martínez decide impulsar la
compra de una propiedad que si bien estaba en estado ruinoso,
contaba con altos muros aprovechables para el proyecto de una
capilla definitiva para el lugar. Según
María Laura Manavella en
"Civitatis Mariae - Historia de la Diócesis de Villa
María - Ballesteros Sud", esta vieja casa había tenido una
historia previa como "... pulpería de Don Julián Paz, tienda
de Urízar y Allende, después la casa de los Ceballos, los
Caballeros y por último, templo".
En 1882, durante dos meses, Fray Mamerto de la Ascensión Esquiú
misionó a lo largo de toda la zona;
Milagros Gallardo, en su
trabajo de investigación "Las Visitas Canónicas en la
provincia de Córdoba, 1874-1886", describe que en mayo de
dicho año comienza su recorrida
"... por el sudeste provincial; visitó
San Gerónimo de
Fraile Muerto, Cruz Alta
y demás poblados y capillas existentes en la región. A mediados
de mes, siguió por La Carlota y Villa Nueva. En el mes de julio,
desde Bell Ville
visitó Ballesteros y San Antonio de Litín". El paso del
sacerdote por Ballesteros Sud quedó reflejada en la bendición de
la piedra fundacional de la nueva Capilla cuya construcción
quedaría concluída
al año siguiente.
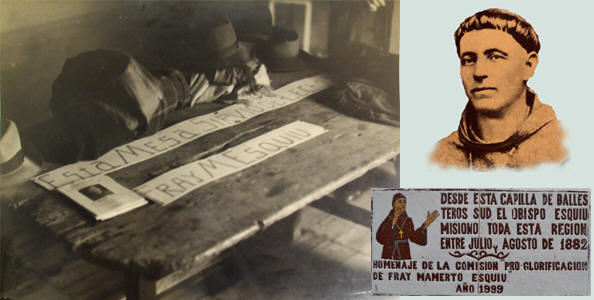
Constancia fotográfica de la mesa utilizada por
Fray Mamerto Esquiú a modo de cama en su paso por Ballesteros
Sud (se agradece el aporte de Carlos Caballero y la
intermediación de Iván Wielikosielek)
La estructura original es muy básica, consta de una nave
central rectangular de unos 8 m de ancho por unos 25 m de largo
y alrededor de 7 m de alto; dicha única nave es complementada
por una sacristía de hombres.
Utilizando ladrillos cocidos de tamaño convencional (30 x 15 cm) asentados en
barro, el edificio fue tomando forma y al poco tiempo, su puerta
principal de madera trabajada con hacha, se abrió para dar paso a
los creyentes del lugar.


Hacia 1950, de la mano de los hermanos constructores Bartolotto,
se procede a realizarle una serie de refacciones que involucran
ampliaciones laterales, cambio de la puerta de ingreso por
una de hierro y zinc (la puerta original fue reubicada sobre la
pared del
lateral derecho del edificio), la inclusión de rejas periféricas y portón, el replanteo de la decoración exterior incluyendo
detalles de columnas, frontis y arabescos que le confieren el
actual aspecto distintivo y característico.
|
Frente a la Plaza San Martín, mirando al este, se destaca la
ecléctica imagen de su fachada de figura cuadrangular. Le
precede el pretril sobre la línea municipal donde se despliegan, coronadas con pináculos
de estética simple, cuatro columnas cuadradas y un basamento de
mampostería que soportan
sendas rejas de hierro y un pesado portón de hierro y zinc el
que, una vez sorteado, da paso a un pequeño atrio.
La
puerta de doble hoja de ingreso a la capilla es de medio punto y
ha sido enriquecida vistiéndola, a cada lado, con sendos pares
de columnas toscanas. Las mismas sostienen un arquitrabe simple
y cuatro pináculos que
se ubican por delante de dos originales arabescos en sobre
relieve a modo de gola. En el centro de este conjunto se observa
una aplicación con forma de antorcha
por debajo de una ventana circular que corresponde a la
iluminación del coro alto y en la que se ha instalado un reloj.
Sobre
la
parte superior del frontis, a modo de impronta italianizante,
se eleva sobre el nivel de la cubierta y de un modo considerable, una prominente moldura de cierre superior. Sobre ésta se muestran dos
espadañas campanario coronadas con cruces de hierro, una a cada lado.
Entre ambas, en el centro superior, un tímpano aguzado de
características griegas con una dimensión que, por pequeño, no
condice con el conjunto.
A
la espadaña que cumple, además, la función de campanario se
accede mediante una estrecha escalera externa ubicada del lado
del evangelio; en el rellano superior de la misma encontramos
una puerta que, cubierta y protegida por un alero, nos brinda
paso al coro. El campanario cuenta con dos campanas: una, de
tamaño reducido, es utilizada para convocar a las ceremonias
donde se honra a un difunto; la más grande, en bajorrelieve,
luce el perfil de la Virgen María.
La
pintura general privilegia el blanco y suma al terracota para
resaltar los relieves. |


 |










A poco de ingresar y por debajo del coro alto construído en
madera descubrimos una pileta de mármol; sobre el lado
izquierdo, el confesionario de cedro con pilastras corintias
talladas y sobre la derecha, una urna de vidrio con la imagen de San Juan
Bautista Niño. Este último, respetando la tradición, lucía
cuvierto con un cuero de cabrito; en la actualidad, su
vestimenta ha sido reemplazada por un paño de terciopelo que
intenta reproducir aquella imagen y textura.

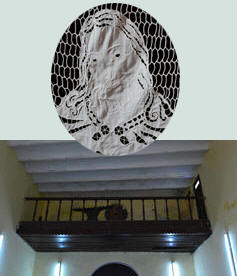
El altar de madera, compuesto de tres calles y en el que se
privilegian los tonos dorados y celestes, contiene varias
imágenes expuestas en peanas sobre fondo rojo. En el centro,
en lugar relevante y dentro de una hornacina más profunda, nos
encontramos con la imagen de San Juan Bautista adulto el que es
acompañado a ambos lados por la Virgen del Rosario y el Corazón
de Jesús. Completan el conjunto las representaciones de la
Virgen María y Santa Teresa del Niño Jesús. En todos los casos,
las imágenes son de humilde confección en yeso. El Niño Dios de
Praga, por su parte ocupa, un lugar en la sacristía de hombres.
A derecha e izquierda del altar, dos amplios arcos brindan el
acceso a sendas sacristías que están emplazadas por debajo del
nivel del presbiterio.


San Juan Bautista Adulto y vista general del
Altar

Virgen María, Virgen del Rosario, Sagrado Corazón
de Jesús y Santa Teresa del Niño Jesús


En 2012, más precisamente el 28 de mayo de ese año, la Capilla
fue declarada Monumento Histórico Municipal a través de la
Ordenanza n°305 dictada por el Consejo Deliberante de
Ballesteros Sud.
|
Para cerrar del mejor modo este trabajo, se hace
imprescindible recurrir nuevamente a la pluma de Don
Ricardo Caballero. En un texto extraído de la
Revista "Nativa", el escritor se sumerge en
su propio pasado y mirando desde sus ojos de niño,
reconstruye la "Posta" vistiéndola con los diversos
colores de un sentimiento enraizado en su propio
transito hacia la adolescencia.
Su hábil escritura logra reconstruir las últimas
décadas del siglo XIX de un modo literario que luce
respetuoso, hermoso y sensible.
Bajo el título "Lucinda Allende" y
dedicándoselo a Ramón Bustos y a su difunta hermana
Clara, el texto del médico, político y escritor da
cuenta que "... desde 1810, la "Posta" era ya una
Estancia renombrada. Los Bustos, criollos
señoriales, fueron siempre sus propietarios.
Señorial era y aún lo es la casa. En su marcha
tortuosa por la pampa, el Río Tercero describe en el
lugar donde se edificó la "Posta", dos curvas casi
cerradas, dos herraduras. Dentro de una de ellas, en
medio de un añoso e impenetrable bosque de talas,
algarrobos y sauces, se levantaron las macizas
paredes de la Estancia. El patio que mira al este,
estaba y aún está cubierto casi totalmente, por un
algarrobo varias veces centenario, en un cuyo tronco
los pobladores primitivos encontraron la tosca
imagen de un Cristo, el Señor de la "Posta", como se
le designare en el lenguaje lugareño. Los habitantes
de aquellas llanuras fueron devotos de esa imagen.
Su culto motivaba la celebración de la novena
consagrada al Señor de la "Posta". A ella concurrían
los campesinos en crecido número. A escasa distancia
de la margen derecha del río, las ruinas de una
capilla colonial consagrada a la Virgen de los
Dolores, ponía en aquel paisaje otra nota de
misterio y de leyenda. Sobre las ruinas había
crecido una isleta de chañares, que yo he conocido,
la que conservaba fielmente el plano de la capilla.
Ni la isleta en forma de cruz sobre la pampa yerma,
ha respetado el hacha brutal que esgrimen las nuevas
gentes ahora dueñas de la tierra que fue nuestra y
que han cubierto con sus oleadas victoriosas".
"Lucinda Allende"
(Fragmentos)
Ricardo Caballero
Revista "Nativa" - Buenos Aires, marzo
de 1936
"Páginas literarias del último caudillo" -
Compilación: F. Rojo y A. Ivern |
Pinceladas ballesterenses.
-
Funcionarios de Ballesteros Sud a fines del siglo XIX.
Viaje de Edward F. Knight.
El
aventurero, científico y corresponsal de guerra inglés Edward
Frederick Knight describió en su libro una interesante colección
de pintorescas anécdotas que tienen por protagonistas a las
autoridades de Ballesteros Sud. En el verano de 1881 habían
llegado a Frayle Muerto a
caballo y tras continuar galopando paralelos a la vía del FCCA en
dirección oeste con un cálido viento norte que les pegaba en la
cara, pasaron por una zona donde un acre aroma anticipaba "... un incendio forestal que ardía lentamente sobre algunas
leguas de terreno. Toda la hierba se ha consumido, los
algarrobos se han carbonizado y lenguas de fuego saltan
hambrientas aquí y allá. Entre el cielo caliente en lo alto y
las cenizas abrasadas por debajo nuestro, nos atrapó una
sed incontrolable frente a la que, cualquier viejo bebedor,
hubiera dado todo por saciarla; pero ¡ay!, no teníamos con qué".
Continúa el relato con su llegada a
Ballesteros cuando, frente
a sus ojos, tan solo se presentan "... dos o tres
viviendas miserables; de las cuales, ninguna era una posada. La
única construcción con un aspecto decente era la estación del
ferrocarril; así que decidimos dirigirnos hacia ella y, para
nuestra satisfacción, descubrimos que el Jefe de la misma era un
inglés de apellido Coleson". Luego de ser atendidos con
especial predisposición y durante la sobremesa, el anfitrión les
contó una
colección de anécdotas en torno a las tres autoridades que,
radicadas al otro lado del Río Tercero, en Ballesteros Sud,
extendían la mano de su injerencia sobre toda la zona. Se
refería al Juez de
Paz, el Comisario y el Comandante Militar.
Las historias que, teñidas
de una mezcla de astucia, ignorancia, pobreza y necesidad por
sobrevivir como se pudiese, servían para comprender la
cotidianeidad de ese mundo rural y postergado.
Los invitamos a
descubrir dichos fragmentos que, publicados en Londres en 1884,
son parte del libro "The Cruise of the 'Falcon' - A voyage
to South America in a 30 ton Yacht". (Acceda al
documento)
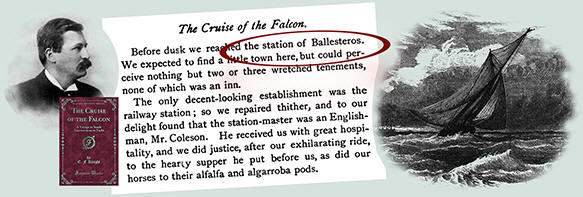
Edward Frederick Knight y su libro
"The Cruise of the 'Falcon' - A voyage to South
America in a 30 ton Yacht"
-
Luisa Rosales, Ama de Llaves de la Capilla.
Nos hacemos eco de las palabras que el poeta, escritor y
periodista Iván Wielikosielek escribió, en julio de 2019,
respecto a ella:
"... de madrugada, una figura femenina atraviesa el patio de la
iglesia cargada de bolsas y escobas. Y una vez allí, abre la
puerta de la sacristía raspando el polvo centenario contra el
piso. Es, quizás, el mismo polvo que alguna vez trajo el malón
desde Trenel o Leubucó y aún sueña su sueño de cabalgatas
ranqueles en un país de libertad. Pero una vez adentro y como si
fuera una devota del islam, la mujer se destoca. Y bajo su
campera y bufanda vuelve a ser Luisa Rosales; el ama de llaves
absoluta de la iglesia San Juan Bautista desde hace doce años
ya".

|




Texto de 1949 del Sacerdote Armando
Piazza |
-
El cementerio.
Luego de relevar fotográficamente la Capilla San Juan Bautista
dirijo, cansino, mis pasos hacia el cementerio del pueblo. En mi
cabeza serpenteaban las palabras que el poeta, escritor y
periodista Iván Wielikosielek había escrito para el "Puntal de
Villa María":
"Aunque lo hayan enclavado a tres cuadras de la plaza, uno
tiene la sensación de abandonar el pueblo cada vez que se dirige
al cementerio de Ballesteros Sud. Como si su gente tuviera que
dejar atrás la civilización para visitar a sus muertos en los
campos de la barbarie. Y, en efecto, apenas atravesada la
tranquera de un camino torcido y justo detrás de una chacarita
con criadero de chanchos, se atisba el arco del camposanto".
Al llegar a la puerta de ingreso, un círculo de ancianos árboles
te envuelven y desconfiados, espían tus movimientos. Frente al
empuje de la mano, cruje indefensa la puerta de hierro; el
sonido oxidado se expande atronador entre tantos silencios, la
vista se me desliza hacia adelante buscando, inútil, romper con
tanta soledad. Un pañuelo blanco de seda aflora entre las
tumbas, flota en el aire llevado en los brazos de una suave,
húmeda brisa; lo veo venir y no lo eludo, no me asusto, no me
sorprendo, disfruto con el placer de su contacto. La tersa tela
gira varias veces alrededor de mi cabeza, por momentos me ciega
lenta, se deposita sobre mis hombros, me rodea y atrapa, me
entrega tibieza, se invita a acompañarme. ¡Acepto, viene conmigo
y guía mi rumbo!
El pañuelo me escucha, sé que lo hace y entonces le hablo. No
emito sonido alguno pero le hablo, le digo que no le tengo miedo
ni a él ni a los cementerios. Tal vez, de chico; pero, ahora no.
Me gusta caminarlos, sentir el ruido de pasos que me siguen,
espiar sordos murmullos a cada vuelta de pasillo, ignorar fotos
con ojos que se mueven con el solo pasar, entender el tallado de
los mármoles, llevarme en los dedos el verde viejo de los
bronces y el moho de pardos ladrillos.
La seda blanca me cuenta los secretos del lugar, le digo que los
conozco, que en todos los cementerios las historias son iguales,
cambian de nombre pero todas encierran calcados inmerecidos
niños idos, engaños, estúpidas muertes, inconfesables suicidios,
enfermedades desconocidas y conocidas, viejos de vida inmortal y
jóvenes sin derecho a vida eterna. El pañuelo insiste y me dice
que sabe como sorprenderme, dejo que lo haga. Nos vamos juntos
hacia el fondo, estoy dispuesto a escucharlo; no se por qué,
pero tengo deseos de escucharlo. ¡Quizás, esta vez sea distinto!
¿Por qué, no?
|
Diosa de cal
Sobre la tapia del cementerio
duerme una gata blanca
parece una diosa egipcia
que olvidó el color de la arena
de tanto soñar hacia las tumbas.
Iván Wielikosielek
|
 |
Coordenadas geográficas.
Latitud: 32º 58’ 94,70” Sur
Longitud: 63º 03’ 10,50” Oeste



Fuentes de consulta:
-
Se agradece de un modo muy especial al Sr. Iván Wielikosielek por
su inestimable predisposición y vital colaboración.
-
Se agradece al Dr. Carlos Caballero (nieto de Celso Caballero) por
la conversación telefónica cálida y enriquecedora y por sus
valiosos aportes a este trabajo.
-
Se agradece a la Sra. Luisa Rosales por el afecto que nos ha
brindado al abrirnos las puertas de la Capilla para realizar el
relevamiento fotográfico del interior.
-
Knight, Edward Frederick:
"The Cruise of the 'Falcon' - A
voyage to South America in a 30 ton Yacht" - Londres,
1884.
-
Seymour, Richard Arthur: "Pioneering in the Pampas or the first
four years of a Settler´s experience in the La Plata Camps" -
Longmans, Green & Co. - London, 1870.

-
Diario "The Standard" - Reservorio Universidad de San Andrés (la
fecha de la edición utilizada está referenciada al pie del
material incluído) - Se agradece a los responsables del
Reservorio por su valiosa colaboración.
-
Diario "El Nuevo Mundo": Biblioteca Argentina Dr. Juan Alvarez
- Municipalidad de Rosario, 15 de agosto de 1870.
-
Diario "El Independiente": "El Padre Donatti" del 15
de junio de 1878 y "Publicidad de La Buckeye, máquina de
cortar alfalfa" del 31 de enero de 1879 - Biblioteca
Argentina Dr. Juan Alvarez - Municipalidad de Rosario.
-
Diario "La Verdad": Biblioteca
Argentina Dr. Juan Alvarez - Municipalidad de Rosario, 25 de
julio de 1908.
-
Caldcleugh Beatson, Alexander: "Viajes por América del
Sur" - 1819/1821.
-
Concolorcorvo: "El lazarillo de
ciegos caminantes"
- 1771.
-
Proctor, Robert:
"Narraciones del viaje por la Cordillera de los Andes y
Residencia en Lima y otras partes del Perú en los años
1823-1824 " - Vaccaro - Buenos Aires - 1920. (El
original fue publicado en Londres en 1825)

-
García Rodríguez, Angel: "Influencias de las redes de
transportes en la historia de los asentamientos humanos en
la Argentina" - Facultad de Ciencias Económicas (UBA) -
1988.
-
Sallusti, Giuseppe: "Storia delle Missioni Apostoliche
dello Stato del Chile. Colla descrizione del viaggio dal
vecchio al nuovo mondo fatto dall´autore" - Tomo Secondo
- Roma, 1827
-
Gallardo, Guillermo: "El viaje de Buenos Aires a Santiago
de Chile" - Revista de Historia Americana y Argentina -
Facultad de Filosofía y Letras, Instituto de Historia -
Universidad Nacional de Cuyo - Año IV Nº 7/8 - 1962/1963.
-
Rojo, Francisco Javier e Ivern, Andrés: "Páginas
literarias del último caudillo - Compilación" -
Rosario, 1950 - "Lucinda
Allende" por Ricardo Caballero - Revista "Nativa",
Marzo 1936 -
Ibero Amerikanisches Institut Preuβischer Kulturbesitz.
-
Burmeister, Karl Hermann Konrad - "Viaje por los Estados
del Plata" - Academia Nacional de Historia, Buenos
Aires, 2008.
-
Boixadós, María Cristina: "Imágenes de Córdoba,
Fotografías de Jorge B. Pilcher, 1870-1890" - Ediciones
de la Antorcha, 2017
-
Departamento de Estudios Históricos del Estado Mayor del
Ejército de la República Oriental del Uruguay:
"Boletín Histórico"
- Montevideo, Imprenta Militar.
-
Cacciavillani, José E.: "Historia de Ballesteros" -
M/A Gráfica - Arroyo Cabral - 3º Edición con ilustraciones
de Domingo José Ingrassia.



-
Manavella, María Laura: "Civitatis Mariae - Historia de la Diócesis de Villa
María - Ballesteros Sud" - 2006.
-
Bilbao, Manuel: "Buenos Aires, desde su fundación hasta
nuestros días - Especialmente el período comprendido entre
el siglo XVIII y el XIX" - Buenos Aires - 1902.
-
Tamagnini, Marcela y Pérez Zavala, Graciana: "La frontera
sur cordobesa. Mecanismos de disciplinamiento a cristianos e
indígenas (1780-1880)" - Material incluído en "Araucanía-norpatagonia,
la territorialidad en debate: perspectivas ambientales,
culturales, sociales, políticas y económicas" -
Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y
Procesos de Cambio - CONICET – UNRN - 2013.
-
Tamagnini, Marcela y Pérez Zavala, Graciana: "Aportes de
los relatos orales para el estudio de la Frontera Sur,
provincia de Córdoba (siglo XIX)" - Departamento de
Historia, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional
de Río Cuarto - Voces Recobradas - Revista de Historia Oral
- Año 9 nº22 - 2006.
-
Tamagnini, Marcela: "Soberanía Territorialidad Indígena -
Cartas civiles I" - Facultad de Cs. Humanas -
Departamento de Publicaciones e Imprenta de la Universidad
Nacional de Río Cuarto - Córdoba, Argentina, 1994.
-
Fraser, John Foster: "The Amazing Argentine - A new land
of enterprise" - New York, 1914.
-
Gallardo, Milagros:
"Las Visitas Canónicas en la provincia de Córdoba,
1874-1886" -
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos
Aires, Argentina - Pasado Abierto, 2016.
-
Delius, Juan D.:
"Reseña acerca de los campos que circundan la antigua
estancia Monte Molina, Saladillo, Córdoba" - Konstanz,
Alemania.
-
Haigh, Samuel: "Sketches of Buenos Aires, Chile and Perú"
- Londres - 1831.
-
Miers, John: "Travels in Chile and La Plata - 1819/1824"
- Londres - 1826.
-
Elwes, Robert:"Apuntes de un viaje alrededor del mundo" -
1853
-
Schmidtmeyer, Peter:
"Travels into Chile, over The Andes, in the years 1820
and 1821: With some sketches of the productions and
agriculture" - Londres - 1824.
-
Helms, Anton Zachariah: "Viaje desde Buenos Aires a Lima
por Potosí" - Fines siglo XVIII
-
Sanchez, Santiago J.: "Ricardo Caballero: nacionalismo y
telurismo del Litoral" - Anuario del Centro de Estudios
Históricos "Prof. Carlos S. A. Segreti" - Córdoba
(Argentina), año 8 n° 8, 2008, 343-360.
-
Zinni, Héctor Nicolás: "El camino del sur" -
Biografía de Ricardo Caballero.
-
Caballero, Ricardo: "El cautiverio de Celso" -
Revista Nativa, 1936 -
Ibero Amerikanisches Institut Preuβischer Kulturbesitz
- Relato incorporado en
"Páginas literarias del último caudillo" de
Francisco Rojo y Andrés Irven, 1957.
-
Caballero, Ricardo:
"La casa de mi infancia (En Ballesteros Viejo)"
- Revista Nativa - Año XI Nº 122 - Buenos Aires, 1934 -
Ibero Amerikanisches Institut Preuβischer Kulturbesitz
- Relato incorporado en
"Páginas literarias del último caudillo" de
Francisco Rojo y Andrés Irven, 1957.
-
La imagen del aguafuerte coloreado "Vista
de la Casa de Posta llamada el Rincón de Bustos, a orillas
del Río Tercero" de Fernando Brambila corresponde a:
"Historia Argentina - desde la Prehistoria hasta 1829 - Vol.
1" - Colegio Nacional de Buenos Aires y Pagina 12 - Pág.
167
-
Sourryère de Souillac, José: "Itinerario de Buenos Aires a
Córdoba" - 1838.
-
Encuentro "El laberinto de la memoria - Relatos de la
frontera - 150 años de historia de presencia franciscana en
la Villa de la Concepción de Río IV y la región pampeana -
1855/2005 - 1856/2006" - Archivo Histórico "Fray José
Luis Padrós" - Convento San Francisco Solano - Doc.
287.4.2.1873, Carta de Fray Tomás María Gallo a Fray Marcos
Donati por el rescate de Celso Caballero (aporte de Carlos
Caballero de su archivo personal).
-
Mackenna, Benjamín Vicuña: "Pájinas de mi diario durante
tres años de viajes - 1853/1854/1855" - Chile, 1856.
-
Anales de la Universidad de Chile - Notas de Barros Arana:
"Itinerario de viaje en 1859".
-
Fray Pedro
José de Parras: "Diario y Derrotero de sus viajes,
1749/1753 - España, Río de la Plata, Córdoba y Paraguay".
-
Río, Manuel E. y Achával, Luis: "Geografía de la
Provincia de Córdoba - Volumen I" - UNC - 1904.
-
Ferrer Benimeli, José A.:
"Viaje y peripecias de los
jesuítas expulsos de América" - Universidad de Zaragoza
- Revista de Historia Moderna N° 15 - 1996.
-
Froriep, Ludwing Friedrich:
"Noticias sobre Ciencias Naturales y
Médicas" - 1826.
-
Gilliss, James Melville: "The U. S. Naval Astronomical
Expedition to the Southern Hemisphere during the years 1849
to 1852" - Washington - 1855.
-
d´Orbigny, Alcides:
"Voyage pittoresque dans les deux
Amériques" - París - 1836.
-
Teniente Brand del
Paquebote Duke of York:
"Diario de Viaje al Perú durante el
invierno de 1827" -
editor Dr. Friedrich
Alexander Bran - "Archivos Etnográficos" -
Editorial Banchen - Alemania, 1829.

-
de Amigorena, José Francisco: "Descripción de los
caminos, pueblos, lugares que hay desde la Ciudad de Buenos
Ayres a la de Mendoza, en el mismo reino - 6 de febrero de
1787" - Presentación de José Ignacio Avellaneda -
Cuadernos de Historia Regional N°11 Vol IV Abril 1988 -
Universidad Nacional de Luján (EUDEBA)
(Acceda
al documento completo
-
Pallière, León: "Diario de viaje por la América del Sud"
- Ediciones Peuser (Buenos Aires) - 1945
-
Bose, Walter B. L.: "Córdoba, centro de las
comunicaciones postales en las Provincias Unidas del Río de
La Plata" - Labor de los Centros de Estudios de la UNLP
- 1942
-
Greene Arnold, Samuel: "Viaje por América del Sur -
1847/1848" - EMECE - 1951
-
Gillespie, Alexander: "Buenos Aires y el interior" -
Biblioteca Argentina de Historia y Política - Hyspamérica -
Buenos Aires, 1986
-
FamilySearch.org
-
De Bonelli, Hugh: "Travels in Bolivia with a Tour across
the Pampas to Buenos Ayres" - Londres, 1854.
-
Teniente de Navío de La Thetis Conde Edmond de la Touanne
con la autorización del Capitán de Navío Barón de
Bougainville: "Itinéraire Valparaiso et de Santiago de
Chile a Buenos Aires para les Andes et les Pampas" -
París - 1837.

|