|
SANTUARIO DEL SEÑOR DE LA BUENA MUERTE
(LH - Lugar Histórico - Dec. 3076/1970)

Siglo XVII
Los naturales del sur y sudeste de la Provincia de Córdoba
del Tucumán
La zona próxima al Río Quinto es asumida, en carácter de
encomienda, por Juan
de Mitre quien dejará constancia de población de naturales en
dicho espacio territorial. Más al norte, sobre el Río Cuarto
será Gerónimo de Cabrera y sus descendientes quienes se apropian
de esas tierras donde trasladaron a indios pampas y comechingones reducidos.
En cuanto a los naturales del lugar, Carlos A. Page en su
trabajo "El
Padre Francisco Lucas Caballero y su primera experiencia
misional con la reducción de indios pampas"
rescata
de las Cartas Anuas del período 1641-1643 las experiencias de un
misionero con respecto a los indios pampas. Según dicho texto,
se asegura que "...
se pintan muy feamente principalmente los viudos y mucho más las
viudas, y huyen de todo lo que es devoción y culto de Dios ...
andan desnudos sólo envueltos en unos pellejos ... cada
parcialidad tiene su hechicero, que es como su médico que los
cura ... las mujeres para ser queridas se punzan con unas
espinas largas, o punzones,
que para el efecto tienen dentro de la nariz y
en otras partes más delicadas y destilan la sangre en un mate, o calabaza,
y con otros ingredientes hacen un betún con que se untan el
cuerpo, y esto lo hacen principalmente las doncellas con lo cual
los hombres se enloquecen, y se pierden por ellas ... también
usan por valentía pasar toda una flecha por el pellejo del
vientre, que como lo traen siempre al aire pueden hacer esa
prueba y de estas hacen otras mil crueldades".
Ana Buteler de Antelme en su libro "El Cerro Potociorco. Ecos
de Música y Vida" contrapone el sedentarismo de los
naturales comechingones con la actitud nómade de los pampas; la
autora atribuye a los españoles la identificación con este
nombre a diversos grupos poblacionales basándose en que
"... pampa, en la lengua quichua, significa llanura". La
autora los describe en
permanente movimiento "viviendo de la caza y la recolección
... en la zona sud de Córdoba, San Luis, Santa Fe y norte de La
Pampa". Estos, debieron afrontar la doble situación del
proceso de "integración forzada" bajo el contexto de la
reducción y el asedio y persecución de las distintas comunidades
afincadas al sur de las mismas, tanto desde nuestra actual
Patagonia como del otro lado de la Cordillera, lo que hoy es el
sur de Chile. Esta comunión poblacional que incluía a Araucanos y Puelches se
sintetizaron bajo la etiqueta de Mapuches, siendo una fracción de
estos últimos los que, según Buteler de Antelme, "... al mando de
su cacique Carripilún ... se asientan en el norte de La Pampa y
el sur de San Luis y Córdoba". Amplía la autora asegurando
que esas familias se identifican como "... Rancucheles, que
significa 'gente de los carrizales' ... nombre que fue
derivándose para llegar a transformarse en Ranqueles".
Del mismo trabajo de Carlos A. Page mencionado con anterioridad
extraemos que, en 1644, un nuevo reconocimiento en la zona de
nuestro interés da cuenta que "... algunos de estos indios han pedido ser bautizados por
los Padres ... condescendieron al ruego de aquellos bajo la
condición de que se reuniesen en un lugar fijo, a su gusto, para
que los Padres los pudieran visitar y adoctrinar cada año. No
les gustó la condición y así se quedaron en su infidelidad".
Las ideas reduccionistas propiciadas por los conquistadores
necesitaban que los pueblos originarios aceptaran un drástico
cambio de sus hábitos de vida: asumir el sedentarismo renunciando al nomadismo
bajo cuyas pautas se mivilizaban, de modo permanente, acarreando sus tolderías mientras acompañaban el desplazamiento
de las manadas de los avestruces y venados que les eran necesarios y suficientes
para alimento y abrigo; mientras que, los algarrobos, les aportaban
sus frutos para harina y elaboración de bebidas.
Inés Isabel Farías en su estudio "Historia y Archivos de la
Villa de la Concepción del Río Cuarto, 1747-1934" recopila
documentos que describen la situación previa existente en esta zona:
"En 1641, la región es visitada por el Obispo del Tucumán
Fray Melchor Maldonado de Saavedra; cuyos informes así como los
posteriores del Obispo Fray Manuel Mercadillo ... revelan un
desolador panorama". Según esos escritos, el territorio en
cuestión "... tiene sesenta a setenta leguas de longitud y
treinta a cuarenta de latitud; en todo no hay más que un cura
que, aunque anda siempre al galope, deteniéndose en algunas
partes a confesar, decir misa y enseñar, aún no podrá hacerlo
dos veces al año, con que viven de necesidad sin conocer a Dios
ni a su Santa Fe". Es el Padre Pedro Grenón quien rescata a
los Sacerdotes Lucas Quesa (Quessa o Quiesa, para otros autores) y Pedro Ibáñez de la Compañía de
Jesús como de los primeros en transitar por estas tierras, con
pobres resultados.
Fines del Siglo XVII
Los Jesuitas Calatayud y Cavallero en El Espinillo sobre la margen sur del Río IV
Ignacio Costa en su trabajo "La reducción jesuítica de los
indios pampas en El Espinillo (1691)" consigna que el
entonces Gobernador de Tucumán Tomás Félix de Argandoña y
Alicante, el 5 de
diciembre de 1687, le escribía al Rey Carlos II dando cuenta de
lo extenso de los territorios bajo su jurisdicción lo que
tornaba compleja su adecuada administración. La solicitud
proponía "... una división de los mismos además de un aumento
de los misioneros". En su misiva, el Gobernador juzgaba
que quienes "... más se adaptaban para llenar ese vacío
pastoral era la Compañía de Jesús".
Del trabajo de investigación de Martín Ramiro Simonassi que
lleva por título "Abriendo fronteras en el sur cordobés: el
cacique Ignacio Muturo y el padre Francisco Lucas Cavallero"
rescatamos de la misiva de Argandoña que el Gobernador
"...
pide,
ruega
y encarga ...
se digne mandar señalar
dos religiosos, sus súbditos,
para que luego y sin dilación,
con pretexto de misión
vayan a reconocer el estado de dichos indios
pampas ...
y vayan a sacarles para que vivan en
política y vida sociable, y se les acuda con lo
posible, reservando la donación
de tierras y demás
que su Magestad previene en su Real cédula,
de la cual y este oficio se dará
noticia".
Ignacio Costa da cuenta que, el 3 de abril de 1691,
el Gobernador, "... obedeciendo a una cédula real sobre la
conversión de los indios pampas, resolvió establecer
oficialmente una reducción de tales indios en el paraje de El
Espinillo ... en el testamento de Jerónimo Luis de Cabrera hecho
poco antes de morir en 1689 ... dejaba una legua a todas partes
o todo viento para los indios pampas, por ser tierras de indios
pampas de que fue encomendero dicho difunto".
El mandamiento emanado, varios años antes, desde la corona
europea estipulaba que se debía propiciar la "... reducción
en población y que se le asignen clérigos doctrineros o
religiosos de la mayor satisfacción, si los hubiese, a costa de
los encomenderos", mientras que, "... con los indios
infieles, que estén levantados y hacen hostilidades, se deberá
proceder a la conquista pacificándolos con la fuerza de las
armas".
Aceptado que
fue que sea la Compañía de Jesús que se hiciese cargo de la
misión, se le elevó el consiguiente pedido al Rector Padre
Hernando de Torre Blanca quien, el mismo 3 de abril de 1691, aceptó la
tarea designando "... al experimentado padre Diego Fermín
Calatayud [o Fermín Diego de Calatayud] en calidad de Superior y al padre Lucas Cavallero
[o Francisco Lucas Cavallero] que
habían catequizado indios durante muchos años". Según el
trabajo de Ignacio Costa la Compañía imponía a los designados la
explícita tarea de "... enseñanza, trabajo y hasta el
martirio".
Respecto a El Espinillo podemos decir que eran unas tierras que estaban en disputa entre José de Cabrera Velasco (heredero de Jerónimo
Luis de Cabrera) desde su Estancia de Río IV y Francisco Diez Gómez
asentado en tierras de la Estancia Punta del Sauce (actual La
Carlota). El bisnieto del fundador de Córdoba se dirige al
Gobernador del Tucumán Don Antonio de Vera y Mujica solicitando
el reconocimiento de sus posesiones del Río Cuarto que,
oportunamente asumidas en carácter de Merced por su padre y
abuelos, se extendían desde La Punta (hoy San Luis) hasta
Melincué y desde el Río Quinto hasta el Saladillo. Poco antes de
morir, en su testamento de 1689, manda separar del cuerpo de
bienes "... el paraje El Espinillo que está en el Río Cuarto,
a una legua de todas partes de dicho Espinillo por ser tierras
de dicho Pueblo de Indios Pampas, de que fue Encomendero dicho
difunto, que hacen dos leguas de ancho y dos de largo, tasada la
legua en dicho cuerpo de bienes, a doscientos ochenta pesos".
Según Pablo Cabrera
en "Tiempos y campos heroicos" se saldó la
situación habilitando el ingreso de la misión bajo el compromiso de, una vez resuelto el litigio,
"... reintegrar más tarde el precio del inmueble a la parte que
saliese vencedora". El autor sustenta que el proyecto se
realiza cumpliendo con "... todas las formalidades canónicas
y en armonía enteramente con las instrucciones impartidas a este
respecto por la Corona".
Paulina Alvarez, en su trabajo "Dos sitios históricos en la
región del Río IV (1689-1699)", conjetura que "... el
pedido de evangelización por parte de los indígenas y la
fundación de la reducción formaron parte de una estrategia que
buscó impedir que sus tierras fueran ocupadas por estos
estancieros y, de la misma manera, evitar ser forzados a entrar
a su servicio".
Respecto a los elegidos podemos decir que Calatayud había nacido
en la región de Navarra (España), tenía 48 años, era Profesor en
el Colegio de Córdoba y que desistió de la opción de asumir como
rector motivado con concretar este proyecto misional junto al
joven Sacerdote Cavallero de casi 30 años.
En cuanto a la biografía de Francisco Lucas Cavallero, será
Juan Patricio Fernández quien publica en 1726 la
"Relación Historial de las
Misiones de los Indios Chiquitos, que en el Paraguay tienen
los Padres de la Compañía de Jesús" a través de la cual,
podemos acceder a un relato minucioso de la vida del Misionero.


De esta "Relación Historial ..." extraemos que el Sacerdote
Lucas Cavallero nació en "... Villamear, lugar de Castilla la
Vieja. Sus padres eran ... acomodados de bienes de fortuna. Pasó
los primeros años de su niñez en casa de un tío suyo,
sacerdote". Cuando éste falleció, el aún infante Lucas
"... pasó a vivir a casa de otro tío suyo, también sacerdote;
... aprendió los primeros rudimentos de la Gramática en el
Colegio de San Ambrosio de Valladolid ... donde se aficionó a la
Compañía ... y hechos los exámenes pasó al Noviciado de
Villagarcía, Seminario de Varones Apostólicos ... Encendióse
luego en deseos fervorosos de ser uno de los señalados para
pasar á Indias". La biografía da cuenta que "...
los Superiores ... le concedieron licencia y ... en compañía de
otros 70 Misioneros se dio en Cádiz a la vela". Durante el
viaje fallecieron ocho discípulos y, tras pasar por Buenos
Aires, Lucas Caballero continuó a Córdoba del Tucumán donde
completó sus estudios.
Si bien las gestas misionales de Calatayud, Cavallero y de distintos jesuitas se venían
haciendo en la zona desde hacía algunos años bajo el nombre de
"misiones de los ríos" ya que involucraban a los Ríos
Tercero y Cuarto; el objetivo, perseguido en
este caso, era fijar una presencia permanente en dicho
territorio con el
mandato que "... entrasen y predicasen [a los naturales y
españoles] el Santo Evangelio ... y se ocupasen de
confesiones y bautismos".
El trabajo de Ignacio Miguel Costa en "La reducción jesuítica de los
indios pampas en El Espinillo (1691)" ordena, de modo cronológico, los hechos apuntando que "... el 5 de Mayo de 1691 el Gobernador
Argandoña dispuso la asignación de tierras en el paraje El
Espinillo entre Punta del Sauce
[actual La Carlota] y la Concepción del Río Cuarto".
Esta entrega implicaba que "... los indios hubiesen sido
reducidos [y contaran con] tierras y aguadas
suficientes para formar la reducción y dejar a salvo los
derechos de los propietarios". Del mismo autor, en este
caso del libro
"Reducción y el Señor de la Buena Muerte", accedemos
a que el Gobernador manda a los encomenderos, "... bajo la
pena de quitarles la encomienda, no impidan ni interfieran en la
reducción; antes bien, personalmente la fomenten y les den a los
religiosos el sustento que necesiten".
En setiembre de 1691, completados estos pasos y con la presencia,
en el territorio previsto, de los dos
sacerdotes Calatayud y Cavallero seleccionados por el Provincial Jesuita Pedro Lauro
Núñez, quedó constituída de modo
formal, "... la Reducción de Indios Pampas en
El Espinillo [donde] merodeaban numerosas tribus de
indios muturos, taluhets, diluhets y otras comunidades conocidas con el
nombre genérico de Pampas". El proyecto involucraría a
unos 600 indios como potenciales a ser reducidos.
Sabrina Lorena Vollweiler en su trabajo de investigación bajo el
título
"Nombres y rótulos étnicos en la región pampeana durante la
segunda mitad del siglo XVII"
da cuenta que
"... en
la zona del río Cuarto, en el paraje del Espinillo cercano a
Punta del Sauce, entre 1689 y 1692 vivieron los caciques Ignacio
Muturo, Pascual, Manuel, Jacinto, Bravo, Sanemte y Jaime. Ellos
fueron los interlocutores del jesuita Francisco Lucas Caballero
en distintos momentos de los cinco viajes que realizó desde la
ciudad de Córdoba hacia el río Cuarto, para emprender una
reducción junto con su compañero Fermín Calatayud. En el escrito
que redactó al finalizar la experiencia reduccional denominó a
los integrantes de los grupos con los que había interactuado de
manera genérica como pampas y registró información de los
pensamientos y estrategias de algunos de ellos por lo que
podemos aspirar a reconocer con mayor precisión sus grupos de
pertenencia. En el primer viaje al río Cuarto
[o Chocancharava], Cavallero
identificó el lugar a donde había llegado,
[río abajo y sobre la costa sur] cercano a Punta del
Sauce, como
[fracción de la Estancia] Mula-Corral, perteneciente a la hacienda de Jerónimo
Luis de Cabrera. A partir del segundo viaje, mencionó el puesto
de El Espinillo como el lugar en donde se encontraban algunos
caciques, paraje que sería elegido para instalar la reducción".
El Padre Pablo Cabrera en su
"Tiempos y campos heroicos", basándose en las
memorias del mismo Padre Lucas Cavallero, relata que a poco de
arribar "... el binomio de apóstoles [Calatayud y
Cavallero] al paraje denominado Mula-Corral, presentóseles un
indio trayéndoles una gallina y otras cositas. Preguntáronle los
padres que pedía por aquello y él les respondió que nada; que
les traía a los padres ese obsequio solo por el amor que les
profesaba. Le preguntaron como se llamaba y cuál era el género
de su vida. Contestó que se llamaba Ignacio Maturo y que era
cacique de una cuadrilla de indios pampas que vagaban por ahí
... pidioles Maturo que se los bautizase [y se le respondió]
que en otra ocasión cuando los hayamos doctrinado".
Continúa Cabrera describiendo que, durante esas primeras avanzadas
exploratorias, los Sacerdotes tomaron contacto con el cacique
Bravo quien necesitó de los oficios de Maturo como interprete
para manifestar su voluntad de no aceptar ser reducido ya que
"... era libre, no tenía amo y ni pizca de gracia le hacía el
vivir en reducción".
A través de un trabajo de Carlos A. Page publicado en la
"Revista de la Junta Provincial de Historia de Córdoba" bajo
el título "La relación del P. Francisco Lucas Cavallero sobre
la formación de la reducción jesuítica de indios pampas en
Córdoba (15-07-1693)" tomamos conocimiento de la
imprescindible crónica escrita por Lucas Cavallero y que nos
permite reconstruir las experiencias vividas por los sacerdotes
jesuitas en la zona de El Espinillo. (Acceda
a la Relación)
Fines del siglo XVII
Los Jesuitas abandonan el proyecto en El Espinillo
El sacerdote
Juan Bautista Fassi en "El Heraldo de Reducción" nos deja un
epílogo donde no escatima en usar pinceladas épicas; según su
pluma, asegura que, "..
aquí, cual faro de luz en medio del desierto, se yergue la Cruz
redentora y numerosas tribus se aprestan a rendirle pleito
homenaje … es cierto que la misión no se sostuvo por mucho
tiempo, debido a que la horda de tierra adentro, siempre
sedienta de sangre y de botín, arremete contra sus neófitos y
todo lo asola. El propio Cacique Bravo, que formaba parte de la
misión, cae acribillado en la lucha y con la muerte del Cacique
principal expira la misión pero no por eso la reducción del
Espinillo deja de formar una página brillante en la historia de
la civilización argentina”.
Retomando la lectura del trabajo "Dos sitios históricos en la
región del Río IV (1689-1699)" realizado por Paulina Alvarez
extraemos que "... los motivos que los padres habrían
esgrimido para justificar el abandono se destaca la costumbre de
ingerir alcohol de los indígenas, su falta de disciplina para el
trabajo y las hostilidades constantes (que incluyen emboscadas y
asesinatos) entre grupos reducidos y no reducidos".
En la "Relación Historial de las Misiones de los Indios
Chiquitos", Juan Patricio Fernández
ubica a Lucas Cavallero cumpliendo con su gestión de misionero en Córdoba
para luego pasar a "... la conversión de los indios pampas
que confinan con este obispado, la cual empresa procuró seguir
con todo empeño porque le traspasaba el corazón la pérdida de
tantas almas metidas en las tinieblas de la gentilidad ... no es
fácil referir cuanto sudó y trabajó para reducir a estos
infieles, pero todo en vano, porque rehusaron obstinadamente
recibir el santo bautismo y reducirse á vida política, con que
se vio precisado a abandonarlos totalmente por no perder á un
tiempo la vida y los deseos que ardían en su pecho".
Según Inés Isabel Farías en su trabajo "Historia y Archivos de la Villa de
la Concepción de Río IV" se asegura que "... la
presencia de los jesuitas no prospera debido a las guerras entre los Pampas,
más pacíficos y afianzados en la región, y los ranqueles, dueños
indómitos del desierto, cuyos ataques, frecuentes y
devastadores, obligaron a los misioneros a dejar el lugar".
Si bien, estas situaciones existieron y pueden haber sido la
razón y sustento del abandono del proyecto; no debe ser
descartada la posibilidad de un cambio de la estrategia misional
diseñada desde el corazón y autoridad de la Compañía de Jesús.
Otro actor crucial en esta historia es José de Cabrera y Velazco,
heredero de estas tierras tras la reciente muerte de Jerónimo
Luis de Cabrera (III). Según el historiador Luis Martínez
Villada, el nuevo propietario era "... odiado por los indios,
por encomendero y por varón riguroso, temido por su bravura,
acechado en sus estancias para matarle, acometido y herido
gravemente en una 'vaqueada' era el adelantado contra los
pampas". Portador de esa oscura personalidad, enceguecido
por los deseos de venganza y deseoso de recuperar ese espacio
para sí apoderándose de los indios reducidos de los que se
consideraba dueño, conspiró con todos los modos a su alcance
para que la empresa fracasase.
En concreto, poco más de un año después de su llegada, el 4 de agosto de
1692, los jesuitas abandonan el lugar, primero hacia Punta del Sauce donde
encuentran un
efímero y precario refugio; para luego, poner distancia hacia Cruz Alta.
Dos años después, una epidemia de sarampión asoló la zona
diezmando la población indígena. Solo las anuales visitas de
misioneros jesuitas lograron mantener una muy precaria
expectativa que el proyecto evangelizador, tal vez, pudiese ser
recuperado. La realidad demostró que debía pasar mucho tiempo
hasta que los franciscanos reflotaran la intentona.
Siglo XVIII
Llegan los Franciscanos a El
Espinillo sobre la margen sur del Río IV
Iniciado el siglo XVIII, Lucas Cavallero es asignado a un
nuevo destino en la actual Bolivia; será en la región de Mojos o
Moxos poblada, entre otras comunidades, por los Chiquitos y los Chiriguanos.
Durante las primeras décadas del nuevo siglo eran por demás
usuales las incursiones de portugueses a los territorios de la
Provincia del Paraguay desde Brasil con la intención de atrapar
indios para esclavizarlos. Pedro Lozano en su primer Carta Anua
(documento inédito rescatado en un trabajo de Pedro Miguel Svriz
Wucherer) describe uno de esos acontecimientos ocurrido en la
Reducción ubicada en torno al Colegio Jesuítico de Tarija que
terminó con el triunfo de los chiriguanos quienes "...
echaron en cara a los Padres la especie de haberlos juntado en
pueblo sólo con el fin de poder entregarlos con más facilidad a
los Lusitanos. Llegó el alboroto a tal grado que, llenada su
cabeza por esta idea falsa, e instigados por algunos cristianos
de mala ley, asaltaron la casa de los misioneros y su iglesia y
las quemaron. Escaparon con vida los dos misioneros Felipe
Suárez y Lucas Cavallero ... y se marcharon a la más feliz de
los indios Chiquitos".
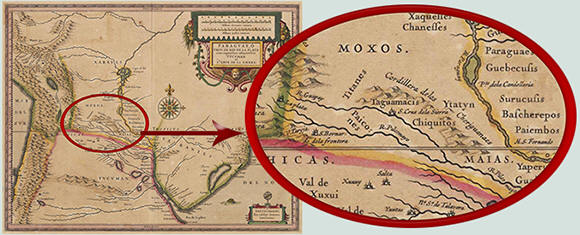
Mapa de Jan Jansson (1653) donde se referencia la
Región de Moxos y los territorios poblados por los Chiquitos y
los Chiriguanos
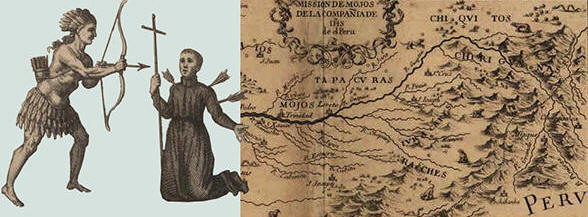
Dos detalles del mapa de la Misión de la Región
de Mojos de la Compañía de Jesús en el Perú (1713) donde se
pueden individualizar las zonas habitadas por los Chiquitos y
los Chiriguanos
Años más tarde el Padre Lucas Cavallero perderá la vida en manos
de los indios Chiriguanos.
Según Ignacio Costa en su trabajo, "... en 1731
... fue erigido el Curato de la Concepción del Río Cuarto
..."; el mismo, nutrido de indios pampas reducidos,
estaba
conformado por cinco capillas; una de las cuales, años más
tarde, será la que los Franciscanos gestarán en el Espinillo.
En relación a la sustitución étnica, Ignacio Miguel Costa en
"Reducción y el Señor de la Buena Muerte" da cuenta
que "... a mediados del siglo XVIII los pampas todavía
hablaban su propia lengua, pero la lengua araucana era la más
pulida y la que con más generalidad se entendía en estas
regiones. Para completar el panorama de los araucanos, se puede
decir que en la zona del Río IV y partiendo desde el sur de
ella, se abrieron camino los ranqueles bajo el cacique
Yanquetruz".
A partir de 1734 una profunda sequía y el agotamiento del ganado
cimarrón, propició que se comenzara con la cría sistemática de
animales. Necesitados de tierras para el pastoreo y con la
excusa civilizatoria se inició un avance hacia el sur en procura
de nuevos territorios y como consecuencia, deviene el
desplazamiento forzado de las comunidades indígenas que no
aceptaban la reducción, más allá de las fronteras.
La presión que, desde el sur patagónico, ejercían las comunidades
araucanas originarias de Chile sobre los pampas empujó a éstos hacía el norte
concentrándolos contra el Río V y luego, sobre la margen sur del Río IV y al nordeste,
contra el Río Salado en la actual Provincia de Buenos Aires.
Este proceso de "araucanización" tuvo una etapa de convivencia
razonable aunque no duradera; los ranqueles del sur terminaron
sometiendo y mestizándose con los pampas. De estos últimos,
quienes se opusieron, terminaron rindiéndose e integrándose a
las reducciones propuestas por los españoles. El mestizaje,
ahora, será con los europeos quienes incorporan a los "indios
amigos" no reducidos en variadas tareas de servidumbre. Bajo
esas condiciones, se dan los primeros actos de bautismo de niños
y en menor medida, de adultos.
Del trabajo de investigación "Tratados de paz con los grupos
indígenas" realizado por Lidia R. Nacuzzi y Carina P.
Lucaioli podemos rescatar un Tratado datado en 1742 que instaba
a propiciar la paz entre los caciques Bravo (identificado como
"... maestre de campo de toda la sierra") y Mayupilquia.
Atento que el primero junto a los suyos, por haberse acogido a
reducirse, eran considerados vasallos del Rey y dado que el
segundo y su grupo se sumaban a esa condición se acordó entre
ambos que debía imperar una relación armoniosa entre ambas
familias para lo cual "... se han de olvidar las diferencias
pasadas que hubo entre el cacique Bravo y la casa del cacique
Mayupilquia y con cualquier otro indio de la reducción".
Pablo Cabrera, en su trabajo "Tiempos y campos heroicos",
atribuye a Juan Victorino Martínez de Tineo asumiendo la
Capitanía General de Tucumán en reemplazo de Esteban de León,
los "... benéficos resultados del punto de vista de la
seguridad de las fronteras y del servicio espiritual de las
mismas". Si bien, con su pluma, el sacerdote describe al
nuevo responsable de la Gobernación como "... hombre de dotes
administrativas excepcionales, bravo, emprendedor, activo,
enérgico, capaz de sobreponerse a todas las dificultades sin
arredrarse nunca ante ellas". Es obvio que estas palabras
ocultan, con elegancia, aquellos métodos que implicaban el uso
de la violencia y la crueldad. Continúa el sacerdote consignando
que, luego de su entrada al Primero en 1750, "... con
resultados óptimos y dejando señalizadas sus huellas de
pacificador por haber establecido Reducciones y de fuertes,
solidamente asegurados los últimos y puesta aquellas bajo el
régimen apostólico se los jesuitas, ensayó lo propio con éxito
en las fronteras de Córdoba, reforzando los presidios y
adhiriendo con cálida simpatía y prestándola el sello de su
investidura y su óbolo material, a la obra eminentemente
civilizadora, inaugurada en plena región pampeana, el 15 de
marzo de 1751".
Según Pablo Cabrera "... el Gobernador Martínez de Tineo, con
solo agitar en las manos un pliego signado por su nombre y su
espada invencible ... [permitió a] aquel ínclito
gobernante la erección de la cristianidad pampa del Espinillo".
Pérez Zavala y Tamagnini, en su investigación "Dinámica
territorial y poblacional en el Virreinato del Río de la Plata",
ponen a los Franciscanos haciéndose cargo de la Reducción; según
extraemos de dicho texto
"... en 1751, el obispo de Córdoba del
Tucumán, atendiendo a una petición efectuada por indios pampas
dispuestos a reducirse en tierras que les habrían sido cedidas
antiguamente por Cabrera, estableció en el paraje de El
Espinillo la Reducción de indios pampas de San Francisco de Asís".
Durante 1751, Pedro Miguel de Argandoña Pastene Salazar era el
obispo de Córdoba del Tucumán, jerarquía a la que había accedido
en 1748; su participación y la de la Orden Franciscana a través
de su Provincial Fray Antonio de Rivadeneyra fueron,
sin duda, claves para el apoyo a la conformación y afianzamiento
de la reducción de indios pampas instándolos a conformar poblado. El
comisionado designado como Comandante General fue Juan Calderón
quien será, además, el responsable de cumplir con la
misión de entregar las respectivas tierras.
Extraemos del libro
"Reducción y el Señor de la Buena Muerte" de Ignacio Miguel
Costa, que el funcionario Calderón estaba acompañado por "...
el Cura y Vicario de la Concepción de Río IV Pedro Jerónimo
Aguilar, el Juez Eclesiástico del Partido o Curato José de la
Rosa, el Cura doctrinero de la nueva reducción Padre Francisco
Dávila y vecinos distinguidos del Curato".
Una carta de Fray Francisco Dávila a su Superior es por demás
elocuente y descriptiva de ese momento fundacional de la
Reducción bajo la tutela franciscana; rescatada por Pablo
Cabrera en "Tiempos y campos heroicos" el Sacerdote
expresa que "... fui gustoso al empleo de las almas y
habiendo llegado al paraje, a catorce o quince de marzo de 1751, se les
dio posesión de tierras para dicho pueblo. Finalizada esta
función, que se hizo con la solemnidad que pedía, me instaron a
que me retirase con ellos o me volviese a la Casa más cercana.
Más, viendo yo que de mi retiro pudiera acontecer algún desvío
en el rebaño, forcejeé a quedarme debajo de un árbol, fiado en
la Providencia Divina y conjuntamente, para hacerme amigable,
entrándome en sus mismas tolderías, sin asco, pues el mal olor
ya se les percibe desde alguna distancia por sustentarse de
animales inmundos. Los halagué como pude, aquellos dos o tres
primeros días, hasta quitarles la esquivez y con ellos mismos
hice en término de ocho días mi casita, para vivir con ellos y
con más facilidad doctrinarlos". (Acceda
al texto completo)
En 1752, el Gobernador Martínez de Tineo manda construir el
Fuerte de Punta del Sauce (actual La Carlota) y lo coloca bajo
la Dirección del Teniente del Rey José de Matos y Molina
asignándole 40 soldados y artillería con el objeto que funcione
como defensa de la zona en general y de la Reducción del
Espinillo en particular. La Comandancia General continuó, hasta
1755, en manos del Maestre de Campo Juan A. Calderón cuando es
reemplazado por Miguel de Arrascaeta.
Por su parte, el Misionero
Fray Francisco Dávila se dedica con todo su esfuerzo al proyecto
en El Espinillo
hasta su muerte en 1757.
El 9 de setiembre de 1767, se produce un ataque indio contra el
Fortín de Punta del Sauce (actual La Carlota; el malón deja un tendal de muertos que
incluye a la tropa asignada al Fuerte y a su Comandante General Miguel de Arrascaeta y Ferreyra propietario, desde 1757, de la Merced de
700 mil hectáreas donde se asentaba el bastión. (Acceda
al documento de entrega de la Merced a Miguel de Arrascaeta)
Un relevamiento de 1774, al momento del reemplazo del Doctrinero
Francisco Ferreyra (muy criticado por su gestión) por Manuel de Nuestra Señora de la Paz Madail,
evidencia el precario estado de la Reducción aún cuando se
consigna un número significativo de cabras, ovejas, caballos, yeguas
y mulas.
Del trabajo de Sonia Tell que lleva por título "Córdoba
Rural, una sociedad campesina (1750-1850) rescatamos que en
1775, como estímulo para atraer pobladores a la frontera y
mantener buenas relaciones con los "indios amigos", "... el
Cabildo de Córdoba ordenó el traslado de familias de ociosos al
Fuerte de Punta del Sauce [actual La Carlota] a los que
se les ofreció quedarse con el ganado cimarrón que lograran
capturar".
En ese mismo año, dentro de dicho espíritu y bajo la gestión del
Doctrinero Paz Madail, las históricas cuatro leguas cuadradas asignadas en un principio a
la Reducción ("... una legua a todas partes desde dicho
Espinillo por ser tierra del pueblo de los indios pampas"), son
aumentadas con dos leguas cuadradas más. Así quedaba constituía
una zona con fronteras limitadas por el Río IV y el arroyo
Chucul.
Gracias a ésto, la precaria Reducción tenía la posibilidad
abierta de avanzar sobre la margen norte del Río IV donde la tierra era más favorable
para la siembra y apta, además, para la construcción en adobe.
El espacio sobre el sur del Río IV ofrecía características
guadalosas inviable para los cultivos e inútil para garantizar
la vida útil de las viviendas; por otra parte, ese territorio
estaba tapizado con unas hierbas tóxicas para los animales,
saturadas de vizcacheras y sin defensa natural alguna a los
recurrentes malones provenientes del sur. La entrega definitiva
de estos territorios se concretó en 1777.
Volviendo al libro
"Reducción y el Señor de la Buena Muerte" de Ignacio Miguel
Costa, accedemos a un inventario de 1779 que da cuenta que en la
Reducción, además de un oratorio, cuenta con "... una ramada
con paredes de adobe que serviría de cocina, diez ranchos de
paja embarrada, tres de ellos inservibles y un fuerte de palo en
pique". Se suman, fuera de lo edilicio, "... lanzas, grillos,
cepos, palas, azadas, una reja de arado".
Para ese mismo año, sin contar los habitantes europeos, Reducción sumaba
73 indios convertidos contando adultos y niños de ambos sexos.
Ese pequeño grupo poblacional estaba concentrado sobre la margen
sur del Río IV.
Las investigadoras Graciana Pérez Zavala y Marcela Tamagnini en
su trabajo "Dinámica territorial y poblacional en el
Virreinato del Río de la Plata" consignan que la línea
defensiva en el sur cordobés sobre el camino conocido como
Camino de las Pampas "... abarcaba más de 100 leguas en
sentido este-oeste ... y hasta mediados de la década de 1780 ...
estuvo custodiada por los fuertes de Las Tunas [en funciones
desde 1779], Comandancia de La Punta del Sauce [fortín
original de la época de Miguel de Arrascaeta y Ferreyra desde
1757 a 1767 y reactivado a partir de 1772 por decisión del Gobernador de Tucumán Juan V.
Martínez de Tineo] y Santa Catalina [activado en 1778]".
Valentina Ayrolo en su libro "Funcionarios de Dios y de la
República ..." consigna que el emprendimiento de El
Espinillo "... se extinguió en 1783 a causa de las constantes
invasiones indígenas y de la poca ayuda que recibieron los
religiosos por parte del gobierno". De hecho, ni
siquiera habían podido concretar el traslado a la margen norte
del Río IV.
El Obispo Zenón Bustos (1905-1925) describirá, un siglo y medio
después, que las batallas en la zona de la Reducción "...
eran las más cruentas de la frontera, contra los neófitos
convertidos y los cristianos de toda la frontera. En el primer
decenio de fundada esta Reducción, fue asaltada y desolada,
arrebatándole todos sus bienes. La restablecieron los padres y
fue de nuevo desolada, así marchó entre luchas frecuentes, hasta
que la vida se les hizo imposible".
Al Gobernador Intendente de Córdoba del
Tucumán Marqués de Sobre Monte se le atribuye el intercalado de nuevas
fortificaciones, consignando que, "... a partir de 1785, la
línea quedó configurada por los fuertes y fortines de Concepción
del Río Cuarto, San Bernardo, Reducción, San Carlos, Pilar,
Punta del Sauce y San Rafael". Las historiadoras aseguran
que dichos enclaves defensivos se ubicaron sobre "...
poblados preexistentes ligados a encomiendas (inicialmente de
los Cabrera), a las postas y a capillas y oratorios del Curato
de Río Cuarto".
Vivian Giner rescata, en el texto "Reducción (pueblo de
Córdoba, Argentina)" incorporado en "Raíces, Revista
Digital de Genealogía", algunas estadísticas poblacionales
que obtiene de la lectura de distintos obras como "Reducción
y el Señor de la Buena Muerte" de Ignacio Miguel Costa y el
"Heraldo de Reducción" de Monseñor Juan Bautista Fassi.
La autora consigna que "... el censo de 1788 del Curato de
Río Cuarto proporciona las siguientes cifras: españoles 1186,
indios 811, mulatos, zambos y negros libres 1213; negros
esclavos 312. Total: 3624 (casi un tercio de la población era
india). Desde esa época, los indios pampas se fueron
extinguiendo lentamente y mestizándose con los españoles".
Fines del Siglo XVIII
Francisco Domingo Zarco y la Reducción de Jesús María sobre
la margen
norte del Río IV
Siguiendo con su estrategia que implicó la creación, en 1786,
del pueblo de Nuestra Señora de la Concepción; en 1789, el Intendente Gobernador de Córdoba del Tucumán
(1783-1797) Marqués Rafael de Sobre Monte, propuso al Rey que, en torno al
Fuerte y Presidio de Punta del Sauce, se gestase un asentamiento
al que sugiere
llamar Carlota incentivando, así, la radicación poblacional en
la zona. Adjunto al proyecto, el funcionario encomendó la realización
de un mapa que, con la llamativa inversión de los polos, expone
la ubicación geográfica de la comunidad a crear en cercanías de
los ríos IV y Saladillo, fijando a Reducción como limite oeste.
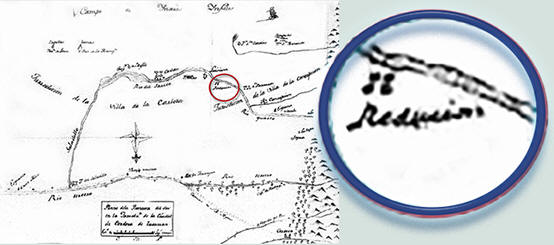
En 1794 el Funcionario provincial asigna la categoría de Villa a
Nuestra Señora de la Concepción (actual Río Cuarto) y en 1797, a
La Carlota. Cada una de ellas comienzan a contar con Cabildo
propio.
Previo a terminar su mandato en la Provincia Mediterránea y antes de asumir como Virrey, el
Marqués de Sobremonte eleva al Rey un balance de su gestión donde,
al referirse a la frontera sur, deja constancia que "... en
el Fuerte de La Carlota ... hice una relación para que fuese la
villa cabeza de aquel partido; hoy consta con 926 personas,
tiene algunas calles arregladas y corre dinero con motivo de ...
proveer de boyadas a las tropas de Mendoza, su terreno es
salitroso y expuesto a vientos comunes en las pampas. Siguiendo
la frontera Río IV arriba en el Fortín de San Carlos establecí
otro pueblo que titulé La Luiciana y consta de 178 personas, es
terrenos útiles de pastos ... continuando la línea en el paraje
nombrado la Reducción, bajo otro fortín, se está formando uno
por dirección de Don Francisco Domingo Zarco avecindado allí y tiene
153 personas [corría el año 1795 cuando Zarco, en
dicho paraje y sobre la margen sur del río, se pone a trabajar;
a poco de iniciado su empeño decide reubicar su proyecto sobre
la margen norte del Cuarto construyendo un Fortín con trinchera, demarcar el pueblo bajo
el nombre de "Reducción de Jesús María", construir un
canal de regadío desde el cercano arroyo Chucul a 2,5 leguas al
norte e iniciar la
erección de una capilla
consolidada y firme a la que dotará de
la imagen del Señor de la Buena Muerte que se venera hasta la
actualidad] ... sigue uno más antiguo nombrado San Bernardo con
242 pobladores y concluye la línea en el nombrado La Concepción
del Río IV que está para construirse de nuevo; terreno
fertilísimo y que consta de 452 habitantes". Según el autor
del informe toda la línea defensiva, con cabecera en Punta del
Sauce, está bajo el mando "... del Capitán de Caballería de
Extramuros Don Simón de Gorordo con un sueldo de 600 pesos
anuales". Hacia el este de Punta del Sauce en dirección a
Buenos Aires, estaban "... el Fuerte de San Rafael de Loboy y
el de Asunción de Las Tunas".
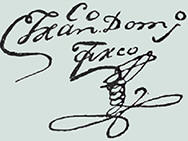
Firma de Don Francisco Domingo Zarco
El Párroco Juan B. Fassi vuelca, en el primer número de "El
Heraldo de Reducción", un dibujo de lo que, a su juicio,
sería el fuerte de La Reducción luego de la reconstrucción. Si nos atenemos a la
descripción que, del mismo, hacen los
astrónomos estadounidenses que pasan hacia 1850 por la zona veremos que, el esquema realizado por el
Sacerdote, adolece de la falta de una acequia o foso rodeando el
fortín.
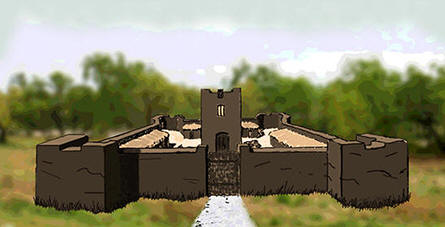
El coloreado y edición fue realizado por
www.capillasytemplos.com.ar
En lo que hace al pueblo propiamente, Zarco adquiere a Francisco
Garay una fracción de tierra de medio cuarto de legua a ser
destinado a alfalfares, plantas y tahonas, las que dona a la
Concepción de Río IV para aumentar la superficie a destinar para
la nueva y actual Reducción. Para 1799, la administración de justicia
administrativa fue asumida por el vecino Pedro Nolasco Moyano en
carácter de Alcalde; será él quien, años después, pedirá el
reconocimiento como propietario de mercedes en la zona.
Recurramos al Párroco de Villa María Pablo Colabianchi para
acceder a la semblanza del Comandante del Fortín Reducción
Francisco Zarco que el Sacerdote le tributa, el 3 de mayo de
1925, al momento de
descubrir la placa de bronce que lo homenajea. Su lectura
deberá enmarcarse en los condicionantes que regían, y aún
pautan, el relato histórico escrito por los triunfadores; de
hecho, la matriz de la exposición, como se verá, se encuadra
dentro de las pautas estigmatizantes de los naturales de la zona
mientras se eleva a mito, las bondades y obras de Francisco
Zarco y de los colonizadores del espacio territorial.
 
Párroco de Villa María Pablo Colabianchi e imagen en bronce del Capitán Francisco Domingo
Zarco tal como se lo recrea en la placa homenaje adjunta y
realizada en el Establecimiento Horta y Cia. de Buenos
Aires
El "Heraldo de Reducción" es el vehículo imprescindible
que nos permite acceder al contenido de dicha presentación. El
acto se realiza en el atrio de la iglesia,
bajo un clima desfavorable y con la presencia de una nutrida
concurrencia. Una banda, venida de La Carlota, entona la Marcha
de San Lorenzo dando lugar, completada la ejecución, al
Sacerdote Colabianchi y su discurso. (Acceda al
mismo haciendo
Click Aquí)
En 1797, el Rey Carlos IV aprobó la designación de Villa tanto
de la Carlota como de la Concepción del Río IV.
Ernesto Olmedo y Marcela Tamagnini enriquecen su trabajo "La
frontera sur de Córdoba a fines de la Colonia" recuperando el mapa de la zona
y su configuración defensiva tal como era durante los últimos
años del siglo XVIII. En él, podemos observar con claridad la
distribución de la línea de fortines con una avanzada en Santa
Catalina.
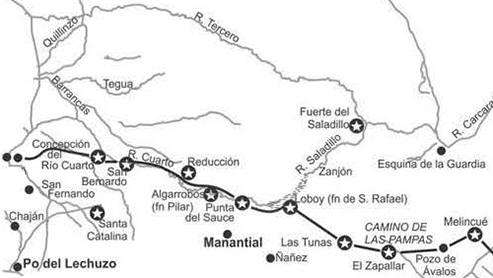
Primeras décadas del Siglo XIX
Esfuerzos para la consolidación de Reducción
En 1803 Francisco Zarco es nombrado con el
grandilocuente título de Teniente de la Octava Compañía
de las Milicias Disciplinadas de Voluntarios de
Caballería de Córdoba
y en 1810, frente a los sucesos de la Revolución de
Mayo, se lo suma al proyecto emancipador para lo cual,
Cornelio Saavedra y Mariano Moreno,
le confieren el cargo de Capitán en reconocimiento a sus
"... sobresalientes méritos, reconfortables
circunstancias y distinguidos esfuerzos en beneficio de
la causa de la Patria".
Revisando nuevamente el libro de Sonia Tell que lleva
por título "Córdoba Rural, una sociedad campesina
(1750-1850), la autora nos aporta una decisión
política que genera un punto de inflexión que modifica,
de modo sustancial, la situación en la zona. Es así que,
para 1813 en los campos situados al norte del Río IV en
general y del Fuerte de Punta del Sauce en lo
particular, "... a los 'indios amigos' se les
permitía potrear en dichos territorios para llevar a los
toldos haciendas 'bagualas orejanas' para su
subsistencia, a condición que entregaran aquellas de
marca conocida a sus legítimos dueños o a sus apoderados
en la citada villa por la cual se les ofrecía una corta
compensación pecuniaria".
El Sacerdote Quirico Porreca en su trabajo "Apuntes
históricos ..." describe al pueblo de Reducción
"... como próspero y floreciente antes de la
independencia ... pero fue decayendo por la amenaza
constante que sufrían sus pobladores de los indios
ranqueles, abandonadas las fronteras por el gobierno
nacional que se revolvía en las luchas civiles".
Asegura, además, que otra de las razones para que los
últimos franciscanos españoles asignados al Hospicio de
Reducción tomen distancia de este destino se explica en
la conservación de su adhesión a la Corona.
A lo largo del lustro 1819/1824, el botánico
e ingeniero inglés John Miers, realiza varias expediciones a Sudamérica
interesado por motivaciones científicas. De resultas de
sus relevamientos nacen dos volúmenes que fueron publicados en
Londres en 1826 bajo el título "Travels in Chile and La Plata
- 1819/1824". De su pormenorizado relato extraemos que,
iniciada la segunda quincena de un otoñal abril, luego de dejar
atrás la posta/fortín de "Algarrovas" (textual en el original
refiriéndose a Los Algarrobos) y tras un pago de 7,50 dólares
por la reposición de caballos, los viajeros iniciaron la marcha
en dirección a Reducción.
Hemos realizado la traducción de las páginas que el autor
dedica a todo el trayecto desde Los Algarrobos hasta Río
Cuarto y en especial, lo referido a su detención en
Reducción y San Bernardo; referencias que hemos
identificado sobre el mapa que incluímos a continuación
y que, en 1810, apuntaba a una
demarcación de los curatos de la zona. (Acceda
al texto traducido)

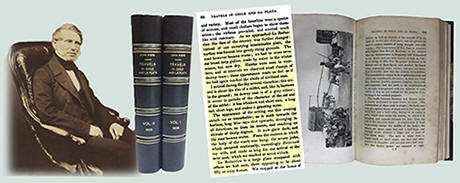
John Miers y "Travels in Chile and
La Plata - 1819/1824" e inicio del texto dedicado a Reducción
y sus cercanías
Un mapa de 1832 atribuído a John Dower, Cartógrafo del Reino
Unido, identifica a la población como "La Reducción":
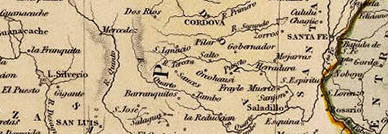
En el trabajo "Malón, ración y nación en las pampas", sus
autores dan cuenta que desde mediados de la década de 1820 y
hasta 1880 se implementaron políticas rotuladas como "Negocio
Pacífico de Indios". Dichas estrategias fueron
instrumentadas desde el gobierno nacional centrado en Buenos
Aires y en menor medida, desde las distintas gobernaciones. Las
respectivas autoridades pactaban con los Caciques más
representativos plazos de no agresión que debían garantizar que
no se realizarían "maloqueos" (malones contra las nuevas
y frágiles comunidades asentadas en proximidades de las
fronteras del sur que implicaban robo de animales y toma de
cautivos) a cambio de la entrega a los pueblos originarios de
"raciones" que incluían dinero, cabezas de ganado,
caballos y
"vicios" (licores, hierbas, tabaco, vino, ropa, azúcar,
accesorios para ornamentos, etc). La metodología estaba legalizada
e incorporada dentro del marco de los presupuestos tanto
nacionales como, en menor medida, de los estados provinciales que se
involucraban en este mecanismo. Durante esta etapa, las
distintas misiones franciscanas jugaban, en estas inestables
fronteras, un papel fundamental en la gestión e intermediación.
En la zona de transición entre el Río IV y el V, sobresalió en
esta función Fray Marcos Donati y el Padre argentino Moisés Alvarez.
Si bien estos pactos se
tradujeron en períodos o áreas geográficas donde se pudo
garantizar un cierto grado de paz, este pacífico estado no fue
todo lo permanente que se hubiese deseado. De hecho, el no
cumplimiento o la demora en la entrega de dichos "regalos"
traía aparejado nuevos ataques o represalias contra los
asentamientos poblacionales; el consecuente malón era concretado
por pequeños grupos que no se alineaban, no reconocían a la
conducción del cacique que había firmado el pacto o pretendían
más de lo que les correspondía en el reparto dentro de su
comunidad.
Aunque las provocaciones ranqueles no tenían la envergadura de
otras etapas históricas, el final de la estrategia usada hasta
entonces tuvo que ver con la necesidad de ampliar la tierra útil
en beneficio de nuevos actores y ambiciosos terratenientes
(entre ellos el mismo General Roca que adquiere propiedades
próximas al Río IV) que impulsaron procesos de expansión y
apropiación territorial utilizando a las fuerzas armadas como
artífices de un plan de exterminio encubierto en el hipócrita
eufemismo de "Conquista del Desierto". Es por esta razón
que, los proyectos franciscanos son mirados con malos ojos y
asumidos como un estorbo para la sangrienta avanzada
"civilizadora".
A mitad del siglo XIX,
una expedición astronómica organizada por la Armada
de Estados Unidos recorrió Sudamérica y en particular, el camino de Chile
a Buenos Aires. El
Teniente James Melville Gilliss, responsable del proyecto, vuelca
los resultados de los relevamientos científicos realizados en
una obra que se editó algunos años después bajo el título "The
U. S. Naval Astronomical Expedition to the Southern Hemisphere
during the years 1849 to 1852". La
travesía de 1852 implicó atravesar el territorio cordobés
acompañando el Río Cuarto, pasar por Reducción y de allí, con
rumbo norte, acceder al Río Tercero para luego, en comunión con
dicho río, transitar hacia el este en procura del Río de la
Plata.
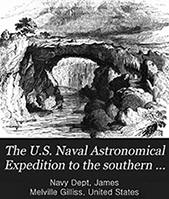
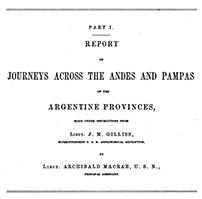
El 26 de diciembre de aquel año, el contingente de
investigadores abandona la Villa del Río Cuarto. En primera
persona, el autor reconstruye esa etapa del camino consignando
que partieron "... a las 4 de la tarde y viajamos hasta las 10,
cuando nos detuvimos para pasar la noche. A una distancia de
unos veinticinco millas de la Villa del Río Cuarto pasamos por
el pequeño pueblo de "La Reducción", y desde allí nos desviamos
del río y seguimos un camino que conduce más directamente que
cualquiera de los dos caminos principales.
Desde la Villa del Río Cuarto hay tres caminos: la ruta
principal de postas que, tomándola en dirección nordeste, nos
conduce hasta encontrarnos con el camino que viene de Córdoba a
orillas del Río Tercero; acompañando al mismo y continuando
hacia el este, accedemos a su confluencia con el
Saladillo y luego el Carcarañá; la segunda opción, implica
continuar junto al Río Cuarto hasta que éste se confunde con el
Saladillo y por éste, convergemos al Río Tercero y Carcarañá; la
tercera que, en definitiva, fue nuestra elección consistió en,
desde La Reducción, cortar camino a través del campo.
De los tres, el más seguro es el primero; luego, el que se transita junto al Río Cuarto hasta
Punta del Sauce, ya que cuenta con
postas y fuertes que brindan amparo frente a los indios; mientras que el último,
implicó el desafío propio del cruce del territorio desértico. La Reducción está fortificada
del modo usual, con una acequia y un muro".
Continuando con el texto del
Teniente James Melville Gilliss vemos que incorpora
información del Fuerte de la Reducción, sobre "... su población
que se da en
la tabla estadística del departamento".
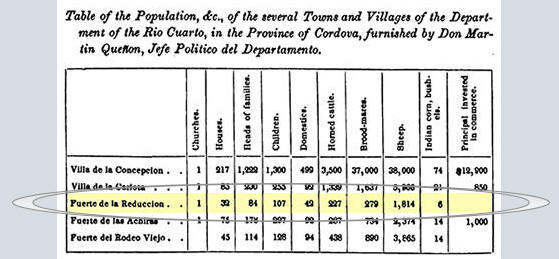
Tabla de la Población y etc, de los distintos
Pueblos y Villas del Departamento de Río Cuarto,
en la Provincia
de Córdoba, suministrado por Don Martín Queñón, Jefe Político
del Departamento
La información consignada da cuenta de "... una capilla; 32
casas; 84 jefes de familia; 107 niños; 42 mujeres; 227
ejemplares de ganado vacuno; 279 yeguas; 1814 ovejas; 6
plantaciones de maíz indio y ninguna inversión comercial".
Los expedicionarios dejan
atrás La Reducción en dirección nordeste hasta que, al hacerse
de noche, acampan junto a un vado sobre "... el arroyo llamado
Las Chilcas o más al norte, Chucul [este es el nombre con el
que, en la actualidad, se identifica a dicho arroyo]. Según el autor, "... en este sitio, la
corriente es poca y media milla hacia el sur se expande en
pantanos y lagunas, que son notoriamente salados y plagados de
aves silvestres. También se encuentran leones [SIC] y
tigres. Estos, al igual que todo aquello que no sea
domesticable, los lugareños los unifican bajo el nombre de
'bichos', una palabra que podríamos asociarla con 'alimañas' tal
como usan decir los habitantes del sudoeste de Estados Unidos".
Para esta época, mediados del siglo XIX, la línea defensiva del
sur cordobés estaba conformada por cuatro fuertes separados, uno
de otro, por poco más de diez leguas; se trataba de los de La
Carlota, Reducción, Santa Catalina y San Fernando, siendo Río IV
la sede de la Comandancia General. Por su parte, el fuerte
de Achiras era el control necesario para el tránsito a San Luis,
Mendoza y Chile. Cada uno
de estos asientos militares contaban con una dotación variable
de efectivos no siempre numerosa ni bien pertrechada e incluso,
mal alimentada.
Segunda mitad del Siglo XIX
La expansión militar hacia el sur
Por Ley del 24 de noviembre de 1858 y haciendo omisión del
antiguo asentamiento reduccional indígena así como de la
presencia de descendientes de aquellas primigenias comunidades e
incluso del nombre de la villa misma, se procede a declarar
estas tierras como fiscales llamándose a subasta pública y
fijándose una base de 150$ por legua cuadrada. Una de esas
leguas será reservada para radicación de población.
El 23 de noviembre de 1864, el General Juan Andrés Gelly y Obes,
en su carácter de Ministro de Guerra y Marina de la Nación
Argentina, le envía una comunicación al Inspector y Comandante
General de Armas General Wenselao Paunero, en la que le informa
que debía recibir y ponerse a las órdenes del General Interino
Emilio Mitre quien llevaba el mandato de su hermano y Presidente de la
República Bartolomé Mitre para que procediese a evaluar la
situación en la frontera sur de San Luis, Córdoba y Mendoza. Una
vez completada dicha auditoría, el General Mitre debía, a su
buen entender, recomendar qué fuertes debían ser removidos,
cuáles reforzados y dónde levantar nuevos. Poco más de un mes
después el General Mitre tras hacer una recorrida desde Melincué
hasta Río IV eleva a sus superiores un plano acompañado de un
documento con sus
propuestas las que serán aprobadas en marzo de 1865.
En lo que involucra al territorio entre La Carlota y el
"villorrio" [textual del autor] de la Reducción, el General
Emilio Mitre sugiere el emplazamiento de dos nuevos fortines
que, sumados a toda la línea defensiva bajo el mando del Coronel
Manuel Baigorria, se instalarían equidistantes entre sí en Los
Algarrobos y Las Terneras. Por otra parte, en sus sugerencias,
impulsa el avance militar hacia el Río V.
(Acceda
al intercambio de comunicaciones) (Acceda
al Mapa de Emilio Mitre)
|
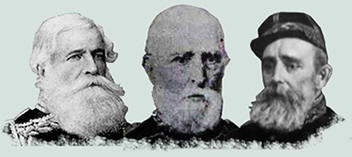
Wenceslao Paunero - Juan Andrés Gelly y Obes -
Emilio Mitre |
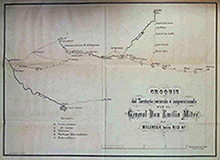
Acceda al Mapa |
En 1869, el Ministro de Guerra y Marina de la Nación Coronel
Martín de Gainza redacta la introducción de la Memoria anual. De
dicho texto extraemos que, habiéndose ocupado el Río V, "…
se ha conquistado una gran extensión de tierra para la
civilización y el trabajo, con esta operación, corregidas las
irregularidades de la línea actual, desminuyendo en muchas
leguas su frente, habremos recuperado en la provincia más rica
de la República un área inmensa de tierra que, para mengua de la
civilización, había tenido que ceder a los salvajes del
desierto".
El Coronel fundaba estos conceptos en los informes que habían
sido redactados por el Comandante en Jefe de la frontera Sud y
Sud Este de Córdoba, Lucio V. Mansilla. Del documento
correspondiente al 2 de marzo de 1869, una vez completada la
inspección de la línea fronteriza, dejada atrás la guarnición de
Río IV y en lo que respecta a la zona que nos ocupa,
extraemos
lo siguiente:
"… llegué a la Reducción (ocupada por los españoles) cuya
guarnición confiada al Capitán Octavio Moreno, oficial apto y
moral, ha mejorado notablemente de condiciones. Cuando entré a
la plaza encontré la guarnición formada y tuve ocasión de
observar su aspecto militar y aseo". En este punto, cabe
consignar que desde Reducción se guarnecía con fuerzas propias a
los fortines de Terneras y Algarrobos que se asentaban
equidistantes en el espacio entre Reducción y la Villa de La
Carlota.
|
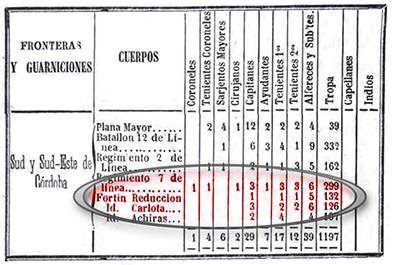
Guarnición de los Fortines de Reducción y Carlota
en 1869 |
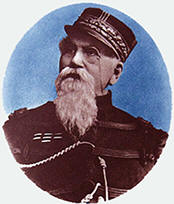
Lucio V. Mansilla
|
En la "Memoria del Ministerio de Guerra y Marina"
de 1872 se da cuenta que desde 1869, "... la 1° línea ya había avanzado
hacia el sur y se ubicaba sobre el Río V [integrada por los
nuevos fortines de 3 de Febrero, Sarmiento, Necochea, Izarrábal
y otros intermedios]; al norte y detrás de
ésta, quedaba la 2° línea de la que, el Fuerte de La Reducción
era parte. Dicho eje se completaba, al este, con el Fuerte de La
Carlota distante a 15,5 leguas y al oeste, con el Fuerte de
Villa de la Concepción de Río IV a 12,5 leguas [para llegar
a esta ciudad, yendo de este a oeste, se debía cruzar el Río IV
en el Paso del Durazno a cinco leguas de Reducción]". Según este informe militar, el fortín de La
Reducción se emplazaba "... en la banda norte del Río IV,
siendo un cuadro con foso y ranchos, guarnecido con un oficial y
quince individuos de tropa de esta frontera teniendo buenos
campos y abundancia de agua".
Ultimo cuarto del Siglo XIX
Fomento de la colonización y consolidación de Reducción
En 1873 el ferrocarril, desde Villa María, había llegado a Río
Cuarto. En 1876 es aprobada la Ley Avellaneda de Inmigración de
resultas de la cual el país vivía una masiva llegada de nuevos
colonos. Las zonas, altamente productivas, se fueron poblando
paulatinamente; de hecho, dos nuevas colonias, por entonces, se
estaban delineando en inmediaciones de La Carlota. El futuro y
consecuente desarrollo impulsaba la necesidad de gestar
nuevas propuestas de mejoras para optimizar el movimiento tanto
de la producción como de las comunicaciones humanas.
En 1877, por disposición de la Municipalidad Principal del
Departamento de Río Cuarto, se nombra Síndico Municipal al
ciudadano Juan P. Maldonado con el mandado de mensurar a La
Reducción, dividir la superficie reservada de una legua cuadrada
o "... veinte cuadras a cada viento" y asignar dichas
parcelas entre sus pobladores o cualquiera que quisiese habitar
en el lugar. En el centro de dicho cuadrado se guarda un espacio
a destinarse como plaza. A través de "El Heraldo de
Reducción" accedemos a la Ordenanza de fecha 15 de junio de
1877 de la Municipalidad del Departamento de la Ciudad de la
Concepción del Río Cuarto que impulsa y fija las pautas para la
demarcación del plano topográfico del Pueblo de la Reducción.
(Acceda
al documento)
Será en agosto de 1877 que, con la firma de Manuel Tissera, se
le informa al Ministro de Gobierno Don Miguel Juárez Celman que
se ha procedido a firmar un contrato con Don Alejandro Roca para
que establezca un servicio de correo de dos viajes redondos por
mes entre Río Cuarto y La Carlota pasando por Reducción. por tal
tarea el concesionario recibirá una retribución de 24 pesos
fuertes por mes y un punitorio de 40 pesos fuertes en caso de
incumplimiento injustificado o sin aviso previo.
Con el objeto de hacer converger ramales secundarios a la
estación de la ciudad de Río Cuarto, el 9 de setiembre de 1881 se trata en
Sesión ordinaria de la Cámara de Diputados la propuesta de
instalación de un tramway que uniese Río Cuarto con La Carlota
pasando por Reducción. Este servicio, con los años y traccionado con pequeñas máquinas a
vapor, lograría alguna presencia en diversas ruralidades
provinciales.
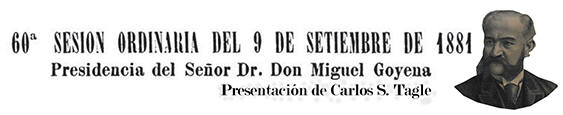
La exposición frente al Pleno fue responsabilidad de Carlos S.
Tagle quien sintetizó la necesidad que, incapaz de poder ser
solventada por la Provincia, sea la Nación quien pusiese los
recursos necesarios para afrontar esta obra atento a que "el
Departamento de Río IV es uno de los más grandes por su
extensión y sus campos son tan fértiles ... que se hace
necesario facilitar las vías de transporte y comunicación".
Más adelante se ocupó de describir la significancia de estas
comunidades fundándose en que "la ciudad de Río IV tiene
entre diez y doce mil almas, Reducción mil y tantas y La
Carlota, dos mil y tantas; por consiguiente, son demasiado
importantes para que se les provea de una vía tan fácil y tan
cómoda como para que sus productos puedan hacer competencia con
los del litoral". (Proyecto
Exp. 67-d-1881 - Carlos S. Tagle)
En la 66° Sesión del 19 de setiembre de 1881, se resuelve
que el proyecto sea pasado a la Comisión de Obras Públicas para
su análisis y aprobación; el mismo Diputado Carlos S.
Tagle se hará cargo de la defensa del mismo aún cuando lo
propio correspondía al informante de la Comisión de Obras
Públicas que, ese día, se encuentra ausente. En una reducida
discusión se terminan aprobando los tres artículos que
constituyen la norma puesta en discusión. La obra sería de unos
20 a 24 leguas lo más próximas posibles al Río IV, adecuado para
el transporte de carga y pasajeros y con un costo que debería
rondar los 1000 pesos fuertes.
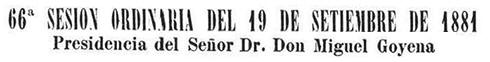
Acceda al detalle de la Sesión haciendo
Click Aquí
Con el visto bueno de la Comisión de Obras Públicas se inicia su
tratamiento en la Cámara de Senadores en su
Sesión n°31 del 1 de agosto de 1882 donde el resultado fue
adverso basado a su elevado costo (aquí, ya se lo estima en unos
5000 pesos fuertes) y su baja rentabilidad atento que preveía una
traza cuyo trayecto era mayoritariamente por territorios desérticos
con muy
baja población.
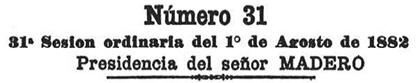
Acceda al texto del tratamiento de este proyecto
haciendo
CLICK AQUI
Para 1885, Reducción con 800 habitantes, pasa a contar con
administración municipal por resolución avalada por Decreto
Provincial.
Por Ley del 23 de julio de 1888 se procede a asignar un Juez de
Paz al Departamento Juárez Celman al que se divide en cinco
Pedanías, las que son: La Carlota (Cabecera Departamental),
Reducción, Carnerillo, Chucul y La Amarga. Un Jefe Político se
deberá hacer cargo de la administración de los Departamentos
dependiendo directamente del Gobernador; según la normativa
"... estos funcionarios no gozan de sueldo alguno y son personas
de posición holgada y de reconocida honorabilidad ... tienen
bajo sus órdenes ... los jueces de paz y agentes policiales".
En lo que compete a Reducción sus límites geográficos quedaron
definidos del siguiente modo: al Norte, el Arroyo Chucul; al
Este, los extremos este de los Lotes 03 y 11 de la serie F y los
Lotes 55, 60, 66 y 93 de la seria A en contacto con la Pedanía
de La Carlota; al Sur, los extremos sur de
los Lotes 49, 50, 51, 52, 53, 54 y 55 de la serie A en contacto
con la Pedanía de La Amarga; al Oeste,
con el Departamento Río Cuarto.
Será en 1889 que la empresa ferroviaria S.S.F.C. obtiene la concesión para
extender la red que une Villa
Constitución con La Carlota tendiendo un ramal desde ésta hasta Río Cuarto
brindando dos servicios semanales; al hacerlo se inaugura la Estación de Las Acequias que se
convertirá, a unos 16 km, en la más cercana a Reducción. En
conjunto con este avance, el telégrafo llega a Reducción.
|
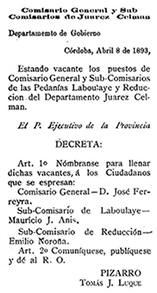 |
Corrían los primeros días de abril de 1893 cuando desde
el Departamento de Gobierno de la Provincia de Córdoba,
con las firmas del Gobernador mitrista Manuel D. Pizarro
y su Ministro Tomás J. Luque, se resuelve designar, por
Decreto, a José Ferreyra como Comisario General del
Departamento Juárez Celman y como subalternos, a sendos
sub Comisarios a cargo de las Pedanías de Laboulaye y
Reducción; en este último caso el nombramiento recaerá
en Emilio Noroña.
A mediados de octubre de ese mismo año, el Gobernador y
su Ministro refrendan un nuevo Decreto que designa una
Comisión de Fomentos que, integrada por tres miembros en
calidad de Presidente, Secretario y Tesorero, se deberán
hacer cargo de la "administración, higiene, moral,
instrucción primaria, ornato, alumbrado público y
viabilidad vecinal" de Villa Reducción. La
resolución encuentra fundamento en lo reducida que es la
población de la Villa que hace innecesaria la
constitución de una institución Municipal. Los
designados serán Manuel de la Lastra como Presidente,
mientras que Genaro Carbó cumplirá las funciones de
Secretario y la responsabilidad sobre la Tesorería
recaerá en Eustaquio Díaz. |
|
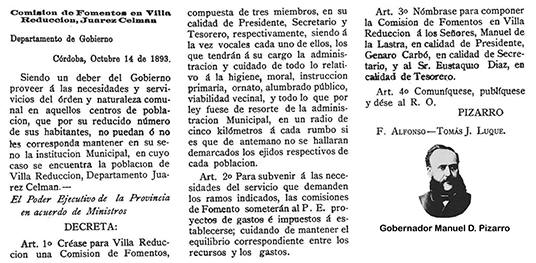 |
Al año siguiente, el 3 de julio de 1894, un decreto
provincial firmado por el nuevo Gobernador Julio Astrada que
asumió tras la renuncia de Pizarro, empodera a nuevos miembros
en la Comisión de Fomento de Reducción. En este caso, los
designados serán: Juan G. Montenegro como Presidente, Miguel
Quijano oficiará como Secretario y las funciones presupuestarias
recaerán en Pedro Ordoñez en carácter de Tesorero.
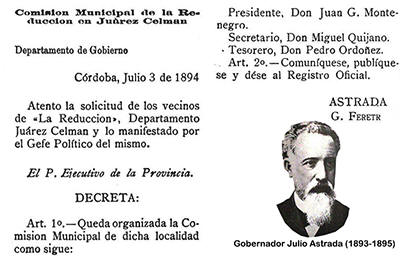
A finales del siglo XIX, la Pedanía de Reducción, a más de su
incipiente urbanidad, ya contaba con algunas estancias o parajes
habitados que se identificaban como Cacique Bravo, Chantada,
Dolores, Hipódromo y Valentina.
El Censo de mayo de 1895 concluye que, el Departamento Juárez
Celman, con una superficie de 12500 km2, tiene 7923
habitantes contabilizados. En el caso específico de Reducción
solo consigna que la comunidad, como otras, tiene una población
superior a los 100 habitantes. De modo mayoritario, la
producción del Departamento se centra en la cría de ganado
bovino y ovino; mientras que, en lo que respecta a lo agrario,
alfalfa, trigo y maíz.
Con fecha de 29 de abril de 1899, la "Revista Caras y Caretas"
edita su número 30 en el que se le ha reservado un pequeño espacio
a la procesión del Cristo de la Buena Muerte. El
texto que acompaña la foto indica que dicho acto religioso se realiza en el
"Santuario de Santa María de la Reducción" y que los
asistentes presentes son vecinos de "Jesús María".
Estas identificaciones deben asociarse con los nombres asignados
por Zarco al momento de darle vida al pueblo. Extraemos del
texto de la publicación que "... este
pueblito, donde se conserva aún el templo que en 1630 [SIC] fundaron
los jesuitas en el corazón ranquelino, poseé un Cristo de la
Buena Muerte, cuya fiesta se celebra en los días del 24 de abril
al 8 de mayo con toda la pompa que, allá, es posible. Los
habitantes miran a ese Cristo como a su providencia y se
conserva el recuerdo de las horas amargas que ayudó a pasar
cuando los indios en el tropel del malón sembraban el espanto
entre los atemorizados pobladores. El santuario es hoy un lugar
de peregrinación, al que concurren en la actualidad numerosos
fieles".
El siglo XX
Los primeros años
El 27 de abril de 1900 el Diario "Los Principios"
publica, bajo el título "El Señor de la Buena Muerte",
una nota donde advierte al "... viajero que ha recorrido
quince, veinte o más leguas por las baldías y dilatadas pampas
sin encontrar un oasis en que recuperar sus gastadas fuerzas, no
deja de ser agradable la primera mirada que dirige a Reducción.
De suelo feraz, rico en arboledas, asentado a las márgenes del
Río IV, rodeado de magníficos establecimientos de campo que son
prez y honra de la Provincia de Córdoba, Reducción sale de lo
vulgar y común de nuestros pueblos de campaña. Circundado, como
está, de relativas montañas y colinas, su topográfica estructura
y situación parece indicar que algo extraordinario encierra en
su seno".
Transcurrida la primera década del siglo XX, se aceleró la
presencia de colonos que le daban vida y producción a nuevas
estancias; es así que nos encontramos, entre otras, con Santa
Genoveva, San Ramón, San José, Santa Clara, Santa Susana, Altos
Verdes, El cincuenta, Alejandro Roca, Las Terneras, El Laurel,
La Juanita, La Toscana, etc.
El 19 de julio de 1919 se publica en la Revista "Caras y
Caretas" un texto del escritor Martiniano Leguizamón quien,
bajo el título "El himno de los gauchos", reconstruye el
festejo del 25 de mayo en Reducción de un grupo de gauchos que
habían venido, todos juntos a él montados a caballo o subidos a
unos pocos autos haciendo flamear banderas argentinas, desde Río IV. Según su relato, en caravana
"... entramos al solitario caserío, una vetusta fundación
jesuítica perdida entre los médanos arenosos de las barrancas
del Río IV, que solo despierta del letargo secular cuando llegan
los promesantes a las fiestas de su santo milagrero, el Señor de
la Buena Muerte. El pobre rancherío, de adobe crudo y techos de
paja con cercos de tunas, dormía silencioso; ningún signo
indicaba el día de la fiesta magna. En la casa municipal, en la
iglesia ni en la plaza, se veía una sola bandera; y las
sencillas gentes asomando a las puertas de sus míseras
viviendas, nos miraban cruzar asombrados por aquella algazara
inusitada". El autor, a la gente del lugar, las describió poéticamente
como "... mujeres de cara morena, ojos sombríos y trenzas de
azabache ... y a los hombres de rostro de bronce, alta el ala del
sombrero y con ponchos de colores".
Caben aquí algunas apreciaciones sobre el relato de Leguizamón
quien se ve sorprendido por la ausencia de banderas frente a la "... magna fecha".
No debería causar sorpresa cuando, de un modo tan supino, un avezado escritor de la época puede
llegar a desconocer la postergación de ese país real. Seguramente,
nueve años después, deben continuar en sus retinas las imponentes
celebraciones del centenario conmemoradas en la ciudad de Buenos Aires
cuando una minoría oligárquica festejaba con obscena ostentación
dándole la espalda a una
nación que, de modo mayoritario, se encontraba sumida en lo profundo
de las pobrezas.
El autor, mientras sustenta e idealiza un determinado
estereotipo gauchesco al que identifica como "... hijos de la
tierra" y que, un siglo después, perdura
inalterable con su afín "hijos de la patria", apela a su pluma
para diferenciarlos y contraponerlos con otro modelo de clase al
que describe como "...
un puñado de agitadores desconocidos y sin arraigo que
propiciaban, por esas praderas unos pocos días antes, el trapo
rojo de la huelga".
Queda muy claro que, a través de su pluma, el escritor
manifiesta su rechazo y prejuicio a la revolución comunista que
había estallado en Rusia y cuya ideología diseminaba su ideario,
velozmente, por el mundo. Un auto, jinetes y caballada ornados en plata y una orquesta de
tango bien porteña, irrumpiendo en medio de aquellos seres
descartados en la miserabilidad del desierto, son la patética
imagen de su contradicción que, con seguridad, el cronista aún
no ha sabido comprender. (Acceda
al texto completo)
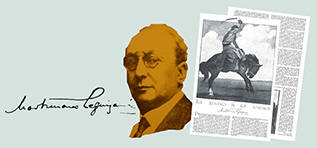
Martiniano Leguizamón y su relato "El himno de
los gauchos" - Caras y Caretas n°1085
En 1925 se gestiona frente a la Gobernación de Córdoba la
construcción de un puente sobre el Río IV apuntando a la
integración de ambas bandas territoriales y así, un mejor acceso
al tren que circulaba al sur de Reducción y a la estación más
próxima de Las Acequias. Para 1928 las obras, con un costo de
50000$, se inician; no fueron pocas las dificultades, crecidas
más allá de lo esperado obligaron a redefinir el largo del mismo
aumentando su longitud, situación que obligó a una reformulación
del presupuesto y una significativa demora en los trabajos.
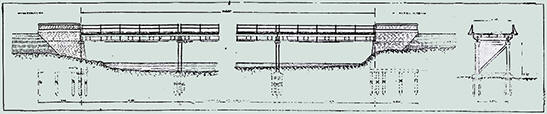
Proyecto de obra del puente sobre el Río Cuarto -
"El Heraldo de Reducción"

Primeras etapas de la obra - "El Heraldo de Reducción"
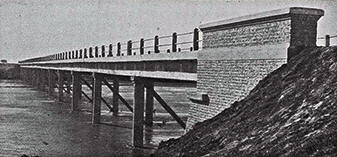
Foto de "El Heraldo de
Reducción"
El puente es inaugurado el 22 de julio de 1934; después de los
varios años que insumió el proyecto, la alegría duró, tan solo,
unos pocos meses. El 19 de octubre, una significativa crecida
arrastró parte de la obra aislando una vez más a Reducción del
cercano ferrocarril.
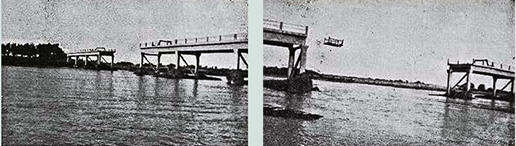
Fotos de "El Heraldo de
Reducción"
Para esos años el pueblo de Reducción ya tiene una configuración
bien definida; de "El Heraldo de Reducción" extremos el
boceto de la planta urbana donde se puede observar la ubicación
del Santuario sobre la calle Capitán Francisco Zarco frente a la
Plaza San Martín, la nomenclatura de las calles y la ubicación
del puente sobre el Río IV.
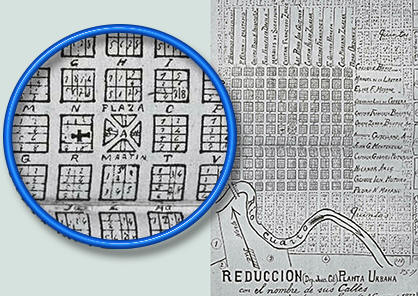
De "El Heraldo de Reducción" de 1936, rescatamos las
imágenes de tres puentes sobre el Arroyo Chucul que, impulsados
por la gestión del Párroco Juan B. Fassi, facilitaban la
conexión de Reducción con Olaeta, Perdices y Charras.

El censo de 1947 transparenta que el pueblo seguía sin tener un crecimiento significativo; de hecho,
le asigna a Reducción un número un poco mayor a 1100
pobladores; de los cuales, el 51% eran varones.
El 30 de julio de 1947, el Diputado Raúl Casal eleva a su
respectiva Cámara del Congreso Nacional la solicitud del
tratamiento de una "... inversión de $800000 m/n en la
construcción de un murallón de contención, boca/toma y canal de
riego sobre el arroyo Chucul, en la localidad de Reducción".
Según el funcionario el "... enmarcado del arroyo Chucul en
una zona agrícola de verdadera importancia, podría ser la base
de una zona floreciente y rica ya que con el aprovechamiento
científico de sus aguas, se aseguraría la producción agrícola de
una vasta zona. Con esta obra se logrará evitar los
desbordamientos, en casos de crecida y se podrán regar unas 2000
hectáreas que, dedicadas a la agricultura y a la producción
intensiva en quintas y chacras, se transformarán en un verdadero
vergel". (Acceda
al Expediente 725-d-1947)
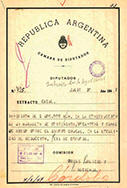
La primera capilla
Volviendo a las investigación de Ignacio Miguel Costa "La reducción
jesuítica de los indios pampas en El Espinillo (1691)"
accedemos que en el poco más de un año que la reducción estuvo
activa no quedan constancias fidedignas sobre que una capilla
fuese construída aunque se da por seguro "... que se
reunieron los materiales para levantarla".
De la relación escrita por el Padre Lucas Cavallero extraemos
que los pampas que respondían al Cacique Pascual "... eran
los únicos que trabajaban en cortar madera y cañas para la
iglesia y el pueblo, para las que ya había algunos materiales y
en lo que había trabajado muy bien mi compañero [se refiere
al Padre Calatayud]". Esta mención reafirma que el
escaso y conflictivo tiempo en que los jesuitas estuvieron en El
Espinillo no fue suficiente como para consolidar una capilla.
Hay una sucesión de fechas claves que se sustentan en
publicaciones de los Sacerdotes Juan Fassi y Pedro Grenón: para
1751, con el apoyo del Obispo de Córdoba del Tucumán Don Miguel
de Argandoña y la participación de la Orden Franciscana y el
Sacerdote Francisco Dávila con su ayudante Cura José Soto, se
impulsa y consolida la "Reducción de indios pampas San
Francisco de Asís en el paraje del Espinillo". En una
carta de agosto de 1751, el Doctrinero Francisco Dávila se
refiere a la "... congoja que sobreabunda y en ver que faltan
medios para formar una capillita". (Acceda
al texto completo)
Hubo que esperar al siguiente año para que estuviese ya levantada una
pequeña y precaria capilla, la que será visitada por el Obispo
en 1753.
Para 1756, el recinto religioso estaba en ruinas. A la falta de recursos
se suma las constantes incursiones de los indios que, viniendo
del sur, castigan de modo intermitente toda la zona hasta el Río
Tercero.
Existen documentos que acreditan, para esos años, actuaciones
que certifican nacimientos, casamientos y defunciones efectuadas
en la Capilla de la Reducción. Dichas constancias se enviaban,
de modo periódico, a la cabecera en Río Cuarto.
Mojones de la historia ubican al Sacerdote Ferreyra como
responsable del Curato con sede en Río IV a partir de 1757 hasta
1774 cuando deja dicha responsabilidad, con numerosas y graves
acusaciones sobre su gestión, en manos del Fraile
Manuel de Nuestra Señora de la Paz Madail.
Entre los graves cargos que se le atribuyeron al Doctrinero
Francisco Ferreyra, rescatamos lo que Ignacio Miguel Costa
incluye en su trabajo "La Iglesia en la zona del Río
Cuarto. Apuntes históricos hasta el siglo XIX"; según el
autor "... la ganancia de la venta de los veintisiete bueyes
no se empleó en concluir la iglesia cuyas paredes estaban
arruinadas". Continúa Costa asegurando que "... faltaban
diez sillas, un cofre, un órgano, diez armas de fuego, un sable,
una espada y un carretón que fue hecho con la madera destinada a
la iglesia y que se llevó el Padre Ferreyra al partir".
Cayetano Bruno en su "Historia de la Iglesia en la Argentina"
da cuenta que, en 1777, Madail es desplazado de su
responsabilidad misional y reemplazado por José Blas de Agüero.
Las razones se sustentan en que el sacerdote apartado tenía una
"... actitud nada conveniente", razón por la cual "...
los indios andan lo más prófugos y dispersos, o ya sea porque el
Padre no es tan suave como debía ser para gobernar a unos pobres
neófitos, o ya sea porque éstos le han tomado aversión o
demasiado temor".
Dos años después, el Gobernador Andrés Mestre releva, en el
lugar, tan solo 46 personas reducidas y algo más de 20 dispersas
en las cercanías. La autoridad provincial redacta un manifiesto
describiendo que los naturales después "... de tantos años
que se hallaban en reducción, no guardasen todavía la sociable
vida correspondiente a la cristiandad que profesaban, sin tener
hasta la ocasión presente una iglesia ni capilla".
Rescatamos del libro
"Reducción y el Señor de la Buena Muerte" de Ignacio Miguel
Costa un inventario de 1779 que da cuenta de "... un oratorio
de ocho varas de largo y cuatro de ancho con paredes de adobe
crudo, techo de varazón, caña y torta". En carácter de
ornamentos y utensilios de culto se cuentan "... cálices y
vinajeras de plata, casullas de raso, tafetán, terciopelo y
damasco, albas de bretona, amitos de cambray y cíngulos de tisú,
todas telas de segunda mano".
Para los primeros años de la década de 1780, las comunicaciones de servicios prestados en Reducción
se ven interrumpidas, intuyéndose que los misioneros abandonaron
la zona y los pocos vecinos afincados en el lugar buscan cubrir
las diligencias religiosas en la cercana capilla de San Bernardo
o en el mismo Río Cuarto.
La iglesia construída por Francisco Domingo Zarco
Tal como hemos apuntado anteriormente, en 1795, Don Francisco
Domingo Zarco recibe el mandato de hacerse cargo del asolado
fortín existente en la zona de Reducción de indios pampas. Puesto a trabajar
primero sobre la costa sur del Río IV y luego, sobre la margen
norte del mismo, el Comandante
reconstruye un fuerte, demarca la ciudad, edifica la capilla y se
ocupa de la adquisición del Cristo que, prácticamente, se puede
decir que es el que ha llegado
hasta nuestros
días.
En relación a la Iglesia, Zarco la levanta a unos seis metros al
sur de la ubicación de la actual y sus medidas eran de unas 25
varas de largo por ocho de ancho. En ese ámbito se coloca en
sitio privilegiado el Cristo comprado el que, frente a los
permanentes malones, se lo asume como Santo Protector
identificándolo como "Señor de la Buena Muerte". Dicha
imagen de 1,83 m de largo y un ancho similar propio de sus
brazos extendidos. Tallada en madera maciza, representa al
Cristo crucificado, yacente y en agonía; tal como es usual en
las funciones de los Viernes Santos. La cruz original que lo
sostenía era de verde palo rollizo con un largo de 3,25 m y 1,72 m de ancho.
Otra particularidad es que los brazos estaban articulados
mediante goznes de hierro recubiertos de un artilugio similar a
un fuelle de cabritilla.
Junto a la capilla se ubicó el cementerio cumpliendo con los
hábitos propios de la época.
Si bien no hay datos precisos de la fecha de inauguración de la
capilla, el Padre Fassi, tras analizar la documentación
existente, concluye que debió ser "... entre el 29 de enero
de 1801 (fecha del último entierro que se llevó a cabo en San
Bernardo) y el 27 de noviembre del mismo año (fecha de la
disposición del Obispo Angel Mariano Moscoso nombrando al Cura
Julián Sueldo a servir en San Bernardo, Santa Catalina o
Reducción)".
En 1804, con el rango de Vice Parroquia, se acreditan 11
bautismos en la Capilla de la joven comunidad la que ve
incrementar su población hasta 1811 cuando alcanza su máximo
para la época; comenzando, luego, una lenta decadencia llegando
a tener, de acuerdo al censo provincial de 1813, tan solo 418
habitantes donde la mitad eran españoles o hijos de españoles.
La ya mencionada Vivian Giner, en el texto "Reducción (pueblo
de Córdoba, Argentina) sustentado en diverso material
bibliográfico, describe que "... a lo largo del Siglo XVIII
existían diversas tribus de indios amigos ..." a los que
caracteriza como "... inofensivos". Según la autora, en
1805, el Alcalde de Villa de la Concepción (actual Río Cuarto)
solicita al Gobierno de Córdoba "... una subvención para
mantener a tanta gente que gravaba la economía de la Villa".
Por entonces, de acuerdo a Vivian Giner, "... en los
libros parroquiales se encontraban Bautismos de indios, de un
hijo de indio, matrimonios entre indios o de indios con
cristianos".
Un proyecto de distribución de los Curatos de 1810 muestra al
Curato de Reducción donde el pueblo aparece identificado así
como también, una
Capilla designada como "Del Señor - Vice Parroquia".
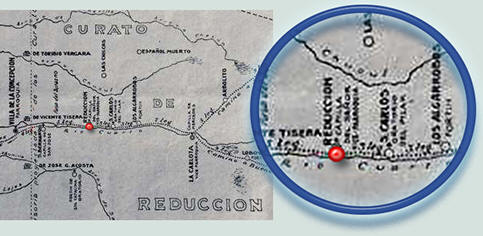
Mapa del Proyecto de 1810 de distribución de los Curatos
Para el tiempo de la Revolución de Mayo, los Misioneros
abandonan Reducción y se trasladan al Convento de San Lorenzo en
Santa Fe quedando, la iglesia, sin presencia misional presente
durante varios años. Los actos propios y necesarios para el
dogma eran garantizados por el mismo Zarco; en
"Reducción y el Señor de la Buena Muerte" de Ignacio
Miguel Costa consigna que, cuándo se accede a documentos de
bautismos, casamientos y defunciones de la época, "... se
tropieza con el nombre de Zarco en calidad de padrino para los
actos más solventes de la vida del cristiano". El Curato
había conferido tal responsabilidad, además, a "... Pedro
Nolasco Moyano y Toribio Vergara".
|
Un muy interesante documento de 1811, confirma el
doble rol del Capitán Zarco como fundador de
Reducción y responsable delegado en funciones
dogmáticas así como, también, de la existencia de la
Capilla. El mismo da cuenta que "... en esta Vice
Parroquia de Jesús María [Reducción] a 10 de
setiembre de 1811, yo el Cura y Vicario Pedro Guzmán
[primer Cura de Reducción] puse óleo y crisma a María del Espíritu Santo de
Allende y Pascuala Mansilla y feligresas del Curato,
a quienes bautizó privadamente el Fundador Capitán
del Ejército Don Francisco Domingo Zarco, aprobado
por casos de necesidad. Lo firmo para que conste:
Licenciado Pedro Ignacio Guzmán". |
Es interesante detenernos en Pedro Nolasco Moyano ya que su
grado de participación en la construcción de la capilla
encuentra respuesta en una carta por él escrita en 1813. Según
su propia pluma asegura ser "... uno de los primeros
pobladores, vecino ha más de 16 años del Pueblo de la Reducción
de Jesús María del Río Cuarto, donde he trabajado en la Capilla
sus primeras maderas sin ser de mi facultad y sin otro interés
que el lleno de su adelantamiento ... todo en ausencia e
instrucciones de su Fundador Francisco Domingo Zarco".
Américo A. Tonda, en su artículo "El Obispo Orellana y los
curatos rurales" concluye que, para mediados de la segunda
década de ese siglo XIX, nuestra extensa zona de estudio
estaba "... formada por un solo curato con su iglesia
principal en la Villa de Concepción, otras seis villas con sus
respectivas iglesias, diez pueblos con oratorios y once caseríos
sin local para el culto". Entre esas villas, se contaba
Reducción.
A partir de 1814, Zarco estaba radicado en Córdoba donde vivirá sus
últimos años de vida quedando, el Juzgado de Reducción, a cargo
de Vicente Sársfield quien lo mantiene informado del precario
estado de las construcciones de la comunidad pidiéndole que
interceda ante las autoridades superiores en procura de ayuda
económica.
Para 1816, el anciano Mayordomo de la Capilla y Juez de
Reducción Pedro Nolasco Moyano, le requiere al Gobernador lo
libere de la responsabilidad del cuidado del Recinto religioso y
además, que le provean recursos para atender a su recuperación
edilicia (materiales y mano de obra) dado el importante
deterioro del mismo. El funcionario justificó su pedido en su
propia limitación física y económica.
Se presume que el Capitán Francisco Domingo Zarco fallece en
1819 o 1820.
Se descuenta que la solicitud de Nolasco Moyano debió haber sido aceptada ya que, recién en
1830, se hizo necesaria una solicitud para otra nueva restauración. Para este fin
y en particular, se
utilizaron recursos dinerarios que estaban puestos en guarda en
la Capilla ubicada en el Fuerte de San Carlos, emplazado en la
línea de avanzada. Un malón había arrasado con el fortín e hizo
retroceder hacia Reducción a sus habitantes; la decisión de no
reconstruir ese mojón militar, liberó esos fondos que fueron
aprovechados en trabajos en la casa del Santo Cristo.
En 1838 se realiza un inventario, al menos registrado. La
Capilla de Reducción cuenta con: un Señor grande de Agonía de
bulto; un Señor de la Columna de bulto; rostro, manos y pies de
un San Pedro; cabeza, manos y pies de un Jesús Nazareno; San
Juan Evangelista, en armazón; Nuestra
Señora de Dolores, en armazón.
Será Don Cayetano Fernández quien, con una cuadrilla de
trabajadores y la ayuda de sus propios hijos, se aboca a una
nueva reconstrucción de la Capilla. El esfuerzo se corona el 10
de setiembre de 1844 en que vuelve a ser bendecida y abierta a
la comunidad por el Párroco Mayorga.
|
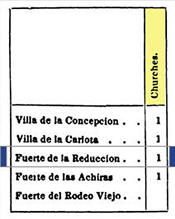 |
Anteriormente ya
nos hemos referido a la
expedición astronómica organizada por la Armada
de Estados Unidos que, en 1852, pasó por La Reducción. El
Teniente James Melville Gilliss, responsable del proyecto y
autor del informe "The
U. S. Naval Astronomical Expedition to the Southern Hemisphere
during the years 1849 to 1852"
aporta, en un gráfico con información provista por el
Jefe Político del Departamento, el dato de la existencia
de una capilla en el Fuerte de la Reducción. El aporte
es así de escueto que no permite inferir en qué estado
de conservación se encontraba. Según el gráfico, para la
época y sobre la ruta del sur de Córdoba, las capillas
más vecinas a Reducción eran las Villa de la Carlota y la de
Villa de la Concepción (actual Río Cuarto). |
La tradición oral, que guarda estrecha similitud con tantas
otras, asegura que, a mediados del siglo XIX, la guarnición
militar que estaba a cargo de la línea defensiva en la zona y
atento a que profesaban devoción por el Cristo de Reducción
deciden realizarle una fiesta especial por los favores que la
tropa sentía que había recibido. El relato recopilado del
"Heraldo de Reducción" nos da cuenta que deciden que el
sitio más adecuado para el homenaje debía ser en la ciudad de
Río Cuarto. En buen número se presentaron en la precaria capilla
de Reducción y luego de un intento, no lograron sacar la imagen
del recinto. Recurriendo a más manos, en un segundo intento,
pudieron sacarlo y colocarlo sobre una carreta. Según el texto
"... sucedió que al llegar a una cuadra de la plaza donde el
camino arranca hacia el oeste, se empacaron los bueyes, y de
allí no dieron más un paso adelante hasta que descargaron la
imagen del Santo Cristo". Asumiendo que lo que ocurría era
el resultado de la voluntad de que " ... la Santa Imagen
quería quedarse en el lugar ... y en medio del regocijo del
vecindario que contempla estupefacto un hecho tan insólito, la
vuelven a colocar en su pobre Capilla".
De 1866 son los primeros documentos donde se identifica a la
Capilla como "Vice Parroquia de Nuestro Señor de la Buena
Muerte de Reducción".
Se consolida el Santuario del Cristo de la Buena Muerte
|
En 1868,
cuando los Franciscanos se hacen cargo de la Parroquia
de Río Cuarto, toman el control de la Capilla de
Reducción que, según los
documentos históricos estaba
"... en ruinas, desmantelada y que no poseía otro tesoro más
que el Santo Cristo". Excepto el mismo, la
mayoría de las imágenes habían sido llevadas a Río
Cuarto.
La Cruz,
por deteriorada, es reemplazada en 1870, por la madera
dura actual. Por esos
años, la imagen se conservaba y protegía en casas
particulares
De la
documentación recopilada, concluímos que el Padre Quirico Porreca será el responsable de
darle cierta funcionalidad al precario ámbito para poder
realizar alguna digna celebración hasta tanto se pudiese
construir una nueva capilla.
Será,
recién en 1877 que tomaron la decisión de poner en marcha la
obra. Con tal fin, asumió el Padre Ludovico Quaranta la
responsabilidad del proyecto siendo los padres Antonino
Cardarelli y Aurelio Patrizzi quienes pondrán su
esfuerzo en la recolección de aportes económicos a lo
largo de los Departamentos de Tercero Arriba y Abajo.
|

Capilla Vieja |
|
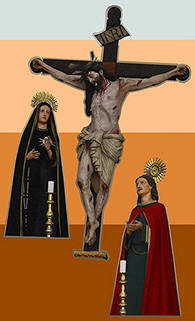
Cristo de la Buena Muerte, Dolorosa y San Juan

|
Diversos vecinos colaboraron tanto en el impulso
recaudatorio como sumando su propio aporte pecuniario;
entre ellos, Ambrosio Olmos, Federico Freytes, José
Oliva, Manuel Espinosa, Bautista Guevara, Juan de Dios
Toledo y en particular, Francisco Baigorri quien aportó
buena parte de los materiales y luego, por muchos años,
devino en el Mayordomo de la iglesia.
En 1878 se colocó la piedra fundacional y dos años
después, el templo estuvo listo para ser bendecido.
En
1880, se abrieron las puertas a la pequeña comunidad de
Reducción, lo que hoy es la nave central del Santuario.
Para el momento de la inauguración,
"... son adquiridas imágenes de la Dolorosa y San
Juan [debió tomarse esta decisión ya que las
originales estaban en guarda en Río IV y, recién en
1936, lograron ser devueltas a su hogar histórico]
... así mismo, don Alejandro Roca dona las dos
campanas que prestaron su servicio hasta estos últimos
años".
Nueve años
después, en 1889, se suman las figuras de "... San
Antonio y San Francisco de Asís".
La obra insumió,
sumada la construcción y ornamentación, un total de poco más de 21000$ de la época.
La lacónica conclusión de sus gestores es que, "... para aquellos tiempos y
en Reducción, era lo más que se podía pedir". |
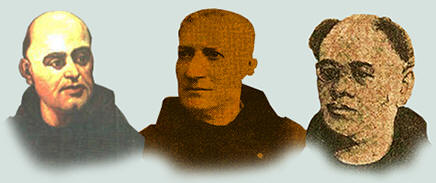

Sacerdotes Quirico Porreca, Ludovico Quaranta, Antonino Cardarelli
y firmas de los dos últimos
|
 |
Durante la etapa de 1877-1880 y mientras la nueva
capilla se iba convirtiendo en realidad, las distintas
actividades religiosas se efectuaban en la precaria
vieja edificación dejándose constancia de los distintos
sacramentos en los respectivos libros de actas donde se
asentaban los consiguientes registros de Bautismos,
Matrimonios y Defunciones.
A la izquierda, vemos las tapas de uno de esos libros
que abarca el período de 1877 hasta 1882.
El mismo incorpora, también, oficios concretados en la
nueva construcción religiosa ya inaugurada. |
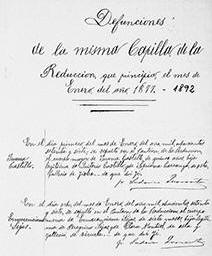

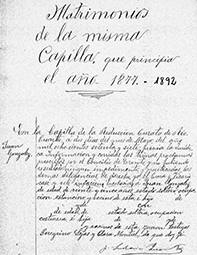
Primeras Actas de Defunciones, Bautismos y
Matrimonios de 1877 realizados en la Capilla de Reducción
(Acceda
al tamaño original)
Esta primer acta del matrimonio de Juan González y rubricada por
Ludovico Quaranta, tiene la particularidad y curiosidad que se
desconoce el nombre tanto de la cónyuge como así también, de los
correspondientes a los padres de ambos.
En 1892, se dividió la Parroquia de Río IV quedando Reducción,
con la administración del Párroco Juan Alonso, dependiendo de La
Carlota. Durante su gestión que se extendió desde el 17 de
setiembre de 1892 y el 13 de julio de 1905, extendió en 10
metros la nave central en la zona del ábside donde ubicó un nuevo
altar con el Cristo en sitio privilegiado.
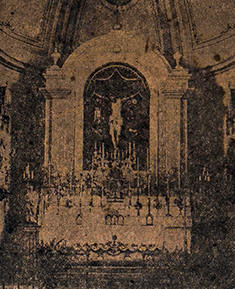
Altar tras la ampliación de la nave central en la
zona del ábside
Diario "Tribuna" del 29 de abril de 1926
El diario "Los Principios" del 29 de abril de 1900
confirma los avances en las obras impulsadas por el Párroco; con
el copete "Ecos de la Campaña, el Señor de la Buena Muerte en
Reducción", relata que el Sacerdote Juan Alonso en comunión
como los miembros de "... la Comisión Permanente, Lastra,
Montenegro y Moyano ... terminaron el año pasado la nave que
mira al Sud, costando la suma de nueve mil pesos, no debiendo
causar admiración si se tiene en cuenta que aquí todo cuesta el
doble. El mil ladrillos que en cualquier parte pueden hacerse
por nueve o diez pesos aquí no lo hacen por menos de diecinueve.
En este año han logrado levantar el nuevo Presbiterio a la
altura de siete metros; de consiguiente que alargar la iglesia y
elevarla más, pronto muy pronto la veremos convertida en
bellísima realidad".
La responsabilidad sobre la Iglesia es continuada por el Párroco
Pastor Isla, desde 1905 hasta 1908; durante ese período se
dedicó a elevar la nave central del templo, construir el
cielorraso y completar los detalles faltantes de la nave lateral sur.
Para la época, el 3 de mayo de 1907, el religioso franciscano y
Obispo de Córdoba (1905-1925) Monseñor Zenón Bustos y Ferreyra
eleva la Iglesia de Reducción a la categoría de Santuario
Diocesano. Al hacerlo describe al Santo Cristo como "... un
lucero aparecido en la oscura y larga noche de amarga pesadilla
de aquellos tiempos".

Obispo de Córdoba Zenón Bustos y Ferreyra
Cuando el 6 de julio de 1908 el Párroco Juan B. Fassi se hace
cargo del Santuario y se inicia una sucesión de obras
relevantes. En 1914 y en paralelo a los trabajos sobre la misma
iglesia, el conjunto se complementa con un edificio de dos pisos
que, identificado como "Hospicio" u "Hospital de
Peregrinos", está ubicado detrás del templo y permite
darle acogida y albergue a más de 300 peregrinos con, en su
origen, una cocina donde acceder a alimentos con bajo costo.
El sacerdote, además, realiza una encomiable tarea de
recopilación histórica del territorio donde se erguían La
Carlota (su primer destino pastoral en la zona), Reducción y Río
Cuarto. Su tarea de investigación la fue volcando en una
publicación anual que llevaba por título "El Heraldo de
Reducción" y que, sin interrupción, se imprimió desde 1925
hasta 1949.


Párroco Juan B. Fassi, Vicario de La
Carlota y Rector del Santuario Diócesis de Reducción
y el N°1 de 1925 de
"El Heraldo de Reducción"
Rescatamos del N°1 del "Heraldo de Reducción" de fecha 03
de mayo de 1925 un texto del Párroco Juan Bautista Fassi que
describe como, en lo edilicio, fue evolucionando la antigua
Capilla. Según el sacerdote, la misma "... resultaba
impotente para contener la muchedumbre que acude en esta época
desde todos los ámbitos del país y la modestia de su ornato no
estaba de acuerdo con la celebridad del Santuario". A lo
largo de las últimas décadas, a la estructura original, se le
sumaron "... dos grandes naves laterales, se ha reformado el
frente del templo y levantado un airoso campanario que se divisa
desde lejos y en la inmensidad de la pampa parece un dedo
misterioso que señala el cielo". El interior fue enriquecido
con "... un Via Crucis en relieve, un hermoso púlpito ...
numerosas arañas, bonitos altares, un buen piso de mosaico
extranjero y una gran cantidad de bancos reclinatorios".
Con las transformaciones, el templo dejó atrás paredes
teñidas con "... colores disonantes y chillones"; la
nueva realidad es "... sobria y elegante de exquisito gusto
religioso".

Firma del Cura Párroco Juan B. Fassi
También se adquirieron solares vecinos con el objeto de
garantizar la existencia de tierras libres que permitiesen
futuras ampliaciones.
Un texto publicado en el diario "Tribuna" de la misma
época aporta algún detalle complementario como que el campanario
cuenta "... con tres campanas", donadas por
Alejandro Roca. Amplía, consignando que "... también
se han introducido notables mejoras en las dependencias del
Santuario con la construcción de nuevas piezas y la adquisición
de algunos terrenos anexos. Obra notable por su finalidad y los
servicios que presta es el edificio llamado 'Hospital de
Peregrinos' construído como albergue de éstos que en él cuentan
con las comodidades apetecibles. La instalación de un molino a
viento y la de una máquina generadora de electricidad, que
surten de agua y luz al Santuario".
|
 |
A mediados de la década de 1920, por
iniciativa del Sr. José Riesco y su familia, se impulsó
una recaudación con el objeto de adquirir un reloj a
instalarse en la torre de la iglesia.
Con este
destino específico, el mismo fue construído en la Casa Miroglio
Hnos. de Torino (Italia) y se convirtió en uno de los
primeros de la República de tales características. Toca
las horas y las medias a repetición; tres veces por día,
durante la mañana, medio día y al atardecer, suena el
Ave María con 87 toques de campana. |



Izquierda: Imagen de 1930 del frente de la
Iglesia con las placas que perduran al día de hoy. Una, en
recuerdo a Francisco Zarco colocada en 1925 y a derecha, la
dedicada al Ejército de Frontera colocada en 1910
A la derecha del Santuario se ha inaugurado, en 1931 y en
reemplazo de la anterior, la nueva Casa Parroquial
con suficientes comodidades para brindar alojamiento al Obispo y
los numerosos Sacerdotes que suelen asistir con motivo de los
tiempos de funciones y colaborar con el Párroco en las tareas
propias de esos días festivos. El edificio, según "El Heraldo
de Reducción", es "... de dos pisos. La distribución que
se le ha dado acaso no sea según las más refinadas leyes de la
arquitectura; pero se ha buscado la comodidad de los que deban
habitarla, teniendo en cuenta las condiciones del lugar y época
de la fiesta. Para evitar las molestias del viento, tierra y
frío, que suelen abundar en esas circunstancias, será una casa
muy abrigada".
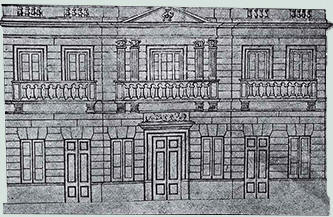
Boceto de la nueva Casa Parroquial -
"El Heraldo de Reducción"
Inauguración de la nueva Casa Parroquial en 1931
- "El Heraldo de Reducción"
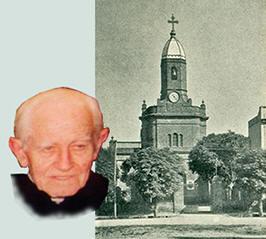
Cayetano Bruno, autor del libro "Historia de
la Iglesia en la Argentina", donde encontramos una foto
de la Capilla de Reducción con un enrejado que
enmarcaba y cerraba el atrio



La blanca bóveda de la nave central se enriqueció con grandes medallones
pintados donde lucen "... los santos que más han distinguido
en la devoción hacia Jesús Crucificado".



En lugar central del conjunto resalta una significativa obra del
pintor Carlos Camilloni; el fresco,
realizado por el artista, sintetiza la historia de Reducción. El
Párroco Juan B. Fassi así describe el mural en el "Heraldo de
Reducción": "... la vieja capilla [de llamativa similitud
con la Capilla de Candonga]
aparece a orillas del río, el atrevido fortín, las humildes
viviendas de Reducción, los indios se acercan turbulentos y
amenazadores, ávidos de masacre y de botín. En las alturas,
rodeado de luz, aparece el Santo Cristo vibrante de dolor y de
pasión; de la herida de su costado brota un rayo de luz que
hiere el corazón de los indios que huyen despavoridos o caen
rendidos en actitud de adoración".

Mural de Carlos Camilloni


Izquierda: detalle del Mural de Camilloni -
Derecha: Capilla de Candonga
Desde 1888, los primeros tiempos del Santuario, el cuidado del
mismo recayó sobre un grupo de vecinos que se hicieron cargo de
la recaudación de recursos así como la responsabilidad de asumir
la organización de los encuentros anuales en homenaje al
Santo Cristo de Reducción. Esta Comisión se identificó y
reconoce al día de hoy como "La Cofradía". Cuenta con los
favores y privilegios conferidos por la Archicofradía Primaria
de Roma. Sus miembros se identifican como los "Heraldos de la
Devoción del Santo Cristo y Guardianes de su Honor".
Con el correr de los años, los socios de la Cofradía se
multiplican integrándose, por centenas, adherentes desde las más
diversas comunidades de Córdoba, de Argentina y del extranjero.
Apelando al primer número de 1926 del "Heraldo de Reducción"
accedemos a una fotografía de los miembros de la Comisión
Directiva de aquellos años.

|
El 11 de noviembre de 1932, por Decreto del Obispo de
Córdoba Férmín E. Lafitte, se erige "...
canónicamente la Parroquia del Santo Cristo, cuyo
territorio queda desmembrado de la Parroquia de La
Carlota". Como complemento del mismo acto, se
designa Párroco a Juan Bautista Fassi quien, hasta ese
momento, oficiaba de Sacerdote en la Parroquia de La
Carlota con responsabilidad sobre el Santuario de
Reducción. |

Monseñor Fermín E. Lafitte |
A principios de 1936, por gestión del Presbítero Juan B. Fassi
frente al recientemente designado Obispo Diocesano de Río IV
Monseñor Leopoldo Buteler, son recuperadas las imágenes de La
Dolorosa y San Juan Bautista que integraban la ornamentación de
la antigua capilla de Reducción y que, frente al largo proceso
de construcción del actual Santuario, habían sido dadas en
guarda en Río Cuarto. Dichas representaciones habían quedado
marginadas en la decoración de la nueva Catedral de la Ciudad.
Tal como hemos consignado anteriormente, al momento de la
bendición del templo en 1880, por no contar con ellas, se debió
recurrir a la compra de un par de sustitutos.

Monseñor Leopoldo Buteler y foto al momento de la
recuperación de las imágenes para el Santuario
Con distinta suerte y teniendo por objetivo obtener fondos para completar
las obras del Santuario y proveer de recursos para su ampliación
y mantenimiento general, en la década del '40 del siglo XX, se solicitan subsidios al Estado
Nacional mediante diversos proyectos puestos a consideración del
Congreso Nacional. De entre los mismos, rescatamos los
siguientes:
El presentado, el 7 de agosto de 1942, por el Diputado Clodomiro
Carranza mediante Expediente 1173-d-1942 donde solicita que se
destine "... la cantidad de cien miel pesos moneda nacional
(100000 $m/n) para la construcción de la Iglesia Santuario en la
localidad de Reducción"; funda su pedido "... en dos
razones de carácter distinto: una social y otra de carácter
histórico"; concluye en su presentación, asegurando
que su construcción "... se levantaría virtualmente en un
lugar poblado de sugestiones históricas llenando una sentida
necesidad en un acto de justicia". (Acceda
al Expediente 1173-d-1942)
El 22 de noviembre de 1946 el Cura Párroco Juan Bautista Fassi
inicia el Expediente 1309-p-1946 "... apoyando el pedido de
subsidio formulado por el Obispado de Río IV". El Sacerdote,
en un largo texto, expone minuciosas y documentadas razones
históricas para que la solicitud del Obispo Leopoldo Buteler
sean consideradas y avaladas. (Acceda
al Expediente 1309-p-1946)
El Diputado Raúl M. Casal, ya mencionado con anterioridad, pone
a consideración de su respectiva Cámara el Expediente
1205-d-1947; lo ingresa el 20 de agosto de 1947 solicitando una
"... inversión de $300000 m/n para construcción del Santuario
de la Reducción y $150000 m/n para la reparación y ampliación de
la Iglesia de la Reducción". Respalda su pedido en los
cruentos hechos históricos acaecidos en la frontera sur de
Córdoba y en la necesidad de homenajear aquellas circunstancias
y el "... sacrificio de los seres anónimos en aras de la
grandeza del mañana de nuestra querida patria. Es por ello, que
las grandes civilizaciones, levantaron monumentos de dureza tal
que perdurarán a través del tiempo y de los siglos, para poder
mostrar a las generaciones venideras el asombro de su
grandiosidad. Cuando más grandioso es el monumento, sirve más a
los fines de su destino. Duro es decirlo, pero grato a la verdad
debemos reconocerlo". (Acceda
al Expediente 1205-d-1947)
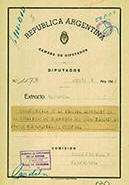


Carátulas de cada uno de los Expedientes
anteriormente mencionados
Los cambios en la liturgia durante la segunda mitad del siglo XX
obligaron a una remodelación del ábside y en consonancia, la
readecuación de un nuevo altar. Otra decisión, tomada en 1969 y
de suma trascendencia, consiste en que el Cristo, por su
deterioro, permanezca dentro de la capilla y se utilice una
replica durante las procesiones anuales.
A partir de 1975 se realiza un delicado trabajo de restauración
del Santo de la Buena Muerte. Remitiéndonos al libro
"Reducción y el Señor de la Buena Muerte" de Ignacio Miguel
Costa podemos rescatar el detalle de las tareas efectuadas sobre
la reliquia por la especialista Perla Echenique bajo la
supervisión del Licenciado en Arte Héctor Schenone.
A modo de síntesis, la obra tenía graves daños producto de la
invasión de la carcoma que había llegado a "... vaciar, zonas
enteras, por ejemplo la mano derecha y debilitar toda la
consistencia de la madera". La afectación causada por la
polilla había encontrado zonas propicias para su ingreso en los
lugares donde el estuco se había desprendido observándose
profundas fisuras, por ejemplo en "... la espalda que iba
desde los hombros hasta el final del paño, otras en la cabeza y
en ambas piernas, la mano derecha a la que le faltan dos dedos".
Se privilegió el ataque a la carcoma para luego recuperar
los estucos y la aplicación de una nueva pintura respetando los
colores originales. En particular "... en los fuelles que
cubren las articulaciones de los brazos, se cambiaron las
cabritillas de que están hechos y se los incorporó al conjunto
de la pintura". Significativo de resaltar es que los clavos
originales fueron conservados siendo "... auténticos,
martillados, del Siglo XVIII".


Datos complementarios:
Plaza San Martín
Frente al Santuario se abre una extensa plaza que, identificada
como San Martín, le da
perspectiva visual y fotográfica a la arquitectura del conjunto
edilicio. Dicho espacio sirve, además, para que los contingentes
de profesantes encuentren la necesaria comodidad al momento de
conmemorarse la fiesta anual.

Sobre esta amplia superficie se reconoce el busto que le rinde
homenaje al Párroco Juan Bautista Fassi; el pequeño monumento no
solo recuerda su memoria y obra sino que, también, guarda los
restos mortales del Sacerdote que tanto hizo por esta comunidad
en particular y por toda la zona en general.
|
A lo largo de su vida religiosa deben enumerarse una larga
lista de obras. Las mismas se inician con las llevadas
adelante en la región de Canals, su primer destino.
Estando allí, se ocupa de recuperar la capilla de la
cercana Arias que, si bien existía, estaba en grave
estado de conservación. En paralelo, construye de modo
integral la iglesia de Canals donde él tenía asiento.
Para 1908, se traslada a La Carlota donde construye el
ala sur, el campanario, instala campanas y el reloj
público. Ya nos hemos referido en extenso a su obra en
Reducción tanto en lo que concierne al Santuario como a
la Casa Parroquial, el Hospital de Peregrinos, la
Biblioteca y Santería. A todo ésto, debe agregarse la
gestión y concreción del puente sobre el Río IV en
dirección a Las Acequias, varios de menor porte sobre el
arroyo Chucul y el tendido de la red vial que une La
Carlota con Río Cuarto pasando por Reducción. En 1950,
se lo designa Monseñor en reconocimiento a su
trayectoria. |
 |
Decreto 3076/70
El 11 de mayo de 1971 se publica en el Boletín Oficial el
Decreto 3076 del 30 de diciembre de 1970 que, iniciado por el
Ministerio del Interior del gobierno de Facto del General
Roberto Marcelo Levingston, declara Lugar Histórico al solar
donde se alza la Iglesia Parroquial de Villa Reducción. A la
fecha de la publicación en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo estaba a cargo del
General Alejandro Agustín Lanusse.
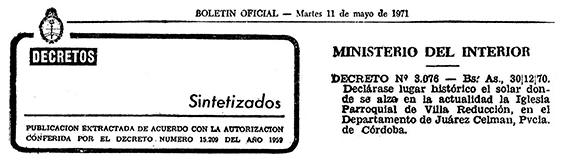
Coordenadas:
33º 12’ 10,63" S
63º 51’ 48,32"
O
Elevación: 266 msnm

Atrio del Santuario en setiembre de 1935 -
"El Heraldo de Reducción"


Fuentes de consulta:
-
Alvarez, Paulina:
"Dos sitios históricos en la región del
Río IV (1689-1699). Información histórica y Expectativas
arqueológicas" - V y VI Jornadas de Investigadores en
Arqueología y Etnohistoria del Centro Oeste del País -
Universidad Nacional de Río IV, 2007.
-
Ayrolo, Valentina: "Funcionarios de Dios y de la
República. Clero y política en la experiencia de las
autonomías provinciales" - Editorial Biblos, Buenos
Aires, 2007.
-
Bechis, Marta: "Piezas de Etnohistoria del sur
sudamericano" - Consejo Superior de Investigaciones
Científicas - España, 2008.
-
Boletín Oficial - Ministerio de Obras Públicas - 24 de
febrero de 1947.
-
Boletín Oficial - Ministerio del Interior - 11 de mayo de
1971.
-
Bruno, Cayetano:
"Historia de la Iglesia en la Argentina" -
Editorial Don Bosco, 1968.
-
Buteler de Antelme, Ana:
"El cerro Potociorco. Ecos de la
Música y Vida" - Talleres Barchiesi SRL - Río Cuarto,
2010.
-
Bustos, Zenón:
"Documentos de fundación de Reducción de San
Francisco de Asís de indios pampas de Río Cuarto" - Córdoba, 1916.
-
Cabrera, Pablo:
"Tiempos y campos heroicos" - Revista de la
Universidad de Córdoba - Año 14 N° 1 y 2 - Marzo/Abril 1927
y Año 14 N° 3 y 4 - Mayo/Junio 1927
-
Cámara de Diputados de la República Argentina - Distintos
Expedientes - Proyectos de Ley.
-
"Compilación de Leyes, Decretos y demás disposiciones de
carácter público dictadas en la Provincia de Córdoba en el
año 1893" -
Imprenta "La Italia" - 1894.
-
"Compilación de Leyes, Decretos y demás disposiciones de
carácter público dictadas en la Provincia de Córdoba en el
año 1894" -
Imprenta "La Italia" - 1895.
-
Congreso Nacional, Diario de Sesiones de la Cámara de
Diputados de la Nación: "60° Sesión Ordinaria del 9 de
setiembre de 1881".
-
Congreso Nacional, Diario de Sesiones de la Cámara de
Diputados de la Nación: "66° Sesión Ordinaria del 19 de
setiembre de 1881".
-
Congreso Nacional, Diario de Sesiones de la Cámara de
Senadores de la Nación: "31° Sesión Ordinaria del 1 de
agosto de 1882".
-
Congreso Nacional Argentino - Comisión Especial de Límites
del Senado: "Documentos y Datos sobre límites
interprovinciales" - Imprenta Alemana - Buenos Aires,
1877.
-
Costa, Ignacio Miguel:
"Reducción y el Señor de la Buena
Muerte" - Ediciones de la Concepción - Río Cuarto,
Córdoba, 2017.
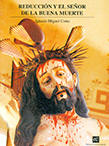
-
Costa, Ignacio Miguel:
"La Iglesia en la zona del Río
Cuarto. Apuntes históricos hasta el siglo XIX" - 2016.
-
Costa, Ignacio Miguel:
"La reducción jesuítica de los indios
pampas en El Espinillo (1691)" - Archivum XIX - Junta de
Historia Eclesiástica Argentina.
-
Diario "Tribuna": 26 de abril de 1926 y 29 de abril
de 1926.
-
Diario "Los Principios": 27 de abril de 1900, 29 de
abril de 1900 y 09 de mayo de 1901.
-
Family Search:
www.familysearch.org.
-
Farías, Inés Isabel:
"El P. Marcos Donati y los
Franciscanos italianos de la Misión del Río Cuarto" -
Asociación Dante Alighieri - 1993.
-
Farías, Inés Isabel:
"Historia y Archivos de la Villa de
la Concepción del Río Cuarto, 1747-1934" - Archivum
XXVIII - Junta de Historia Eclesiástica Argentina.
-
Fassi, Juan Bautista:
"El Heraldo de Reducción" -
Fascículos 1 a 26 (1925-1950) - Obispado Villa de la
Concepción del Río Cuarto.
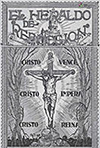
-
Fernández, Juan Patricio:
"Relación Historial de las
Misiones de los Indios Chiquitos, que en el Paraguay tienen
los Padres de la Compañía de Jesús" - 1726.
-
Foerster, Rolf y Vezub, Julio: "Malón, ración y nación en
las pampas. El factor Juan Manuel de Rosas (1820-1880) -
Departamento de Antropología de la Universidad de Chile y
CONICET - Universidad del Centro de la Provincia de Buenos
Aires - "Historia" n°44, Volumen II, julio-diciembre
2011.
-
Gilliss, James Melville: "The U. S. Naval Astronomical
Expedition to the Southern Hemisphere during the years 1849
to 1852" - Washington - 1855.
-
Giner, Vivian:
"Reducción (pueblo de Córdoba, Argentina)
- Raíces, Revista Digital de Genealogía N°4, Raíces
Reino de Valencia - noviembre de 2011.
-
Grenón, Pedro: "Los pampas y la frontera del Sur,
documentos para la historia de la Reducción" - Imprenta
Liendo - Córdoba, 1924.
-
Latzina, Francisco: "La Argentina, considerada en sus
aspectos físico, social y económico" - 1902.
-
Martínez Villada, Luis Guillermo: "Conquistadores y
Pacificadores, Los Cabrera" - Revista de la Universidad
Nacional de Córdoba - 1936.
-
"Memoria del Ministerio de Guerra y Marina" - Buenos
Aires, 1872.
-
"Memoria presentada por el Ministro de Estado en el
Departamento de Guerra y Marina al Congreso Nacional" -
Buenos Aires, 1865.
-
"Memoria presentada por el Ministro de Estado en el
Departamento de Guerra y Marina al Congreso Nacional" -
Buenos Aires, 1869.
-
Miers, John:
"Travels in Chile and La Plata - 1819/1824" - Londres - 1826.
-
Nacuzzi, Lidia R. y Lucaioli, Carina P.:
"Tratados de paz
con los grupos indígenas" - Entre los datos y los
Formatos, Indicios para la historia indígena de las
fronteras en los archivos coloniales - IDES
-
Navarro Viola, Miguel y Quesada, Vicente Gregorio:
"La
Revista de Buenos Aires; historia americana, literatura y
derecho" - Tomo XXI - Año VIII N°83 - Buenos Aires,
marzo de 1870.
-
Olmedo, Ernesto y Tamagnini, Marcela:
"La frontera sur de
Córdoba a fines de la Colonia (1780-1809) - Guerra, saber
geográfico y ordenamiento territorial" - UNRC - 2018.
-
Page, Carlos A.:
"El Padre Francisco Lucas Caballero y su
primera experiencia misional con la reducción de indios
pampas" - Revista de Humanidades y Ciencias Sociales -
Vol.12 n°1y2 junio/diciembre 2006.
-
Page, Carlos A.:
"La relación del P. Francisco Lucas
Cavallero sobre la formación de la reducción jesuítica de
indios pampas en Córdoba (15-07-1693) - Revista de la
Junta Provincial de Historia de Córdoba n°24, Segunda Epoca,
Córdoba, 2007.
-
Page, Carlos A.: "Siete Angeles, Jesuitas en las
reducciones y colegios de la antigua Provincia del Paraguay"
- Serie Historia Americana - Editorial SB - Buenos
Aires, 2011.
-
Pérez Valiente, Antonio:
"La Colección de curiosidades
del Padre Cabrera" - Revista "Plus Ultra" n°31 de
noviembre de 1918 -
Ibero Amerikanisches Institut Preuβischer Kulturbesitz
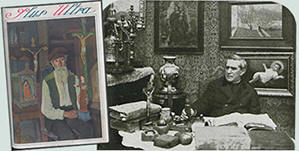
El Padre Cabrera en su despacho clasificando
algunos objetos antiguos
Foto de Arturo Francisco
-
Perez Zavala, Graciana y Tamagnini, Marcela:
"Dinámica territorial y poblacional en el Virreinato del
Río de la Plata: indígenas y cristianos en la frontera sur
de la gobernación intendencia de Córdoba del Tucumán,
1779-1804" - Instituto Académico Pedagógico de Ciencias
Sociales, Universidad Nacional de Villa María y Laboratorio
de Arqueología y Etnohistoria, Universidad Nacional de Río
Cuarto.
-
Porreca, Quirico: "Apuntes históricos del descubrimiento
y población de Río Cuarto y de su antiguo y vasto
departamento" - Talleres Gráficos de la Penitenciaria -
Córdoba, 1926.
-
Revista
"Caras y Caretas" n°30 del 29 de abril de
1899 - Biblioteca Nacional de España.
-
Revista
"Caras y Caretas" n°659 del 20 de mayo de
1911 - Biblioteca Nacional de España.
-
Revista "Caras y Caretas" n°1085 del 19 de julio de
1919 - Leguizamón, Martiniano: "El himno de los gauchos"
- - Biblioteca Nacional de España.
-
Revista "Caras y Caretas" n°1870 del
04 de agosto de 1934 - Biblioteca Nacional de España.
-
Revista
"Fray Mocho" n°580 del 05 de junio de 1923 -
Ibero Amerikanisches Institut Preuβischer Kulturbesitz
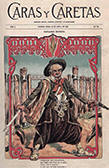




-
Río, Manuel E. y Achaval, Luis:
"Geografía de la
Provincia de Córdoba" - UNC - 1904.
-
Salamanca, Carlos:
"Saberes geográficos, tensiones de
alteridad y teatros del martirio en las cartografías
jesuíticas del Nuevo Mundo" - FLACSO-CONICET - 2016
-
Simonassi, Martín Ramiro:
"Abriendo fronteras en el sur
cordobés: el cacique Ignacio Muturo y el padre Francisco
Lucas Caballero" - Universidad Católica Argentina,
Facultad de Teología - 2016.
-
Svriz Wucherer, Pedro Miguel: "Un documento inédito del
siglo XVIII. El Padre Jesuíta Pedro Lozano y su primera
Carta Anua - 1720/1730" - CONICET - Facultad de
Humanidades UNNE, 2013.
-
Tell, Sonia: "Córdoba Rural, una sociedad campesina
(1750-1850) - Asociación Argentina de Historia Económica
- Editorial Prometeo, 2008.
-
Tonda, Américo A.: "El Obispo Orellana y los curatos
rurales" - Mikael n°18 - Publicación del Seminario de
Paraná.
-
Vollweiler, Sabrina Lorena:
"Nombres y rótulos étnicos en la región pampeana durante la
segunda mitad del siglo XVII" -
Centro de Investigaciones Sociales - Consejo de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) /Instituto
de Desarrollo Económico y Social (IDES). Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (CABA) - 2020.
|