|
NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA
|
 |
Si no se están
imaginando
el oasis del
que estoy hablando,
pues sirva un
mate Doña Rosa
que de parado
es que se lo digo,
me saco el
sombrero mi amigo
que de mi
Caminiaga hermoso
lleno de
orgullo me he referido.
Pues volveré
con esperanza
por los caminos
del norte
pa´encontrar
entre los montes
a esa tierra
enamorada,
que parte mi
sentimiento
como una copla
del viento
como es el pago
e´Caminiaga.
"Cuando los
gauchos den el desfile", Cristian Ortega
(Fragmentos)
|
En el
norte cordobés, a 175 km de Córdoba Capital, en plena pedanía
del Departamento Sobremonte se levanta está pequeña comunidad
con poco más de medio millar de habitantes. Partiendo de Cerro
Colorado, desde el este y tras recorrer 17 km, se llega a
Caminiaga por un camino de cornisa que fue dibujado serpenteante
a lo largo de una
imponente y fotográfica quebrada. Espléndida exposición de
tierras rojas y tupida vegetación verde y ocre.
|
El 19 de marzo de 1946, bajo el título "Por las rutas
serranas: Caminiaga", Absalón Roldán describe en el
Diario Los Principios a esta población como "... muy
vieja, asentada en un fértil vallecito perfumado por
flores y yuyos de campo".
(Acceda al texto completo haciendo
click aquí) |
Hacia el oeste
se comunica con San Pedro Norte con la curiosidad de sus tumbas
verticales y la obligada
Posta de San Pedro Viejo.
Los
viejos pobladores del lugar fueron los comechingones, señores
dueños de las tierras que se extendían desde las actuales Cruz
del Eje en el norte hasta Achiras en el sur. Su influencia hacia
el oeste llegaba hasta Conlara en San Luis. Los estudios
arqueológicos en Ongamira y otras áreas cordobesas y puntanas
clarifican que su presencia se remonta al tiempo precerámico
donde los elementos de labor y caza se confeccionaban con
piedras y huesos; por tanto, reconocerlos en los períodos
paleolíticos, significa ubicarlos en el lugar hace unos cinco
mil años.
Esta
comunidad se caracterizaba por su altura (promedio de 1,60 a
1,80 m), sus rasgos cobrizos y la singularidad de ser barbados.
Los distintos grupos familiares encontraban refugio en cuevas a
las que completaban, para un mejor abrigo, con paredes de pircas
y techumbres de paja. Un conjunto de dichas familias contaban
con un único cacique y límites definidos de zona ocupada. Cuando
esta comunidad crecía se fragmentaba en dos grupos; cada uno de
los cuales contaba con su propio cacique, mantenía interrelación
pero adoptaban zonas de control separadas y diferenciadas.
La
distancia que separaba a los incas y los
amazónicos de los comechingones y por ende la débil influencia
de aquellos significó que éstos tuviesen, de algún modo, una cultura propia y específica.
Quizás una mínima injerencia de habitantes andinos fomentó en
ellos el cultivo de la tierra de la que obtenían zapallo, quinoa
y maíz, el hábito del sedentarismo, la crianza de la llama y el
uso de su lana para la vestimenta.
Su
alimentación se sustentaba en la caza de ciervos, liebres,
vizcachas, guanacos, zorros y aves, en la recolección de frutos
y en la molienda de los granos obtenidos por siembra (los
morteros junto a cursos de aguas son claros testimonios de dicha
tarea).
Las
numerosas pinturas rupestres que han perdurado hasta nuestros
días son el
medio que contamos para reconocer e
interpretar su cultura. Las mismas reflejan sus
vivencias cotidianas, su reconocimiento e
integración con la fauna, flora y cielo, las indumentarias, lo religioso, lo mágico
y finalmente, su dramático encuentro con los invasores. Cerro Colorado es
un exponente cabal de las mismas.
Las
familias de comechingones que habitaron la zona de Caminiaga
fueron los Caminegues.
Encontrar en la lingüística de esta etnia una respuesta al
significado de este nombre es un desafío difícil de resolver ya
que, de los distintos dialectos, son solo vestigios los que han
llegado a nuestros días. Básicamente, las lenguas henia de las
zonas norte y la camiares más al sur así como la influencia de
quichua, aimará, indamá y tantas otras confluyen,
entremezcladas, para dar vida a los distintos lenguajes. A
partir de interpretaciones, no necesariamente asegurables, se
podría asociar el nombre de la Localidad con el término caminegua, cuyo
significado podría ser leído como "lugar del valle" a
partir de los
vocablos propios del henia: camin (valle) y hua (lugar). Para otros,
la palabra proviene de caminyaga que significa "gran
valle", resultado de combinar camin (valle) y yaga
(gran). No debe descartarse otra opción: cami-ini-aha, resultante de cami
(valle), hini o henen o henin (pueblo) y aha (lugar),
algo así como "lugar del pueblo del valle".
Durante la conquista la influencia misionera trajo consigo el
desprecio de las lenguas originarias y la imposición sobre ellas
del quichua lo que significó la muerte definitiva de los idiomas
naturales y la imposibilidad de recuperar, en la actualidad y
con cierta fidelidad, el significado de los pocos vocablos que
han sabido perdurar a través de los siglos.

El
actual río Los Tártagos, vestido de
talas, molles y algarrobos,
será testigo del encuentro de los naturales del lugar con los
conquistadores. El Lic. Alejandro Moyano Aliaga ubica en el año
1600 la entrega de estas tierras (estratégicamente ubicadas
sobre el Camino Real que unía el Virreinato del Río de la Plata
con el Alto Perú) en carácter de merced
a
Diego Céliz
De Burgos y Oscariz (1667- ) por
el entonces
gobernador del Tucumán
(1595-1600),
don
Pedro Mercado de Peñaloza y Ronquillo. Por dicha merced se dan
el otorgante, las tierras que ocupan los indios de su encomienda
de Caminiaga para estancia o para lo que mejor le pareciere
"... con que deje a dichos indios tierras bastantes para sus
sementeras".
Poco después,
el 20 de agosto de 1611, estas extensiones son
transferidas al
matrimonio formado por Baltazar Gallegos y Clara Fajardo,
hermana de Céliz
De Burgos.
El 5 de noviembre del mismo año,
bajo escritura pública
son adquiridas por el general don Pedro Luis de Cabrera y
Martel (1561-1619),
hijo del fundador de Córdoba Jerónimo Luis de Cabrera quien
fuese muerto asesinado en 1574, en Santiago del Estero.
Dice Ignacio Tejerina Carreras que "... Don Pedro Luis de
Cabrera fue un hombre de gran fortuna, prestigio y ascendencia
social, titular de la encomienda de Quilino, lugar donde tenía
una bodega y la estancia y obraje del Totoral uno de los más
importantes que hayan existido en aquellos años. Las tierras de
la Estancia de Caminiaga eran usadas, principalmente, para la
ganadería que era la actividad rentable de esa época, lo que no
significa que no se realizaran cultivos, sino que no adquirieron
una relevancia especial".
Don Pedro Luis nació en Cuzco en 1561 y estaba casado con Catalina Villaroel Maldonado quien era hija del fundador de
Tucumán, Diego de Villarroel Aguirre (1520-1578). Al trasladarse al norte
cordobés ya había alcanzado el grado de Teniente Gobernador y
Corregidor de Córdoba, Maestre de Campo General, segundo Señor
de la Encomienda de Quilino, Alguacil Mayor del Santo Oficio de
la Inquisición. Una vez convertido en propietario de las
tierras será quien funda la Estancia de Caminiaga.
A la muerte de Don Pedro Luis Cabrera Martel ocurrida en 1632
será uno de sus diez hijos quien asume, en carácter de
herencia, el control sobre la Estancia.
Será entonces, el Capitán Félix de Cabrera y Zúñiga, Maestre de
Campo y Alcalde Ordinario de Córdoba, quien junto a su esposa
Doña Francisca de Mendoza y Garay y sus ocho
hijos afianzaron la propiedad; hecho que se ve reflejado en el
testamento efectuado en Totoral un 25 de diciembre de 1639 donde
se da cuenta que las "... estancias y tierras de Caminiaga son mías y los ganados de vacas, crías de mulas y
caballos son en compañía y por mitad con mi hermano don Juan de
Cabrera y Zúñiga (Maestre de Campo y Señor de las
Encomiendas de Quilino y San Marcos casado con Juana de
Saavedra, hija del Capitán Martín Suárez de Toledo, Alcalde y
Corregidor de Asunción y Teniente de Gobernador General del
Paraguay y Río de La Plata y de María de Sanabria) y que todo
el ganado ovejuno que allí está es mío y no de compañía alguna
como así son los que están en dicha estancia, salvo un esclavo
que entre el dicho, mi hermano y yo compramos y pagamos a Don
Juan de los Ríos, nuestro primo".
La estancia permaneció en poder de los descendientes de Don Félix Cabrera
y Zúñiga por más de una centuria.
Serán sus hijos, Félix de Cabrera y Mendoza y su hermano Don
Diego de Cabrera quienes continúan como propietarios. Los dos
hijos del matrimonio de Don Diego con Doña María de Gigena
Santisteban
continuarán como responsables de la administración; uno de
ellos, Adrián le impondrá a la Estancia el nombre de San Antonio
de Caminiaga, mientras que su hermana Josefa contraerá nupcias
con Don Francisco Javier Carranza convirtiéndose en los dueños
de las Estancias Santa Rosa y San Pedro (la actual San Pedro
Norte).
Los distintos vínculos y acuerdos matrimoniales abrieron un
abanico de propietarios que ponen a estas tierras en manos de
Doña Antonia de Cabrera, hija de Don Miguel Luis Cabrera, el 28
de abril de 1754, labró su testamento, en el paraje del Molino,
declarando como únicos herederos de sus bienes a Antonio Suárez
de quien se dice en una de las cláusulas:
"... que lo había criado
como si fuera un hijo, por haber sido fiel y servidor
..."
y a
“... Joaquín, mulato
...”. Nombra como albacea al Cura de Sumampa,
Dr. Juan José de Ávila.
Aquí dio comienzo el desmembramiento de la histórica heredad y
seria largo y tedioso enumerar los sucesivos propietarios de la
estancia y las subdivisiones que sufrió la tierra; pero, sí
debemos destacar que tanto en esta zona como en algunas de lo
que hoy son parte de los Departamentos Tulumba y Río Seco, sus
propietarios tenían en común un miembro de la familia Cabrera en
su árbol genealógico, ya que las mujeres de este prestigioso
linaje establecieron alianzas matrimoniales que dieron origen a
conocidos troncos familiares como los Bustos, los Argüello,
Allende, Ponce de León, Montenegro, Arce y muchos otros.
También se han dado casos
donde los dueños de grandes estancias, al no
tener sucesión, por medio de su voluntad testamentaria dejaban
sus bienes a sus criados, o en algunos casos libertaban a sus
esclavos, como lo hizo el capitán Juan de Olariaga, para
legalizar la donación de bienes de
Guayascate.
Sobre la Capilla
De acuerdo al legado escrito por el Capitán Félix de Cabrera, en
1716, se da cuenta de la existencia de una primigenia capilla,
tal vez
construida durante el siglo XVII.
Es así que en el inventario efectuado a su muerte se da cuenta
de lo siguiente: "una capilla de 14 varas de largo y cinco y
media de ancho con tirantes y llave de madera de quebracho,
puerta de tablas y cerradura sin llaves, techo de tejas
maltratadas y viejas, así como en paredes como en madera".
Del mismo texto se puede extraer la información acerca de la
presencia de "una imagen de Nuestra Señora de la Purificación
con nicho de madera pintada, manto y pollera de lana verde
guarnecido, otro manto encarnado y corona de plata, crucifijo de
bronce, casullas, manteles de cretona, candeleros de bronce,
atril de madera, campanilla de altar, dos cuadros grandes, una
campana colgada". [A.H.P.C. Escr. 1, leg.
239, Exp. 5, Año 1717]
Durante el siglo XVIII se erige una nueva Capilla
en honor a Nuestra Señora de la Candelaria.
Esta vieja
capilla,
hacia 1754 hizo
de sede
vice
parroquial
en lo que se dio en llamar Curato de Sumampa, ya que así
lo manifiesta el cura Domingo de Allende, en 1805, al Provisor
del Obispado de Córdoba, Deán Gregorio Funes (1749-1829). En los
libros sacramentales están registrados decenas de bautismos,
casamientos y defunciones que tuvieron lugar en esta Capilla.
Años más tarde ese mismo sacerdote tuvo que prestar ayuda en
momentos difíciles al obispo Rodrigo Antonio de Orellana
(1756-1822), en su
trágica fuga con el ex virrey Santiago de Liniers, el gobernador
Juan Antonio Gutiérrez de la Concha y Mazón (1760-1810) y otros, cuando fueron tomados
prisioneros por orden de la Primera Junta de Mayo, en las
cercanías de esta región
y fusilados en proximidades de la Posta de Cabeza de Tigre
(actual Los
Surgentes).
De 1754 a 1859 la Capilla asumió dependencia del Curato de Río
Seco para luego, hasta la actualidad, de San Francisco del
Chañar.
A
pocos metros de la antigua capilla están las ruinas de los muros
de lo que fuera el casco de la primitiva estancia, y que fuera
residencia de la familia Cabrera por muchos años.

Cuenta la tradición lugareña, que en una vieja casona aún
existente al lado de lo que llaman “la sala o casa de los
Cabrera” se encuentra la habitación en que, en uno de sus
viajes, descansara el gobernador Intendente de Córdoba Marqués
de Sobre
Monte.


Frente a la plaza, sobre la base de la Capilla del siglo XVIII,
se levanta y se inaugura a fines del siglo XIX, la actual
Iglesia.


Según Mercedes Garay, la Iglesia que estaba frente a una plaza
alambrada "fue donada por una familia de apellido Pauli de
Tulumba". De acuerdo a su relato: "el predio de la
Iglesia empezaba en lo de Acosta y terminaba en la esquina de
Doña Chicha, el fondo colindaba con lo que es hoy el Intituto
Gabriela Mistral. La Casa Parroquial estaba habilitada con todas
las comodidades para albergar a cuatro o cinco personas, por
supuesto relacionadas con la Iglesia".
Rufo Garay recuerda que "para las Fiestas Patronales venían
músicos que tocaban las nueve noches y la gente les pagaba
poniéndoles plata en el hueco de la guitarra. Los músicos que
venían le decían "Cocodrilo", "Quenchito", "El Cata Sosa",
"Sabotaje Ledesma", también daban serenatas" y agrega:
"en la Iglesia, las misas se daban con armonio, venía el cura y
traía un músico que tocaba el armonio, siempre se cantaba desde
el coro".












El 2 de febrero de 1984, se llevó adelante una Fiesta Patronal
de características especiales: la Iglesia cumplía 100 años. Una
Comisión se armó para la ocasión, Lola Contreras sería la
Presidenta, Mary Van Der Laan la Secretaria, Dina Ponce oficiaba
como Tesorera contando, además, con la colaboración de Nellis
Allende.
Se procedió a recaudar fondos no faltando los bailes, las
carreras y los sorteos. Los vecinos aportaron donaciones y
colaboraciones de todo tipo. Con la ayuda de Arquitectura de la
Provincia se pintó la Iglesia por primera vez y se procedió a
arreglar techos, paredes, puertas, cerraduras. Una vecina del
pueblo donó el ajuar de la Virgen. Hubo fiesta y baile el 31 de
enero para recaudar fondos.
Finalmente el día del aniversario, el acto contó con la
dirección de Gladis Acosta y el consabido discurso fue
pronunciado por Yanes Van Der Laan.
De los Curatos y Departamentos:
|
14/05/1570(creación
Obispado) |
Se crea el Obispado de Tucumán, por Bula del Pontífice San
Pío V, con sede en Santiago del Estero. Córdoba dependía
de él. |
|
Noviembre 1581
(primer
Obispo) |
Se hace cargo su primer
Obispo efectivo, Fray Francisco de
Victoria (1576-1614). |
|
1692
(informe eclesiástico) |
En un informe eclesiástico sobre el Curato de Sumampa, que
tenía una longitud de 30 leguas por seis de latitud y que
abarcaba los actuales Departamentos de Río Seco y
Sobremonte, constaba de cuatro capillas: la de Nuestra
Señora de la Consolación de Sumampa, sede del Cura; la de
Capilla de San Miguel; la de Nuestra Señora del Rosario de
Río Seco y la de Nuestra Señora de la Purificación de
Caminiaga. Agregaba el informe que había una cincuenta
estancias de españoles y acompaña un listado de las más
importantes.
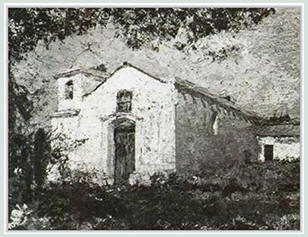
Capilla de Sumampa - Fernando Fader (1929) |
|
28/11/1697
(traslado de la sede) |
El Papa Inocencio XII traslada a Córdoba la Sede del
Obispado de Tucumán. |
|
01/06/1772
(separación de
Curatos) |
Constantemente las autoridades cordobesas reclamaban a las
de Santiago, su intromisión en asuntos eclesiásticos; aún
cuando el Cabildo ejercía su autoridad hasta los lindes
actuales de Río Seco.
Fue en esa fecha, que el Gobernador del Tucumán, don Joaquín
Espinosa, con la aprobación del Obispado, decidió separar
los
Curatos de Sumampa y San Miguel.
La determinación de límites, más la intervención del cura
propietario doctor Juan José de Ávila, que había renunciado
a la parte perteneciente a Río Seco, facilitaron la división
del
Curato que hasta entonces extendía su guía espiritual
sobre “Río Seco, San Francisco (Chañar), San Roque,
Manantiales, San Miguel, Barrancas;
para llegar, finalmente
hasta Caminiaga y Chuñaguasi”. |
|
16/06/1777
(primer Párroco) |
El doctor Estanislao López Caballero, asume como primer
Párroco del
Curato. En la nueva jurisdicción quedaron San
Miguel de las Higueras, Caminiaga, San Francisco del Chañar,
San Roque de Chuña Huasi, y más adelante nacieron Puesto de
Castro, Rosario del Saladillo, San Isidro de los Hoyos, Rayo
Cortado y el Fuerte de la Candelaria. |
|
14/11/1805 |
Américo A. Tonda, en su artículo "El Obispo Orellana y
los curatos rurales" describe que los curatos rurales
eran muy difíciles de cubrir con los servicios religiosos;
la razón se sustenta en que a los extensos territorios
poblados de un modo irregular y disperso se le debía sumar
la complejidad de grupos familiares en permanente migración
y la ausencia de poder centralizar en una iglesia que se
precie de ser designada como parroquia. El autor, en su
texto, describe la existencia en estas vastedades de "...
seis, ocho o más capillas u oratorios públicos, quedando al
arbitrio de los curas residir a donde les agradase". A
título de ejemplo, Tonda rescata que el Sacerdote José
Domingo de Allende, en carta al Provisor Funes fechada el 14
de noviembre de 1805, le describe su "Casa Parroquial"
en Candelaria de Caminiaga: "... me hallo recién
posesionado de este Beneficio, en donde estoy aún sin casa
en que vivir; alojado en una pequeña choza por no haberme
podido contraer hasta el presente a edificar un cuarto con
alguna comodidad". |
|
Año 1830
(división política) |
La división política originaria de la provincia de Córdoba
se basó en la eclesiástica, conservando hasta este año la
denominación de Curatos o Partidos, indistintamente. Eran,
en
esa fecha,
los siguientes: el de Córdoba Capital, Río Cuarto, Calamuchita, Tercero Arriba, Anejos, Tercero Abajo, Río
Segundo, Santa Rosa, Tulumba, Río Seco, Ischilín Punilla,
San Javier y Pocho. |
|
12/11/1858
(límites)
|
Se precisaron los límites del
Departamento Sobremonte,
comprendiendo las pedanías: San Francisco del Chañar, Aguada
del Monte, Cerrillos, Chuñaguasi y Caminiaga. |

Datos complementarios:
Fiestas Patronales:
La
devoción a la Virgen de la Candelaria
se
celebra
con
sus fiestas patronales el día 2 de febrero.
Caminiaga y Jean-Paul Sartre:
Hace poco más de una decena de años, hallé un texto que
vinculaba Caminiaga con el filósofo francés Jean-Paul Sartre;
con el debido respeto a Ezequiel Avila, lúcido autor caminegua,
nos atrevemos a difundirlo en este espacio ya que, a nuestro
entender, aporta una valiosa e interesante lectura de este
terruño. (Acceda
al mismo)
Ubicación
30º 04’ 03.35” latitud sur
64º 03’ 05.39” longitud oeste
Altura media: 720
msnm



Fuentes de consulta:
-
BISCHOFF, Efraín U. – Norte, Norte, Norte… Su leyenda y su
historia –Córdoba, 1991
-
CALVIMONTE, Luis Q. – Los curatos del norte de Córdoba
– Período Hispánico, Cuaderno de Historia Nº 23 –
Junta Provincial de Historia de Córdoba, 1997.
-
CALVIMONTE, Luis Q. - Antiguas capillas y devociones
religiosas en el norte de Córdoba – Córdoba, entre
campanas y chimeneas. Junta Provincial de Historia de Córdoba,
2006.
-
CALVIMONTE, Luis Q. y MOYANO ALIAGA, Alejandro - El antiguo
Camino Real al Perú en el Norte de Córdoba -
Ediciones El Copista - Córdoba, 1996.
-
HISTORIAS POPULARES CORDOBESAS: Caminiaga – Comunideas,
Córdoba, 2005
-
Google Earth
-
Presidenta de la Comuna de Caminiaga: Sra. Edilma del Valle
Navarro.
-
Revista
“Caras y Caretas”
- N°1662 del 30 de agosto de 1930. Biblioteca Nacional de
España.
-
ROLDAN, Absalón: "Por las rutas serranas: Caminiaga" -
Diario Los Principios, 19 de marzo de 1946.
-
TEJERINA CARRERAS, Ignacio: "Caminiaga, en los orígenes del
Dpto. Sobremonte" - Emcor, Editorial de la Municipalidad
de Córdoba - Córdoba, 1987.
-
TONDA, Américo A.: "El Obispo Orellana y los curatos
rurales" - Mikael n°18 - Publicación del Seminario de
Paraná.
-
Especial agradecimiento a la
Sra. Dora Contreras.
-
El Chasqui de Cerro Colorado.
|