|
IGLESIA SAN ROQUE (M.H.N.)

Fachada de la Iglesia San Roque según las
visiones de Juan Kronfuss y Pedro Grenón

Lateral de la Iglesia San Roque según las
visiones de Juan Kronfuss y Pedro Grenón
La Ermita de San Roque.
Fue el 20 de agosto de 1615, en plena época de
la peste bubónica, cuando la voluntad popular, en plebiscito,
eligió a San Roque como vice-patrono de la ciudad de Córdoba y
el Cabildo, dispuso la erección de una ermita dedicada a San
Roque y a San Sebastián.
|
"Luego, antes de acabar de firmar, dijeron la
dicha Justicia y Regimiento de la Ciudad, que es cosa muy devota
y necesaria que se haga una Ermita de San Roque y San Esteban,
Abogados de la peste. A quienes este Cabildo y Universidad,
desde luego, toman por Devotos contra la peste, para que los
dichos gloriosos Santos intercedan con Dios Nuestro Señor se
sirva su divina Majestad el tener misericordia con esta Ciudad y
Provincia de librarlas de dichas enfermedades ... la cual Ermita
se ha de hacer de cal y canto y de las limosnas que se juntasen
entre los vecinos, lo mas suntuosa que se pudiere ... y en
cuanto al sitio de la dicha ermita, se remita al Sr. Licenciado
Antonio Rosillo, Vicario de la ciudad y a Luis Arguello Fiel
Ejecutor para que esta tarde vean y elijan el dicho sitio y
pongan la cruz para que allí se haga la Ermita". [AHM. Actas
Capitulares, Libro5, Acta del 20/08/1615 – Citado por Grenón,
Pedro en La Ermita de San Roque en Córdoba, 1926] |
El terreno elegido estaba al oeste de lo
edificado, en la intersección de las actuales calles 27 de abril
y Bolívar.
El tiempo fue pasando y la ermita no se
concretaba. Varias Actas de Cabildo registran donaciones
destinadas a la construcción, pero ésta no se iniciaba.
El 25 de noviembre de 1642 fallecía el capitán
Angelo de Castro, madrileño, radicado en Córdoba, acaudalado
comerciante que, además, era dueño de la
Pampa de Olaen; muy devoto
de
San Roque
(ver
documento adjunto), dejaba en su testamento los fondos necesarios para
erigir la ermita.
Además, donaba el lote para ese fin, ubicado en
el lado contrario al que se había elegido para el Cabildo, es decir,
hacia el este del centro, donde finalmente se erigirá la Iglesia
San Roque y el hospital del mismo nombre, que fundará uno de sus
nietos.
|
"... quiero y es mi voluntad y mando que
luego que yo fallesca y pase desta presente vida, de lo mexor
para de mis bienes se saquen quatromil pesos y se pongan a
censso en fincas buenas y saneadas y dellos se funde una
capellania en la dha. ermita del Señor San Roque y el capellan
que sea nombrado diga pormi anima todos los años cinquenta
missas, una cantada el día del santo y lo mismo aganlos que les
sucediesen y desde luego nombro por capellan de la dha.
Capellania a doña Ana Maria de Castro y Figueroa mi muger y si
Dios fuer tenido que se casse a sus ijos lexitimos y refiriendo
siempre el mayor al menor y el baron a la embra y ansi
sucesibamente y a los ermanos lexitimos de la dha mi ija y
faltando sucesión por bia neta nombro por patron de la dha.
capellania al cabildo justa. y regimiento desta ciudad ...
Item: mando que luego de que yo fallesca ...
se ponga en execución el acabar la obra de la dha. ermita del
Señor San Roque y lo que costare se saque de mis bienes”.
[AHPC. Esc.1, leg.91, Exp. 1, f. 41v,42,43,49. - Citado por de Denaro, Liliana en "Buscando la identidad cultural cordobesa",
2008] |
Ante el incumplimiento de la manda testamentaria
por parte de la patrona de la Capellanía, Ana María de Castro,
el Cabildo se vio en la necesidad de intimarla a ello, el 9 de
noviembre de 1648, por ser "... un bien público de la ciudad".
[A.M.C. Actas Capitulares, libro 9º]
El mandato de Angelo de Castro estuvo lejos de
cumplirse, ya que el primer documento que se conoce mencionando
a la ermita, data de 1667. Habían transcurrido 25 años desde que
Castro dejara los fondos y 42 años desde la disposición del
Cabildo.
A todo ésto, el Padre Grenón asegura que se
trataba de "... una capillita más no primeramente para
celebrar servicio religioso, era como un monumento para guardar
una imagen o una efigie, erigido como impetración de una gracia
o perpetuación de un voto por un favor obtenido; su disposición
era como para entrar a orar tanto el vecino de la región como
los viandantes pasajeros". Agrega que "... solían
levantarse en las afueras o en la campaña o en las serranías.
Dos Ermitas existían en Córdoba: la de Tiburcio y Valeriano y la
de San Roque".
Dice el Dr. Ernesto Quesada (citado por Kronfuss,
1918) que "... al comienzo del siglo XVI los 60 españoles que
formaban su vecindario, demasiado tenían que hacer con luchar
con el hambre ocasionado por la inclemencia de los años y sus
propios desaciertos, y todo debían producir dentro de la propia
familia, alimentación, indumentaria, habitación, oficios, pues
se encontraban en pleno período de la economía doméstica, de la
antigua familia romana".
Antecesores del Hospital San Roque.
Transitemos, por un instante, un camino
paralelo, que llevará históricamente al encuentro entre la vieja
ermita de San Roque y el hospital a fundar.
Juan F. Cafferata, en el prólogo de la obra del
Dr. Garzón Maceda "La historia de la Medicina en Córdoba",
asegura que "... la hospitalización de los enfermos se
realizó en Córdoba desde los remotos días de su fundación.
Apenas pasan tres años de aquella fecha memorable, cuando ya
aparecen las primeras iniciativas para dotar a la naciente
población de un hospital, que es al mismo tiempo, el primero
levantado en el nuevo mundo después de la conquista. Corresponde
a Córdoba este honor de la primacía".
El 6 de diciembre de 1574, el reducido número de
pobladores de la naciente Córdoba de la Nueva Andalucía, ante la
plaga del gusano que tanto estrago hacía en las pocas de las
mieses, decidió elegir un abogado celestial, recayendo la
designación en Santa Eulalia.
El 8 de febrero de 1576 se funda la "Obra Pía
y Hospital de la Advocación de la Bien Aventurada San Eulalia".
Lorenzo Suarez de Figueroa (1530-1595), Teniente
Gobernador de Córdoba, es el alma de la creación del Hospital
Santa Eulalia. Don Arturo G. Lazcano Colodrero en su libro
"Cabildantes", expresa que Suárez de Figueroa, "... en
1578, fundó el Hospital de Santa Eulalia, a cuyo fin donó él
mismo, una cuadra de su propiedad de cuatro solares, con más
otra próxima a la acequia, y para dote de la casa y hospital,
una chacra de su hacienda situada al principio de la Cañada; un
ornamento entero de preste y altar e imagen con cáliz, patena y
vinajera de plata, frontal y casulla de seda; un diezmo de trigo
y maíz y cebada por año, y doscientas fanegas de maíz, trigo y
cebada que donó en el acto de la fundación". Hace otras
donaciones que están registradas en el "Libro de Mercedes",
constituyéndose este noble varón, en el factor principal de la
creación del hospital y en su generoso benefactor.
Si bien no se tiene información sobre su
construcción, instalación y comienzo de funcionamiento, se
estima que, cuando el 5 de enero de 1577, se designa Mayordomo
del establecimiento al Alcalde don Pedro Deza, ya estaba
prestando servicios.
El 2 de noviembre de 1613, el Cabildo solicita a
los "Hermanos de San Juan" residentes en Potosí, su
traslado a Córdoba para hacerse cargo del "Santa Eulalia".
Lo estarán hasta 1737, fecha en que dejó de funcionar el
hospital, aunque algunos autores aseguran que en el año 1700 ya
no prestaba servicios.
Queda determinado que hubo un intervalo de por
lo menos cincuenta años sin hospital alguno, en esta ciudad de
las "jaculatorias", ni médico oficial que tratase a los
enfermos y, en particular, a los pobres que tal fuera el
humanitario pensamiento de los fundadores.
|
Sobre la situación de Córdoba, recogemos la
negativa opinión del jesuita Carlo Gervasoni, emitida en 1729:
"Esta ciudad de Córdoba, en que ahora me encuentro, la reputo la
más miserable de cuantas hay en Europa y América, por cuanto lo
que se ve aquí es de lo más mezquino; las casas (exceptuando muy
pocas de ladrillos y de un solo piso) son de tierra cruda.
Nuestro colegio es bello, pero todavía pertenece una parte en la
misma forma y la habitamos; parte es de ladrillo, pero como está
sin bóveda, es el italiano de que hablé en otra mía, pero
ocupado en Buenos Aires, después de haber fabricado aquí al Sr.
Obispo, una Catedral muy hermosa". (Kronfuss, 1918) |
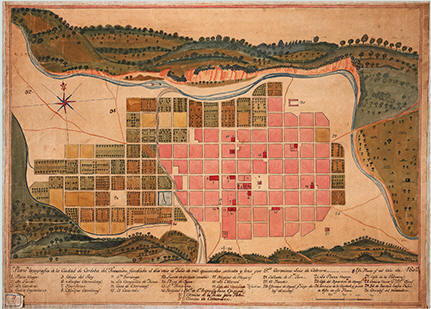
Mapa Ciudad de Córdoba - 1802
La iglesia de San Roque.
La capellanía de San Roque, creada por
testamento de Angelo de Castro, tuvo por patronos a Ana de
Castro, Diego, Fernando, Pedro y Gerónimo Salguero de Cabrera.
Finalmente, el cargo correspondió a Diego Salguero de Cabrera,
quien juzgó que la capellanía corría serio riesgo de perderse al
estar administrada en forma incorrecta.
El 16 de enero de 1756, le solicitó al Alcalde
del Cabildo que buscara "... los instrumentos de Escrituras
Públicas, Testamentos y Particiones y lo demás que hicieren a
favor de la Capellanía del Señor San Roque, pues por no tener
los instrumentos, se van introduciendo muchos en la finca de la
dicha capellanía y está en términos de perderse, como juntamente
mandarle que con toda brevedad me dé testimonio o testimonios de
dichos instrumentos que estoy pronto a satisfacer sus derechos".
[ AHPC. Sección Hospital San Roque. T. 2, leg. 3, exp. 1 f.
1 a 4]
Salguero ordenó esta Capellanía y la aplicó para
la nueva iglesia.
Documentos existentes en repositorios de la
ciudad de Córdoba, citados por el Padre Grenón S.J., dan cuenta
de la existencia de la capilla e iglesia de San Roque desde la
primera década del 1700. Antonio Peralta, en 1706 dispone, en
cláusula testamentaria, que su cadáver sea sepultado "... en
la iglesia y Capilla del glorioso San Roque". [A. de T. P.
1.99, F.123]
En Acta Capitular del 14 de noviembre de 1710
"... se pide a este Cabildo certifique lo incomodo y costoso de
la Parroquia del Sr. San Roque para funciones de Catedral. Del
cual se le pidió testimonio, y en el interno que le trae,
acordamos uniformemente que para dar dicha certificación se vea,
reconozca y mida dicha Parroquia de largo, de ancho con las
demás circunstancias necesarias que convengan para darla".
[A.M.I. 20, F. 1212]
Un documento de 1737, se redacta con un
encabezamiento que consigna "... en la ciudad de Córdoba y en
los extramuros de ella y cerca de la Ermita y Capilla del Sr.
San Roque". [A. de T. P1, 133, F. 39]
No hay mayor acuerdo entre destacados
investigadores como Juan Kronfuss, Pedro Grenón S.J., Guillermo
Furlong Cardiff S.J., Antonio Lascano González, Arq. Rodolfo
Gallardo, Dr. Félix Garzón Maceda sobre la autoría del proyecto
y los años en que se ejecutó.
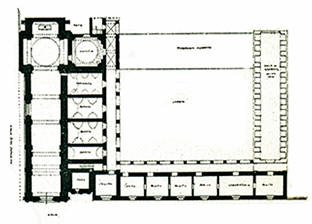
Planta según Juan Kronfuss
Juan Kronfuss, tal vez, fue el primero en
ocuparse de este templo; en 1918, escribía que "... la
iglesia de San Roque estaba concluida desde antes del año 1761,
pero su consagración no tuvo lugar hasta el año 1765. Al
respecto nos consta que la construcción no podía acomodarse a la
idea morisca de los arcos, con los cuales querían adornar los
constructores a la iglesia. No hay
que culpar de ello a los constructores porque se empeñaran en
construir grandes iglesias que no guardaban relación con la
población, su número y capacidad. Solamente esa idea religiosa
les ha dado la fuerza y energía necesarias para llegar a ese
hermoso resultado".
En su libro "Arquitectura Colonial en la
Argentina" incluye palabras del historiador José Ignacio
Santillán Vélez que asegura que "... esta iglesia estaba
construida desde 1760 a sesenta y uno, pero no consagrada hasta
el año 1765. Como dejamos dicho, el templo de San Roque fue
construido del peculio exclusivo de monseñor Salguero. De
canteras de su propiedad se extrajo la cal y los ladrillos
fueron quemados en el mismo terreno en que la obra se levanta.
Los ornamentos de iglesia, cuadros, imágenes y adornos que a su
vez fueron adquiridos con su propio peculio, eran nuevos y
ricos; avaluándose la obra, con estos últimos detalles, en más
de cincuenta mil pesos".
Antonio Lascano González en su libro
"Monumentos Religiosos de Córdoba Colonial", al describir la
Iglesia de San Roque en 1941, dice que "... algunos
historiadores, al referirse a las construcciones que los
inolvidables arquitectos jesuitas Prímoli y Blanqui efectuaron
en la ciudad de Córdoba, les atribuyen también la paternidad de
la iglesia San Roque. Tal suposición resulta un anacronismo;
Blanqui falleció en Córdoba en 1742 y Primoli en Candelaria,
Misiones en 1747, y la Iglesia de San Roque estaba concluida en
1760 ó 1761. La suposición nace posiblemente del perfecto
equilibrio de líneas que acusa y la similitud de ciertos
detalles con los de algunos trabajos característicos de Prímoli
y Blanqui; pero no olvidemos que para la época en que San roque
se concluyó, otro arquitecto jesuita, Harls, dirigía trabajos en
Santa Catalina, donde existe una sacristía cubierta con una
graciosa cúpula semejante por su solución a la de San Roque.
Destaco esta coincidencia, cronológica y plástica, porque puede
tener importancia para la orientación de las conjeturas".
Al respecto, Guillermo Furlong, S.J. opina que,
"... mientras no se conozca con precisión quien sea el autor
de los planos de la iglesia y convento de Santa Teresa en la
ciudad de Córdoba y de la Iglesia de San Roque en la misma
ciudad, habrá que atribuir una y otra construcción al Hermano
Blanqui. Que el autor de Santa Teresa y de San Roque es el mismo
parece indicarlo la fachada de ambos templos. Efectivamente, en
ambos edificios la portada de medio punto con impostas está
encerrada por un rectángulo bien acusado; en las dos fachadas se
aplica el orden toscano; el último cuerpo de la torre y el de la
espadaña tiene cornisa denticular; los nichos y recuadros que
adornan Santa Teresa aparecen en el remate de San Roque y en la
base de la torre, y para mayor analogía, cuatro pirámides
coronan a ambos templos". (Furlong, 1946)
El Arq. Rodolfo Gallardo, ve en esta obra una
impronta italiana "... debida, sin duda, al modelo de las
Teresas, dejado por el jesuita Andrés Blanchi, que López
utilizara, y al orden toscano de su imafronte".
Nosotros creemos que la falta de documentación
fehaciente sobre el período de construcción y el o los autores
del proyecto de la misma, dejan a estos temas, por el momento,
en el campo de las conjeturas. Sí, está demostrado que, la
iglesia que llegó a nuestros días, que no es la primera en el
lugar, fue mandada a construir por Don Diego Salguero y Cabrera,
con su propio peculio.
Su arquitectura.

Iglesia San Roque - Perspectiva según Juan
Kronfuss
Está ubicada en la esquina noroeste formada por
las calles Obispo Salguero y San Jerónimo, con su fachada
principal mirando al este sureste. Para la descripción de su
arquitectura, tomamos algunos conceptos vertidos por el
arquitecto Rodolfo Gallardo en "Las Iglesias Antiguas de
Córdoba", publicado en 1990, más nuestros aportes actuales.
La fachada principal muestra un doble orden de
pares de pilastras lisas, que enmarcan la entrada con el recurso
del alfiz de la abertura única. Dichas pilastras con basa y
capitel, cierran los dos laterales del imafronte.





Una robusta cornisa la separa del siguiente
nivel, que es de menor altura, donde siguen otras dos pilastras
por lado de la ventana coral, con un círculo decorativo arriba
tangente de la segunda cornisa. Por sobre ésta se continua con
cuatro perillones la vertical que viene desde el nivel de piso.
Los perillones enmarcan un nicho clásico, que culmina en un
frontis recto, y flanquean dos volutas, inspiradas en el Gesú
Romano.

La torre campanario está resuelta en tres
estratos. En el inferior tres pilastras con basa y capitel, ídem
a las descriptas. Sobre ellas continuación de la importante
cornisa, que la separa del segundo tramo, el cual presenta paños
verticales rehundidos, apareados los que en la parte superior
contienen aberturas en arco de medio punto; todo esto a los
cuatro vientos. En momentos en que el Obispo hace entrega del
Templo, cada uno de las ocho aberturas contenía una campana.


Las esquinas de la torre presentan chaflanes
cóncavos hasta la destacada cornisa provista de banda
denticular, que cierra el segundo nivel.
En el tercer cuerpo, sobre tambor octogonal con
cornisa y óculos en cada cara, se asienta la cúpula con esbelta
linterna que posee abertura vertical a los cuatro vientos
culminando con la veleta, formada por banderola con corte
interior generando dos lengüetas y terminando con la Cruz griega
de brazos ahusados.
En la base, cubriendo todo el retiro, se le ha
adicionado un pesado macizo bajo, chaflanado de destino
incierto. El mismo se repite en el ángulo sur de la iglesia,
unido al primer contrafuerte.

Adosada a la torre se conserva lo que fue la
sala de ingreso al Viejo Hospital, construida a fines de 1798;
siendo lo único que sobrevive del nosocomio, en la línea de
calle Salguero. Su fachada retoma la línea municipal y está
resuelta sencillamente con muros planos con un portal de madera
de dos hojas en su eje de simetría, acompañada en los laterales
por pilastras almohadilladas. El imafronte culmina con un
tímpano clásico con acrótera y cruz finamente forjada en hierro.
En el muro lateral, sobre la calle San Jerónimo,
sólidos contrafuertes ritman la pared, desnuda de aplanado, y
permite ver la textura de mampostería de verdugada, consistente
en la alternancia de ladrillos y piedras.


Los seis contrafuertes fueron hechos, con
antelación a 1776, para contrarrestar los empujes de la bóveda,
interrumpiendo una serie de cinco arcos tribolados y sus pies de
sostén, que vinculan las formas a la plástica altoperuana, y
corroboran la idea de que sirvió de modelo la iglesia de las
Carmelitas Descalzas de
Santa Teresa.
Observando la planta de dicho muro, por sus
espesores y proporciones, pareciera que el dimensionamiento de
los contrafuertes fue producto de un cálculo estructural muy
conservador.
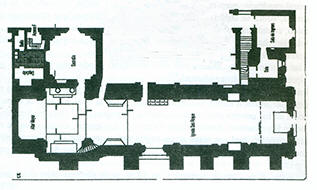
Planta Iglesia - Relevamiento del
Arq. Carlos Mica de la Dirección de Patrimonio Municipal
En esta fachada, en correspondencia con el
crucero y desde el último contrafuerte hasta el testero de la
nave, se ha antepuesto una construcción, de un solo nivel,
integrante del edificio de la ex Morgue Judicial que fuera
proyectado por el Ingeniero Félix T. Garzón, construido en 1920,
siendo propiedad de la Fundación San Roque.

Foto de la derecha: Vista desde la azotea de la
Morgue

Vista desde el techo del coro alto
La fachada norte, interior, está precedida por
el ex convento de los Bethlemitas, construido a fines del siglo XVII y ampliado en planta alta, siendo inaugurado el 15 de marzo
de 1922. Sectores de esta construcción están siendo intervenidos
para poder restablecer el Museo Histórico del Hospital, que
fuera inaugurado en 1970.
El interior es de una sola nave de cañón
corrido, cuya generatriz es un arco carpanel, con arcos fajones,
entregando un espacio claramente direccionado hacia la cabecera,
donde un importante altar en forma de templete escalonado
concita la atención. Tiene una longitud de 40,79 m y una altura
en la clave de 11,98 m.


Como hemos hecho en anteriores obras, recorremos
ambos paramentos laterales, sur y norte. El ritmo de los tramos
se marca con arcos fajones y pilastras con basa y capitel
fusionado en la imposta.
La entrada da al naciente, y transpuesto el
cancel, que está en el sotocoro abovedado cuya altura en la
clave es de 6,19 m; lo que visualizamos a ambos lados, sendos confesionarios de madera labrada, embutidos en el muro y pilastras
que en este tramo son tres, muy cercanas.

|
En el tercer tramo del lateral sur se despliega una colección de
exvotos de San Roque, una muestra de los siglos XIX y XXI,
diseñada por el investigador Sergio Barbieri. Puede leerse las
indicaciones sobre el tema: "El exvoto es una
manifestación espontánea que nace de la fe y la concreción
material. En él se reflejan las alegrías, tristezas y esperanzas
del pueblo. Posee el valor de lo popular, de lo auténtico, de lo
anónimo. Es la concreción de un dialogo directo con lo
sobrenatural sin intermediación de los rituales del culto".
Llama la atención, la gran cantidad de exvotos
de plata que se exhiben; oficio de plateros que, en su momento
culminante, por su cantidad y competencia, dio el nombre a una
calle: la "Calle de los Plateros".
Estas expresiones son el claro indicio del fervor
popular que acompaña al Santo, cuya celebración es el 16 de
agosto. |

Luego, la puerta lateral de gran envergadura,
cuatro hojas de madera con vidriado superior, que comunica con
calle San Jerónimo. Exteriormente se abre a un pequeño atrio
enrejado, que hace que se use con mayor frecuencia que el portal
principal. El altar instalado en el tramo siguiente, el
quinto, está dedicado al Sagrado Corazón.

A su lado, el magnífico púlpito que, con su
tornavoz es, junto con el de la Basílica de la Merced, uno de
los más claros ejemplos de la artesanía colonial del país; se
trata de una talla de madera con motivos fitomorfos dorados
sobre fondo rojo.
El púlpito tiene en la parte superior un
tornavoz que en su cara interna muestra el símbolo de la paloma,
representando el Espíritu Santo, de la que emergen rayos hacia
todos los lados, como la luz de inspiración divina para la
interpretación del mensaje evangélico. Su taza es también de
marcada importancia.

En el sexto tramo, la nave que tenía un ancho
7,14 m, se amplía a 10,40 m, generando un corto
transepto. En el crucero se desarrolla la cúpula que es baja y
sin linterna, muestra su calota interior toda blanca con la
línea de cornisa del arranque decorada con grandes dentículos
que producen un ritmo de luz y sombra. En las pechinas están
pintados sobre el muro, los cuatro evangelistas. El centro de la
cúpula está a una altura de 14,85 m del nivel del piso del
presbiterio que está a 37 cm por sobre el nivel de la nave.



Siguiendo con los tramos de la cara sur, diremos
que el altar está dedicado al Nacimiento dentro del área del
presbiterio, que se inició en correspondencia con el púlpito.
Del lado norte, en el primer tramo, en el
sotocoro, está la placa de piedra que conmemora la bendición del
templo por parte del Obispo de Arequipa Diego Salguero de
Cabrera, el 10 de febrero de 1765.


|
AÑO DEL SEÑOR
1765
EL DIA 10 DEL MES DE FEBRERO YO DIEGO SALGUERO DE CABRERA,
OBISPO DE AREQUIPA, HE CONSAGRADO AQUI NO SOLO ESTE ALTAR, EN
HONOR DE LA SANTISIMA VIRGEN DE ASUNCION SINO TAMBIEN LAS
RELIQUIAS DE SAN ROQUE, SUS MAJESTADES CON LA GRACIA MANIFIESTA
TAMBIEN DEL ESPÍRITU ALOJADO EN AQUEL,
NO SOLO PARA CADA UNO DE LOS FIELES DE CRISTO QUE HOY JUNTAMENTE
VISITAN ESTA (IGLESIA) SINO TAMBIEN EN SU ANIVERSARIO DE ESTE
MODO CONSAGRADOS CONCEDI AQUI INDULGENCIAS LEGITIMAS DE LA
MANERA ACOSTUMBRADA POR CUARENTA DIAS.
•••••••••
LA CARIDAD DEL SEÑOR SE MANIFESTO PARA NOSOTROS
JUAN, EPISTOLA I, CAPITULO 4, VERSICULO 9 |
En el tramo siguiente, sobre peana, la imagen de
San Antonio María Gianelli, fundador de la "Congregación de
las Hijas de María Santísima del Huerto", a la que
pertenecían las religiosas que atendieron el Hospital San Roque,
desde marzo de 1859 hasta su nueva localización en el año 2000.
A ambos lados, las imágenes móviles de la Virgen del Tránsito a
la izquierda y a la derecha, el santo portugués San Juan de
Dios,
también conocido como San Juan de los Enfermos.

En el cuarto tramo el altar de la Inmaculada
Concepción, entre el arcángel San Gabriel y Santa Lucía. A la
izquierda un estrecho pasadizo comunica la nave con la que fuera
Capilla Menor del Convento de los bethlemitas, que se encuentra
en obra para su reacondicionamiento y refuncionalización.

En el tramo siguiente el altar de San Roque, con
su antigua imagen de vestir. A la izquierda una abertura
comunica con la que fuera Sala de Reuniones del convento de los
Bethlemitas
En el crucero, sexto tramo, el altar está
dedicado al Calvario, Cristo en agonía de tres clavos con la
Virgen Dolorosa y San Juan Bautista. A su derecha una puerta de dos hojas comunica
con la sacristía.

Vinculada al presbiterio, por el lado norte, la
sólida sacristía está cubierta con una cúpula con linterna. Está
techada a cuatro aguas, con caída libre, recubierta con tejas
españolas. Las medidas, en planta, son de 6,80 m por 7,24 m. La
cúpula, en el arranque de la linterna, tiene una altura con
respecto al nivel de piso de 9,47 m; y el cierre de la linterna
está a 12,36 m. En el lado oeste cuenta con una pequeña ventana
elevada y hacia el norte, una puerta de doble hoja comunica con
el antiguo convento de los Hermanos de Bethlen.
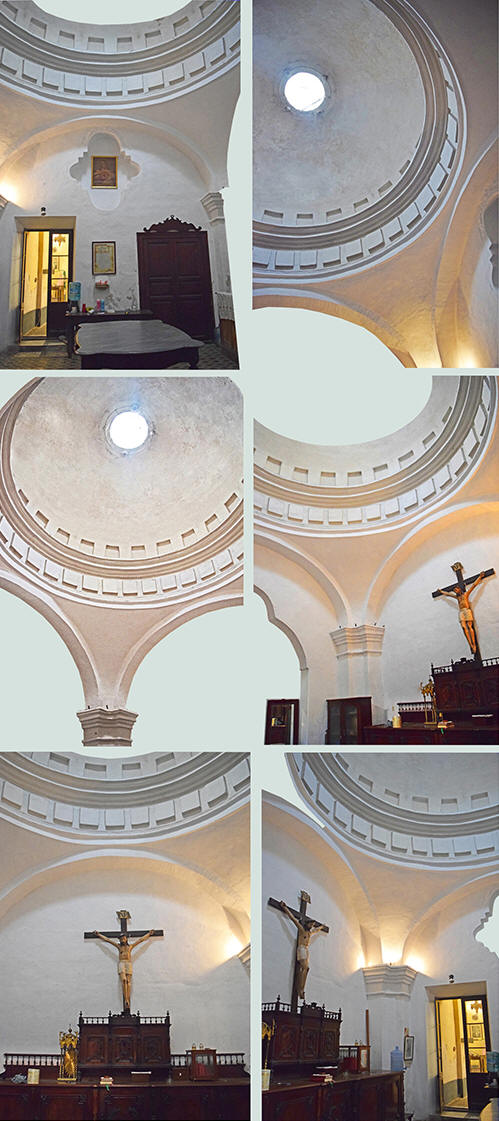
Liliana De Denaro dice "... que allí se
encuentra, convenientemente protegida, la imagen de San Roque
que se saca en las procesiones y durante las novenas. Se trata
de una imagen de vestir de 182 cm de altura, con rostro y manos
de madera tallada y ojos de cascarón de vidrio que presenta
algunas curiosidades pues presenta una pierna derecha esculpida,
policromada y calzada con bota, mientras que la izquierda es un
listón de madera, pues el santo exhibe la llaga en su pierna.
Además, presenta los codos articulados con muescas para
facilitar la colocación del vestuario y obtener la posición
requerida. Tiene báculo y el calabacín de peregrino de plata. Al
costado esta la imagen de San Sebastián de características
similares".




El altar mayor es un volumen escalonado, formado
por dos cuerpos. El posterior, original, se compone con
pilastras semicirculares con decoración vegetal, marcando líneas
envolventes que pretenden convertirlas en torsas o báquicas. El
frontis curvo que la corona se abre por arriba y por abajo,
marcando una vertical que pasa por el óculo con esplendor, donde
está la Virgen del Huerto, y otro inmediatamente superior,
también con esplendor, con la paloma simbólica de la Tercera
Persona de la Trinidad. Dos ángeles apoyados en los trozos
sostienen una cartela: "AVE GRATIA PLENA".
En el templete anterior, en el nivel superior el
Cristo Crucificado sobre fondo rojo tiene una gran presencia. Se
destaca el sagrario, interesante joya de plata con la
representación de la Trinidad y arriba el Cordero Pascual.
La nave tiene en lo alto de cada paramento, en
el eje de los lunetos formados en la bóveda, tres ventanas;
cegadas las del sur y con vidrios las del norte. La cuarta
ventana está en lo alto del crucero y su homónima del lado sur
quedó cegada por coincidencia con el último contrafuerte.

La bóveda asienta en una voluminosa y muy
elaborada imposta que se desarrolla a lo largo de los dos
paramentos laterales.
Al coro alto, donde se encuentra el órgano, se
ingresa por el antiguo convento de los Bethlemitas. En la línea
municipal se encuentra el acceso a la que fuera la Sala de
ingreso al viejo hospital, un ambiente con techo abovedado con
la clave a 4,92 m de altura, con un ancho de 5,11 m y largo 5,12
m.
Transpuesto dicho ingreso se accede a la galería
del convento y a la izquierda se encuentra la escalera que
conduce a la torre campanario y al coro alto.

Este tiene techo de
bóveda de cañón corrido que exteriormente se observa como tal;
su clave está a 4,00 m de altura, tiene un ancho de 6,89 m y una
profundidad de 6,15 m. En él está alojado el magnífico órgano de
tubos de 1926.
El inventario de la Iglesia San Roque, fechado
el 1 de marzo de 1819, describe lo siguiente:
-
"Una iglesia toda
de bóveda con grímpola y media naranja sin lesión alguna, de
cuarenta y ocho varas de largo y de siete de ancho con sus
repisas, todas de cal, piedra y ladrillo, embaldosada, friso
jaspeado y bien blanqueada, todo en contorno con su cornisa.
-
Cuatro ventanas, todas con sus cristales
y herrajes nuevos, tres en el cañón de la iglesia y una
grande en el presbiterio, todas miran al norte.
-
Dos puertas buenas por todo herraje, la
mayor y la traviesa pintadas al óleo del lado de la calle,
grandes ambas.
-
Dos piedras grandes embutidas, pintadas
de colorado, cruces doradas, por lo que se muestra su
consagración.
-
Un púlpito de talla con su consagración,
todo dorado, y un cuadro de Belén en lienzo con marco dorado
en la testera de dicho púlpito.
-
Un altar pintado al óleo, de yeso, cal,
ladrillo, madera y varillas de hierro con cuatro columnas,
sin mesa correspondiente de ídem jaspeada. En dicho altar,
una coronación de los ángeles grandes, de madera pintado al
óleo y en medio un óvalo de lienzo de San Juan Evangelista y
marco pintado. En dicho altar un tabernáculo de una y media
vara de alto, de madera, todo dorado por fuera y por dentro,
para colocar el Santísimo, en días de función con cuatro
columnas y su repisa.
-
En dicho altar, más abajo del
tabernáculo, un pesebre del nacimiento con nuestra madre de
Belén, Sn. José y el Niño, adornado de peñas de lienzo,
flores y pastores de barro y otros animales de madera, y un
sagrario con dos puertas, dorado por dentro.
-
El 2º altar de ídem pintado al temple,
del lado de la epístola con un Santo Cristo enclavado de dos
varas, su corona de espinas y cabellera y cruz
correspondiente pintada al óleo y filetes dorados con su
tarima pintada con una calavera, ídem toda de talla.
-
El tercer altar del lado del evangelio de
ídem, pintado al temple con una imagen de la Asumpta de dos
varas de alto, de vestir, su mesa y tarima con marco, con
dos columnas. En dicho altar un sagrario de una tarima,
dorado por dentro y por fuera, sobre una tarima pintada al
temple, para el copón con una cortina de brocato.
-
Cuarto altar de ídem pintado de ídem, con
su mesa y tarima con marco, con Sn. Eloy, de una vara de
alto de vestir, con dos columnas. Esa efigie no es del
templo, es de los plateros.
-
Quinto altar de ídem, mesa y tarima, con
marco pintado de ídem y Sn. Roque, de vestir de dos varas de
alto, un perro y tarima pintada al temple de madera y dos
columnas.
-
Sexto altar de ídem, mesa y tarima con
marco pintado de ídem, con una imagen del Carmen de lienzo
bien encolado y pintado con su Niño y escapulario, no es del
convento y si de Don Vicente Bedoya, con dos columnas.
-
Una pila de agua bendita de piedra sapo
con su pilar de ídem de una y media vara de alto de firme en
la puerta principal de la iglesia.
-
Un coro de bóveda, sin piso de ídem,
embaldosado, de ocho varas de largo y siete de ancho. Una
ventana de varas de alto y una y ¾ de ancho con cristales,
puerta y todo herraje, pintada de punson al temple, que mira
al este.
-
Un órgano bueno, fuelles, pintado al
temple, flautas de estaño y madera, con doce registros, su
coronación de frontis de la iglesia de talla, dos puertas
pintadas de azulen donde están embutidos los fuelles su caño
correspondiente con piso de tabla.
-
Una torre concluida con dos arcos a cada
viento, con cuatro campanas de regular tamaño, todas rotas,
sin grímpola y un óvalo de escalera que concluye en el
claustro, en donde esta una puerta pintada al temple con
herraje y llave.
-
Una sacristía de ocho varas de largo y
siete varas de ancho, todo lo que ocupa una media naranja,
con su linterna con ventanas a los cuatro vientos y grímpola
de hierro todo jaspeado el friso y su cenefa. Una ventana
que mira al oeste de dos varas de alto, pintada al óleo con
cristales y todo herraje. Una pilita, embutida en la pared,
con su hisopo". [De Denaro, 2008]
|
En el cierre del trabajo que el Padre Pedro
Grenón S.J. redactó, en 1926, sobre la Ermita de San Roque,
expresa su opinión sobre la Iglesia:
"Lo que fuera Ermita
de San Roque y luego Capilla, y más tarde Iglesita y ahora
Iglesia de San Roque es un monumento votivo de Córdoba y su
Provincia por voto formulado por su Cabildo secular y
Universidad y realizado por donación popular y guardado y
conservado por el Barrio San Roque a quien se le confiara.
Por lo que es un templo histórico inalienable
ni por el pueblo ni por sus autoridades representativas de uno y
otro fuero, porque, además, está sellado con el carácter de
sagrado (ultra de su consagración canónica), por ser dedicado y
entregado directamente por sus creadores a Dios y al Santo".
(Acceda
al Documento) |
La Capilla San Roque pertenece a la Fundación
San Roque y está bajo la jurisdicción de la Parroquia del Pilar.
Fundación del Hospital San Roque.
Leyendo a Carlos E. Zurita y su referencia al
Fundador Diego Salguero y Cabrera, dice que "... la
extraordinaria sensibilidad de ese santo varón estaba muy lejos
de agotarse. Había erigido una casa para mitigar en algo
siquiera, las afecciones del alma. Bien estaba, sí, empero su
obra en la tierra natal no considerándose completa, pues faltaba
el lugar donde hallasen alivio los males del cuerpo; un hospital
donde se medicasen los pobres, es decir, los hijos infortunados
del pueblo y en último término, los realmente necesitados sin
distinción de clase social. Tal es propósito, claro, imposible
de desvirtuar, a manifestarse en los actos y gestiones papeleras
por aquel relevante espíritu".
Anticipándose al proyecto de fundación del
hospital y teniendo como antecedente lo sucedido en el "Santa
Olalla", por la poca permanencia de fondos y la
administración deficiente, gestionó la venida de los religiosos
Bethlemitas para que fundaran un convento en la ciudad y tomaran
a su cargo la atención del nuevo hospital.
|
El 27 de enero de 1762 dirige un oficio al
Obispo Pedro Miguel de Argandoña Pastene y Salazar (1693-1775),
solicitando la autorización de radicación de los Bethlemitas en
la ciudad, para atención del hospital que se proponía construir:
"Primeramente
ofrezco y sedo al referido hospital y religiosos bethlemitas que
lo han de poseer, la iglesia que en los suburbios de esta ciudad
inmediata al río, tengo fabricada a mis expensas de fuerte
material y lo que se halla allí colocada y que hasta aquí ha
tenido y ha de mantener el título y patrocinio del señor San
Roque, como patrón de enfermos, siendo mi voluntad por la
devoción que le tengo el que no se derogue sobre dicho título de
Sr. San Roque con otro cualquiera de los santos que adoramos. Y
solamente principiada dicha fundación se le puede anteponer el
título de Nuestra Señora de la Asumpción por ser el común amparo
de todos … ofrezco todos los adornos del tabernáculo y púlpito
nuevamente dorados, reja de comulgar nueva y fornerías. Escaños
nuevos, coro alto, con órgano corriente. La torre con ocho
campanas nuevas y la sacristía con los ornamentos". [A.H.P.C.
Sección Hospital San Roque, T. 3, Leg. 3, exp.1, s/f.].
De esta descripción se colige que parte del
alojamiento corresponde a una iglesia anterior. |
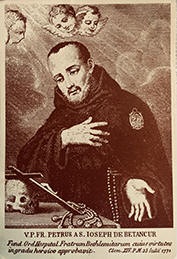
Santo Hermano
Pedro de Betancur
|
El 12 de febrero el Obispo emite despacho
favorable aceptando la radicación de los Betlemitas y la
fundación del nuevo hospital.
Salguero y Cabrera, continuando con la
tramitación, el 7 de mayo remite un pliego al Cabildo,
solicitando se autorice a los religiosos aludidos radicarse en
ésta, se les anticipase la facultad de curar y de echar las
bases del nuevo hospicio, todo esto, hasta tanto lleguen las
reales ordenes aprobatorias.
En 1763, previendo posibles pleitos, cuando él
ya no estuviese, recurre a las autoridades judiciales a los
efectos de inventario y tasación de los bienes destinados al
hospital y con fecha 5 de octubre de ese año, hace la donación
por escritura pública al hospicio, actuando el escribano Público
y de número D. Clemente Guerrero. Esto ocurre cuando ya era el
Obispo electo de Arequipa.
Bustos Argañarás en la referencia 485 de su
libro "Córdoba a comienzos del siglo XIX", dice que
"... en la tasación de sus bienes [los del Obispo], efectuada el
4 de mayo de 1765, antes de testar y emprender viaje a Arequipa
para hacerse cargo del Obispado, se registran las valiosas
estancias de Olaen,
Ayampitín. San Roque, San Francisco, Río Hondo, Los Dos Ríos,
Pinas y los Algarrobos, una
quinta con molino, varias casas en la ciudad, una de ellas de
altos, en donde vivía, tasada en 25.100 pesos, un coche de 1000
pesos, una calesa, seis carretas y un carretón, mobiliario y
ornamentos muy lujosos, joyas de gran valor y plata sellada,
todo lo cual sumaba 136.791 pesos con seis reales". Una de
las mayores fortunas de la ciudad en esos momentos.
El rey Carlos III, data en el Palacio del Pardo,
el 25 de enero 1766 la Real Cédula, aprobando la fundación del
hospital, correspondiéndole poner el "CUMPLACE" al
entonces teniente de gobernador D. Manuel Fernández Campero y
Esle (1725-1791). Fue ratificada por Cédula Real del 17 de abril
de 1774.
|

Santo Hermano
Pedro de Betancur
|
Dice Guillermo Furlong S.J. al referirse
a las obras realizadas por Juan Manuel López:
"Otra obra de López fue la Capilla y
Hospital San Roque. La primera había sido proyectada por
Blanqui …en la del hospital a una con otro alarife
cordobés por nombre Carlos Cáceres, proyectaron todas
las secciones a construirse en el nuevo hospital, y el
primero de los nombrados hizo y presentó los planos.
Corregidos éstos, y aprobados por el Comandante de
Ingenieros, domiciliado en Buenos Aires Don José García
Martinez de Cáceres, comenzose la construcción en 1799".
(Furlong, 1946)
El plano diseñado por el ingeniero
voluntario Juan Manuel López fue aprobado por la Junta
Superior de Temporalidades o de la Real Hacienda, el 26
de junio de 1799. El 14 de julio procedió el ingeniero
a determinar al línea de edificación mandada por el
Gobernador. |
Las obras se realizaron a muy buen ritmo ya que
Fray Pedro de los Dolores, el 3 de agosto de 1798, solicitaba
autorización para trasladar el hospital al nuevo edificio,
inaugurándose el 20 de junio de 1800. [Cf. AAC. Cédula Real del
25 de julio de 1803]
Se dieron al servicio público dos enfermerías,
una para mujeres y la otra para hombres. Se calcula que las
obras del Hospital se desarrollaron a lo largo de catorce años.
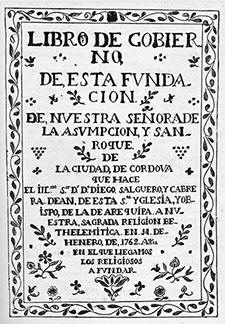
Facsímil del Libro de Gobierno del Hospital
Del inventario realizado el 1 de marzo de 1813,
podemos extraer lo construido contiguo a la iglesia:
-
"Un pasadizo (a la
sacristía) de bóveda revocada, blanqueado y piso de
ladrillos, friso pintado y jaspeado. En dicho pasadizo tres
puertas buenas, con llaves todas y su correspondiente
herraje".
-
Portería: "Una portería de bóveda
blanqueada embaldosada con friso, de cinco varas de largo e
ídem de ancho y un arco que cae al primer claustro. Una
puerta que cae a la calle pintada al óleo con llaves y todo
herraje… Un nicho en la pared donde está colocado un San
Roque de brin encolado con su tarima, perro de madera y su
diadema de hojalata".
-
Primer claustro que mira al norte:
"Primeramente un claustro todo de bóveda y azotea de 24
varas de largo y tres de ancho con 8 arcos y 7 pilares de
cal, piedra y ladrillo blanqueado y embaldosado y las celdas
1, 2 y 3 con tres lienzos ... una campana en dicho pasadizo
para llamar a la comunidad al ejercicio diario de
enfermería".
-
Segundo claustro que mira al este:
"Primeramente un claustro de tejuela y azotea con cuarenta y
seis costaneras y alfajías con ocho pilares de cal y
ladrillo, revocado, blanqueado y embaldosado con las celdas
números 4, 5, y 6 y un pasillo que cae al otro patio con dos
puertas, la una al dicho patio y la otra a la enfermería,
con todo herraje, la otra sin llave".
-
Tercer claustro que mira al sur:
"Primeramente un claustro de tejuela y azotea, alfajía,
embaldosado con dos ventanas de una y madia varas para dar
luz a la enfermería con todo herraje".
-
Pasadizo de enfermería y botica:
"Primeramente un pasadizo en techo de azotea tejuela,
alfajía, embaldosado, revocada y blanqueada, con su friso
correspondiente. Una puerta sin llave con todo herraje que
cae a la botica. Otra puerta de dos marras que es la entrada
a la enfermería con todo herraje menos llave, de dos y ½
varas de alto".
-
Cuarto claustro que mira al oeste:
"Primeramente un claustro de 46 costeras ocho pilares de cal
y ladrillo de tejuelas y azotea, revocado, blanqueado y
embaldosado con unos asientos de cal y ladrillo. La portería
y primer claustro con friso pintado a tableros y jaspeado
con cenefa y las otras tres con friso negro llano. En dicho
claustro las celdas 7, 8, 9 y 10".
-
El largo inventario del resto del Hospital,
continúa detallando: Segundo Patio que da a la puerta falsa;
Escuela de Niños; De Profundis; Refectorio del Convento,
Despensa del Convento; Cocina de Enfermos y Comunidad;
Pasadizo que va al Corralón; Corralón; Enfermería de
Hombres; Patio de la Enfermería; Celdas de las Religiosas;
Librería del Convento; Bienes Rices del Convento;
Principales del Hospital de Hombres; Principales del
Hospital de Mujeres; Enfermería de Mujeres; Ranchería donde
habitan los criados frente a la puerta falsa, está mirando
al norte, calle de por medio; Inventario de las Estancias
pertenecientes a los pobres enfermos: primeramente
Olain. Se completaron
822 ítems.
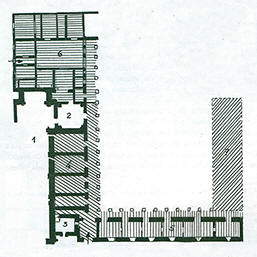
1: Iglesia San Roque - 2:
Sacristía - 3: Torre del campanario - 4: Claustro colindante en
pie - 5: Celdas
6: Parte de la enfermería de mujeres, demolida
para construir la Morgue Judicial
7: Sala de los Nichos (demolida)
[De Denaro, 2008]
Una grieta que hizo historia.
El marqués de Sobre Monte (1745-1827), primer
gobernador intendente de Córdoba del Tucumán, (1783-1797) que,
por su forma de gobernar, tomaba partido directo en todos los
acontecimientos acaecidos en su jurisdicción, el 13 de julio de
1786 envía un oficio a la autoridad eclesiástica, Dr. Don
Nicolás Videla, diciendo:
|
"Muy señor mío; las
noticias que ha tomado del sentimiento que han hecho la bóveda y
paredes de la iglesia de San Roque de esta ciudad me dan motivo
de recelar alguna desgracia de continuar el uso para el público.
Y, deseoso de precaver cualquier funesto
suceso, he pensado tratar que se cierre si los inteligentes
concurriesen en que tiene el riesgo que se tiene.
Pero pareciéndome correspondiente acordar
este punto con V. S., lo ejecuto por medio de este oficio, para
que procediendo en formal reconocimiento que presenciaré.
Y V. S., si le parece por el objeto que se
interesa, quede determinado lo que convenga en tal caso, el celo
de su V. S. dispondrá lo que parezca conveniente para suplir el
socorro espiritual que presta dicha iglesia a los vecinos de
aquel barrio". |
La respuesta del Obispo fue inmediata, dando su
anuencia, por lo que, al día siguiente el marqués de Sobre
Monte, dispone:
"Cítese a don Juan
Manuel López como inteligente en arquitectura y a los maestros
albañiles Juan de la Merced, Antonio de la Merced y Roque del
Señor Chantre, para que en la tarde de ese día concurran a la
Iglesia San Roque al reconocimiento que debe practicarse, y
expongan en su visita, según su real saber y entender, si dicho
edificio amenaza ruina que impida el uso para precaver el
riesgo".
Hecha la inspección ordenada, los convocados
emiten su informe con el curioso léxico técnico de la época.
El "ingeniero voluntario" (título
otorgado por Carlos IV) Juan Manuel López (1748-1812), dice:
"En cumplimiento del decreto que antecede del Señor Gobernador
Intendente debo decir que hace algunos años vivo con el recelo
de que la iglesia o capilla San Roque amenaza ruina; pues está
visible el grande apartamiento de las paredes, respecto del
plomo, abriéndose hacia el exterior de que precisamente han
resultado las grandes grietas que tiene la bóveda a lo largo del
cañón".
Juan de la Merced, dijo: "Todo lo cual ha
provenido de no haber dado a las paredes el grueso
correspondiente al ancho y alto en la fábrica o en su defecto
con las paredes desde los cimientos a que sirviesen de
suficiente empuje a los pies de arranque de las bóvedas entre
cunetas. También parece le falta cimiento; pues a tenerlo de
suficiente profundidad, deberían haberse hundido las paredes,
sobre el pavimento o fuera del suelo a lo largo de la fábrica
para ceder el apartamiento del plomo que ha ocasionado el peso
de la bóveda contra las paredes débiles. Pero no habiéndose
verificado así, se infiere que las paredes están vencidas,
empezando desde el cimiento". Culmina su informe, diciendo:
"Así es mi sentir, según la corta inteligencia que me asiste
en fuerza de la afición que tengo a la arquitectura".
Roque del Señor Chantre, que en el testimonio se
titula "Roque Ascazubi" dijo que "... la iglesia de
San Roque está en riesgo de caerse, por estar las paredes fuera
de plomo y la bóveda muy cuarteada. Eso lo siente así, en vista
de haberle cerrado a la bóveda, hace algún tiempo una rajadura
en la clave y ahora tiene más grietas que antes lo que hacen
manifiesto el peligro". Esto es cuanto juzga en cargo de
juramento, según la inteligencia que le asiste. No firma, porque
dijo no saber.
Juan de la Merced, dijo que "... el presente
estado que reconoce la iglesia de San Roque, según el examen que
he hecho, acompañando a Juan Manuel López y demás maestros que
asistieron a él, amenaza ruina y corre mucho peligro de
desplomarse la bóveda, por estar, por distintas partes cuarteada
y las paredes fuera de plomo, principalmente la del costado
norte". Este es su dictamen según práctica y conocimiento
que tiene.
El cuarto perito, llamado José Antonio de la
Merced, albañil de profesión, se presentó el 22 de agosto,
después de prestar juramento, que celebró en forma y derecho;
enterado del fin a que dirige la diligencia, dijo: "... la
iglesia de San Roque la considera un manifiesto peligro por
estar súper cargada la bóveda, por distintas partes cuarteadas y
las paredes con un visible escape, que manifiesta lo mucho que
se retira el plomo. Juzga por milagro el no haberse ya arruinado
la iglesia. No firma por que dijo no saber".
El Padre Grenón, investigador de esta anomalía
de la bóveda, opina que "... todos cuatro conspiraron a decir
peligro; no se si procedieron con libertad o sin interés o por
complot".
Vista la opinión de los inteligentes, el
gobernador intendente con fecha 23 de agosto de 1786, dictó la
siguiente orden: "Visto lo que resulta del reconocimiento
practicado en la Iglesia de San Roque y que de subsistir es ella
la concurrencia de público, pudiera prevenir algún desgraciado
suceso que este gobierno desea precaver. Ciérrense, desde luego,
las puertas de la mencionada Iglesia, según esta acordado con el
señor Provisor Vicario General y Gobernador de este Obispado,
Dr. Nicolás Videla. Previniéndose
al Padre Presidente de los Betlemitas a cuyo cargo corre este
templo que, de manera alguna, permita su uso. Respecto a lo que
hace al auxilio espiritual que ha tenido aquel vecindario en la
celebración del santo sacrificio de la Misa en los días
festivos, ha acordado igualmente dicho señor Provisor se destine
a este fin la sacristía de la misma iglesia, que no tiene
peligro de ruina. Reservándose a su disposición la providencia
del reparo que debe hacerse para su total seguridad. Pásese al
referido señor Provisor copia de este decreto para los fines a
que convenga. Firmado: Sobre Monte - José Elías, secretario".
De esta manera el templo de San Roque comenzó un
encierro a lo largo de once años.
Después de este lapso, el barrio de San Roque
comenzó a movilizarse con insistencias y súplicas a las
autoridades pertinentes. Juzgaban que después de transcurrido
tanto tiempo sin que la capilla sufriera daños y que la grieta
no se agrandara, debía suponer que la obra era sólida.
Ante la contundencia de los reclamos, el
gobernador intendente vuelve a requerir el concurso de los
conocedores del tema.
Juan Manuel López, redactaba un informe muy
similar al que formulara once años atrás. Solo agregaba algunas
consideraciones a saber que "... las paredes de los costados
están construidas de un modo extravagante, cual es sobre arcas
y, no obstante, están cerradas sus vanos del mismo grueso de la
pared. Desde sus pies se ven grietas peligrosas para el lado
exterior en la del lado Norte. Y soy al parecer que, si no se ha
arruinado o venida abajo hace algún tiempo, es por arrimo de la
torre y la sacristía que están en los extremos. Aunque se le
quite la bóveda, se debe levantar de nuevo la pared ya referida
del Norte, aún para poner techo de madera con bóveda fingida,
porque es demasiada la inclinación o desplomo de ella".
Don Félix Barrera, es otro de los peritos a
quien llaman a opinar sobre la situación del templo; esto es lo
que informa que "... el templo del Señor San Roque lo tengo
reconocido diversas y en ninguna de ellas le he encontrado
peligro a ruina, por hallarlo siempre en los mismos términos que
lo conocí ahora 30 años. En 1776
fui solicitado por el Padre Presidente fray Juan Ascencio para
hacer el mismo reconocimiento que ahora se pide por el
procurador de la ciudad. He indagado con exactitud y
reconocimiento con especial cuidado, dispuso se tomase una
rajadura que esta caía a la parte del Naciente, por ser la que
demostraba mayor cuidado, a fin de ver si esta hacía nuevo
movimiento. El que no se ha experimentado en el dilatado tiempo
de 20 años que hace se tomó dicha rajadura, dando esto una
demostración clara de que aquel entonces estribó toda la obra y
se liberta de riesgo. Que no habiéndolo percibido entonces,
menos se lo encuentro ahora. La bóveda no tiene como
desplomarse, pues se halla sujeta a las fuertes paredes que la
sostienen, gozando, la del sur de cinco fornidos estribos
construidos de ladrillo y cal, que llegan con su altura, muy
cerca del tejado del templo. Reconocidos estos si habrían hecho
algún movimiento, los encuentros están lo mismo que cuando los
fabricaron. Y por lo que hace a la parte Norte, sirven en igual
modo, la sacristía de piedra y cal, y la torre lo mismo con
arrimo a la parte del templo. Agregados dos gruesos a el resto
de la cortina, como lo previene el Procurador, quedará la obra
libre de todo peligro".
El Síndico Procurador de la ciudad, José García
Piedra, recapitulando lo expuesto deduce que no hay peligro;
antes, al contrario, señala las pruebas de su solidez. Añade por
su cuenta que "... si para más seguridad se consideran
necesarios otros arrimos, podrán elegirse la construcción de
algunos arcos en lo interior de dicha Iglesia que, sacados de su
cimiento o del modo más conveniente y a determinadas distancias
se elevan hasta unirse con la bóveda para su descanso".
El marqués de Sobre Monte, el 7 de agosto de
1797, dos meses antes de concluir su mandato, declara que
"... queda expedita la Iglesia de San Roque, por lo que toca a
este gobierno, para el caso del ejercicio de las funciones
espirituales, atendidas las razones que se han expuesto por el
Síndico Procurador, prediciendo los reparos que se apuntan y
allanándose, en su caso, la licencia de limosna, la que deberá
entrar en poder del que nombrase su Ilustrísima por Ecónomo,
siendo de cargo del Procurador, en uso de su ministerio
solicitar de dicho Ilmo. S. Obispo las licencia que acuerden la
anuencia de este dicho Gobierno por la parte que le toca".
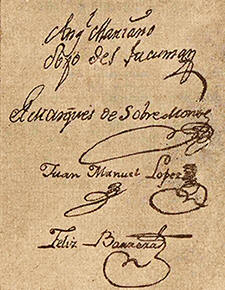
Doscientos veinticuatro años después de aquella
rehabilitación, el 20 de octubre de 2021, la Fundación San
Roque, procede a la reapertura del Templo en un muy emotivo
acto, poniendo fin a un cierre de casi veinte años. La música
se mezcló en ese instante de júbilo, los sonidos van ocupando
los rincones y las miradas tratan de escudriñar todos los
espacios, algunos intentan eternizar el momento, mientras, en lo
alto de la bóveda, en la clave una zigzagueante grieta
longitudinal, dice: "presente".
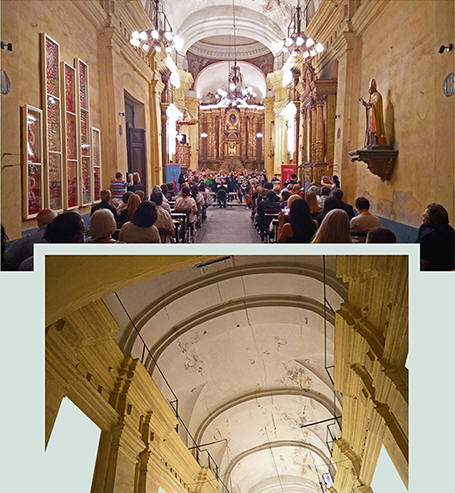

Organo.
El día domingo de Navidad, 25 de diciembre de
1926, el Obispo José A. Luque bendijo el nuevo órgano de la
Iglesia San Roque, según el diario Tribuna. El profesor Eduardo
Gasparrini ejecutó música clásica, luego del discurso
pronunciado por el R.P. Luis Feliú.
Fue comprado en Europa por decisión de la Madre
María Angela Fontana (religiosa del Huerto) y fue instalado por
el Sr. Sangaletti. Fue reparado por su hijo en 1989-1990.

Denuncia del Arq. Mario Buschiazzo.
En carta dirigida al señor presidente de la Comisión Nacional de
Museos y Monumentos Históricos, Don Leónidas de Vedia, el 23 de
mayo de 1965, el Arq. Mario J. Buschiazzo, pone en su
conocimiento las observaciones recogidas en su viaje por el
centro del país.
|
"San Roque: Esta iglesia, único resto colonial del antiguo
hospital del mismo nombre ha sufrido un atropello por parte del
Padre García, quien aduciendo derechos por ser capellán del
hospital contiguo y según se me informó 'para adaptar el templo
a los cánones de la nueva liturgia' demolió gran parte del altar
y retablo, cuyos restos están ahora amontonados en un local
cercano. Delante del altar parcialmente mutilado ha hecho
construir un verdadero adefesio de mampostería - aún sin revocar
porque la Dirección de Arquitectura dio la voz de alarma -
coronado por un enorme crucifijo que antes estaba en el altar.
El macizo de albañilería, que a la vez que sirve de peana al
crucifijo, hace de sillón que utiliza el sacerdote cuando - de
acuerdo a la nueva liturgia - debe sentarse. Pero si toda esa
obra de destrucción y mal gusto pretendiera justificarse con la
ya socorrida excusa de 'la nueva liturgia', hay un evidente
error, pues si bien en cierta parte de la misa el oficiante debe
sentarse, no es obligatorio que lo haga exactamente detrás de la
nueva mesa-altar y menos en esa especie de cátedra obispal que
se acaba de fabricar. |
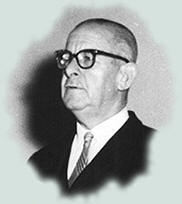
Arq. Mario Buschiazzo |
|
Creo que sería oportuno una comunicación al Sr. Arzobispo de
Córdoba Monseñor Primatesta, recordándole muy cortésmente pero
con energía que los templos y capillas declarados Monumentos
Históricos no deben ser alterados sin previo conocimiento y
consentimiento de la Comisión Nacional. Incluso debería hacerse
referencia en dicha nota a los casos concretos de San Roque, la
Catedral y Capilla de Mercadillo, de acuerdo a los informes
recogidos y de las cuales doy cuenta aquí".
[ACNMMLH Foja 254.
28-6-67] |
Diego Salguero de Cabrera y Cabrera
(1693-1769).
|
Nació en Córdoba del Tucumán, dependiente del
Virreinato del Perú, el 20 de julio de 1693. Fueron sus padres
el General Fernando Salguero de Cabrera Castro y Doña Jerónima
Cabrera Carranza. Su bisabuelo Maestre de Campo Don Diego
Fernández de Salguero, tenía por esposa a Doña Juana de Quintana
Cabrera que era bisnieta de Don Jerónimo Luis de Cabrera,
fundador de la Ciudad de Córdoba.
Tuvo por hermanos a Gerónimo, Pedro, Juana,
Teresa, Francisca e Isabel, que profesó en un convento de la
ciudad. Al haberse casado le prodigaron varios sobrinos. El era
el mayor de todos los hermanos, y por su influencia sobre ellos,
se constituyó en un cariñoso jefe.
Poco se conoce de su niñez, pero sí se sabe que
desde temprana edad sintió afición por el estudio, encontrando
ambiente propicio e inmediato en la misma ciudad, en las clases
del Real Convictorio de Ntra. Sra. de Monserrat y en la
Universidad donde imperaba, con menor rigor la disciplina
jesuítica, desde su iniciación en 1614.
En el primero obtuvo los títulos de Bachiller y
Maestro en Artes y más adelante, la Real Universidad le concedía
el muy alto grado de "Doctor" en Sagrada Escritura, a la edad de
23 años. |

Diego Salguero de Cabrera
y Cabrera |
Luego que recibió las ordenes sacerdotales se
hizo cargo de las Capellanías de
Olaén y Ayampitín, que
estaban vinculadas con su familia.
Muy joven fue nombrado Cura Vicario del, Curato
de Punilla y Traslasierra, donde tuvo sus heredades y cría de
cuantioso ganado.
Su estadía en La Punilla debió alargarse por más
de dos décadas, con frecuentes viajes a la ciudad de Córdoba
que, como era común en esa época, los hacía a lomo de buena
bestia. Se lo ve llegar a Olaén,
a su vivienda de holgados aposentos, a pocos metros de la
Capilla de Santa Bárbara,
siendo ya para 1738, Vicario y Juez Eclesiástico, dignidades
acreditativas de su valía.
Desde su juventud hasta edad madura estuvo
ligado a estos parajes de su provincia, donde la antigua Merced
de los Soria, trasladada a sus mayores, era su feudo.
En el orden eclesiástico el valle de
traslasierra constituía un solo curato dependiente de la
Parroquia de Pocho. Salguero fue
cura de Traslasierra durante catorce años, desde 1734 a 1748.
El Obispo don Pedro Miguel de Argandoña tenía
por Salguero un alto aprecio por lo que a la muerte del deán
Luis de Pedro lo propuso para el deanato, a pesar que en ese
momento solo estaba ejerciendo la chantría.
Salguero contaba con sesenta y cuatro años de
edad; había administrado parroquias rurales durante veintiséis
años y erigido sobre diecisiete capillas en este lapso.
[Cayetano Bruno, 1969].
En este tiempo, Salguero estaba haciendo
construir la iglesia de San Roque con su propio peculio. Su
Ilustrísima Argandoña estaba seguro que la acción como Dean
podía ser muy útil al "gobierno económico interior de la
catedral", por lo que propuso a Su Majestad se dignara a
promover al deanato al chantre Salguero.
Por Real Cédula de Buen Retiro del 23 de febrero
de 1760, el Rey presentó a Salguero para el deanato del Tucumán,
recibiendo la prebenda el ulterior 15 de agosto. [ACap.,
Córdoba, "Libros Capitulares", II, f. 45v-46]
El 7 de julio de 1761, el obispo Argandoña
volvió a presentar a Salguero para cargos superiores, ya que
"... tiene sobrado mérito por todas circunstancias para la mitra
de esta iglesia y no de otra; pues, con el conocimiento de la
diócesis, prudencia, notoria caridad y amable trato, fuera
acertada su conducta". [AGI, Au. De Bs. As., 159]
Mientras tanto, Salguero concretaba con sus
cuantiosos bienes la fundación del hospital San Roque, contiguo
a la iglesia homónima y la venida de los religiosos betlemitas
para regentearlo. Todo esto, por sugerencia del obispo Argandoña,
según manifestó desde Charcas al Rey. Desde su llegada a
Córdoba, Su Ilustrísima había sentido la necesidad impostergable
de un hospital y como no dispusiese de capital recurrió a
Salguero.
En estas ocupaciones estaba cuando, por real
cédula de Aranjuez de 19 de mayo de 1763, lo presentó Carlos III
para la iglesia de Arequipa y le confirió la dignidad Clemente
XIII, en el consistorio secreto de 18 de julio del mismo año. [ASV,
FC-AM., vol. 86, f.720. Citado por Cayetano Bruno,1969]
El año anterior, el Rey Carlos III lo había
nombrado Obispo de Quito, cargo al que renunció.
"Con gran extrañeza de muchos",
dice Cayetano Bruno S.D.B., "... y los consiguientes comentarios,
Salguero, que ya desde mitad de 1762 tenía en su poder las
cedulas de gobierno, siguió ocupando silla en el coro y
percibiendo el fruto de la prebenda".
Sin preocuparse, el obispo de Arequipa siguió
en ella en los meses inmediatos arguyendo no estar vacante
"... el deanato, ínterin personalmente no se reciba en su
iglesia de Arequipa".
|
El acto de consagración obispal del fundador del
hospital "San Roque", tuvo lugar el 2 de septiembre de 1764, en
la ciudad argentina de Santa Fe por el obispo de Buenos Aires
don Manuel Antonio de la Torre (1755-1765).
En este tiempo, Salguero contaba con setenta
años y comenta Carlos E. Zurita que "... es lógica, natural
su escasa apetencia hacia un cargo cuya sede se radicaba en la
lejanía de una ciudad extraña. Debió meditar largo el buen
prelado antes de tomar resolución. Las perspectivas no eran
halagüeñas. Las fatigas de un viaje de meses, abandonando el
terruño al que no volvería a ver, acaso, nunca más".
Habiéndose tomado su tiempo el Obispo inició la
marcha desde Córdoba hacia Arequipa; pasando por Jujuy el 19 de
agosto de 1765, día en que el gobernador del Tucumán (1764-1769)
Don Manuel Fernández Campero y Esles (1725-1791), escribía a Su
Majestad:
"Acaba de pasar por las ciudades de este
gobierno vuestro obispo de Arequipa doctor don Diego Salguero de
Cabrera, que va en derechura a tomar posesión de su santa
iglesia; dejando en ellas llenos de edificación a todos los
vecinos y a mí con notable consuelo por haber observado su
continua asistencia en los templos". |

Diego Salguero de Cabrera
y Cabrera |
Pasó por Potosí y llegó a Arequipa el 24 de
diciembre de 1765 "... con un acompañamiento ó agregados a su
familia de sesenta personas, asumiendo su cargo el día 29 de ese
mismo mes y año". [Manuel de Mendiburu, Diccionario]
A pesar de haber testado en Córdoba, antes de su
partida, desea hacerlo nuevamente, con el objeto de poner en
orden algunos de sus bienes no registrados en forma, en el
mencionado momento. Por ello, firma un documento conocido con el
nombre de "DECLARACION" que es, sin dudas, su postrera
voluntad.
En su comienzo dice: "Para descargo de mi
conciencia, hago declaración que no debo nada, ni a mi hermano,
ni a mis sobrinos, ni a otra persona alguna en la Ciudad de
Córdoba del Tucumán, ni fuera de ella y porque así consta, la
firmé hoy dos de marzo de mil setecientos setenta y seis en esta
ciudad de Arequipa". Luego, un larguísimo inventario de su
cuantiosa fortuna y los correspondientes legados.
El Obispo presiente su cercano final. Acosado
por sus dolencias y en cama, en "... buen juicio, memoria y
entendimiento natural", el 18 de octubre de 1769, solicita
la participación del Escribano Rivero, para dar fe al acto
testamentario, con la presencia de destacados testigos. Designa
dos abogados y a su secretario de Cámara, a fin de que,
producido su fallecimiento "... hagan, dispongan y ordenen
nuestro testamento, mandas, legados y disposiciones según y como
los tenemos comunicados, reservando como reservamos en nos el
disponer las Cláusulas y declaraciones siguientes".
Después de encomendar su alma al Señor, indica
la mortaja de su cuerpo, donde debe ser sepultado, modalidades
del funeral y entierro. Acto seguido se asienta la "DECLARACION".
La salud del ilustre Obispo, se fue agravando
cada vez más, y el dos de diciembre el Escribano Rivero,
redactaba el siguiente escrito:
|
"Doy fe que habiendo fallecido en la
madrugada de este día (como a cosa de las tres oras de ella) el
Ilustrísimo Señor Doctor Don Diego Salguero de Cabrera del
Consejo de su Majestad Dignísimo Obispo que fue de esta
Diócesis, y bajo de esta disposición, siendo como las seis y
media de la propia mañana, el Doctor Don Nicolás de Barrada y
Benavides, me hizo entrega de dos pedimentos, el uno para los
Señores del Venerable Dean y Cavildo y el otro para la Real
Justicia, que ambos son de una propia sustancia, y se reduce a
hacer renuncia de esta Poder y las facultades de albasea y
tenedor de vienes y otras que les son contenidas, y haviendo
dado cuenta de sus contestos a dicho Dean y Cavildo y Maestre de
Campo Don Manuel Joseph de Benabente y Moscoso Alcalde Ordinario
de Primer Voto, mandaron uniforme y respectivamente le fuese
admitida la renuncia que hace pasando dichas facultades al
Segundo Apoderado al Señor Doctor Don Antonio Ventura Barcarzel
Dignísimo Chantre de esta Santa Iglesia Cathedral y al Doctor
Don Pedro Otazu, Secretario de Cámara que fue de dicho
Ilustrísimo Señor haciéndole leer, saber y dando al dicho Doctor
el testimonio que pide de uno y otro escrito, y su providencia,
y se anote al margen de este dicho Poder , para que ello conste
en cuia virtud pongo el precedente en la Ciudad de Arequipa a
dos días del mes de diciembre de mil setecientos setenta y nuebe
años". |
Dice Cayetano Bruno S.D.B. que "... la época
de antinomias en que vivió, y el haber militado Salguero en la
facción anti-jesuita, provocaron juicios tan contradictorios
acerca de su persona, que vuelven sobradamente difícil aislar lo
justo de lo que fue pasión de bando".
Expresa Carlos E. Zurita que "... el Dr. D.
Diego Salguero y Cabrera había favorecido en demasía a los
necesitados, había desempeñado altísimas dignidades y,
finalmente, vivido mucho. Solo le faltaba, para cumplir su ciclo
divino y terrenal, la muerte que nunca olvida y ella vino por él
en la misma blanca, enlucida y peruanísima Arequipa, el 2 de
diciembre de 1769".
Orden de los Hermanos de Belén (Bethlemitas).
La Orden de los Hermanos de Bethlem era una
orden religiosa católica, masculina, clerical, de vida
apostólica y de derecho pontificio.
Fue la única monástica creada en América,
instituida en Guatemala en 1653, por el terciario franciscano
Pedro de San José de Betancourt (1626-1667) y aprobada por el
Papa Inocencio IX, en 1687. La oficialización de la Orden fue
lograda por uno de sus seguidores llamado Pedro Fray Rodrigo de
la Cruz.

Con dicho aval, estos betlemitas que también era
llamados “barbones”, por su copiosa barba, legitimaron, su
particular y llamativa forma de vestir; usaban una capa y túnica
de paño rojo oscuro o pardo con una cruz azul. Había entre ellos
médicos, boticarios y enfermeros. Cada comunidad era dirigida
por un hermano Mayor elegido entre todos los miembros, que luego
pasó a llamarse Prefecto.
|
En el inicio de su extenso Reglamento puede
leerse:
"Hospitalidad de todo género de enfermedades,
aunque fueran contagiosas y con la obligación de llevar los
Religiosos en sus hombros a los enfermos a los Hospitales, y
servirlos, y asistirlos en su curación, aunque fueran infieles".
[AGN. IX 33-1-5 pág. 12] |
A partir de la aprobación papal, la orden fue
creciendo en número de integrantes y hospitales alrededor de
Latinoamérica. Primero en toda Guatemala, en 1726 fueron
llamados a Buenos Aires y en 1748 llegaron a Lima.
Enterado de la solidaria labor de estos frailes,
Diego Salguero de Cabrera convocó a Fray José de la Asunción, en
calidad de Presidente-Prefecto y a Fray Bartolomé de Santiago
para que establecieran un Convento encargado de la
administración del hospital que proyectaba fundar.
Aún antes de ser autorizada su radicación en
Córdoba, comenzaron a desarrollar su humanitaria labor en una de
las tantas casas que poseía Salguero y Cabrera; lo hicieron
hasta 1722 en que el Cabildo autorizó el uso de "Noviciado
Viejo" que fuera de los expulsos jesuitas. Lo harán hasta el
año 1800 en que se trasladarán al edifico propio: Nuevo Hospital
San Roque.
Los bethlemitas se fueron extinguiendo hasta
quedar solamente el administrador del hospital Fr. Félix del
Rosario. A su fallecimiento, el gobernador (1835-1852) Manuel
López (1780-1860) por decreto del 29 de julio de 1850, lo
declaró bajo su protección e inspección y nombró administrador.
Esta primera Orden de los Betlemitas llegó a su
fin en el siglo XIX ya que el Hospital de la Asunción de la
Nueva Guatemala se convirtió en un centro muy activo de la
emancipación americana por lo que fue suprimida por decretos de
la Corte de Cádiz del 27 de septiembre y 25 de octubre de 1820.
En Córdoba, algunos Prefectos fueron encarcelados y eran mal
vistos por los políticos de la época, por el decidido apoyo de
la orden a la causa realista.

Símbolo de los Bethlemitas
Monumento Histórico Nacional.
Con fecha 28 de octubre de 1941 y a propuesta de
la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y de Bienes
Históricos, el Poder Ejecutivo Nacional emitió el Decreto
104.179/41 declarando a la Capilla San Roque, Monumento
Histórico Nacional.
En los considerandos se tuvo en cuenta "...
que la Capilla de San Roque, iniciada en 1762 y terminada en
1765 es de gran valor histórico y tiene uno de los púlpitos más
hermosos del país. Forma parte del antiguo Hospital de
Bethemitas, donde se atendieron todos los soldados de la
Independencia, de los combates de La Tablada y Oncativo, etc.
Fue Hospital Militar desde 1800 hasta 1905". (Acceda
al documento)
Historia fotográfica.

Hospital San Roque - 1820

Iglesia San Roque vista desde la Catedral en el
día de Corpus Christi de 1875
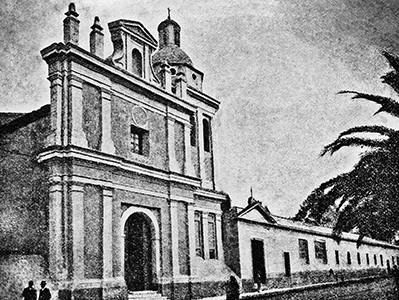
Iglesia y Hospital San Roque - 1891
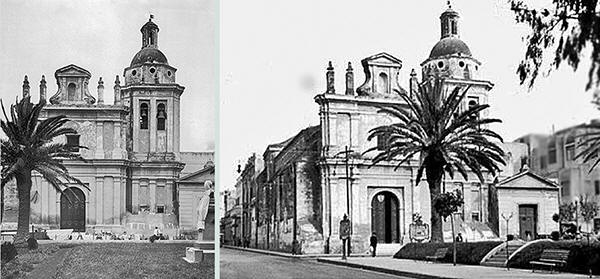
Iglesia San Roque - 1910 (Doc. Fot. Inv. 8709,
AGN) e Iglesia San Roque - Década '40 (Córdoba de Antaño)

Iglesia San Roque (Doc. Fot. Inv. 43259, Caja
3023, Sobre 4, AGN)

Iglesia San Roque - 1920
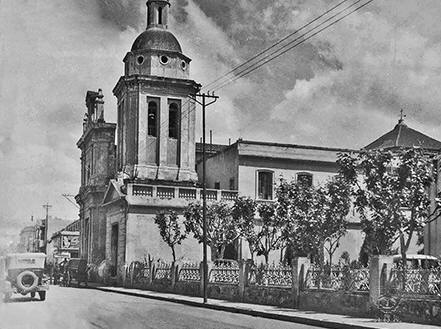
Fachada Norte Iglesia San Roque - 1930 (Doc. Fot.
Inv. 43259, Caja 3023, Sobre 4, AGN)
Coordenadas:
Domicilio: Obispo Salguero y San Jerónimo -
Córdoba Capital
Latitud: 31º 00’ 07,01" S
Longitud:
64º 10’ 45,18"
O
Altitud media: 389 msnm


Fuentes de consulta:
-
BARRIONUEVO IMPOSTI, Víctor:
"Historia del Valle de Traslasierra" Vol. I - Dirección
General de Publicidad de la Universidad Nacional de Córdoba
- Cba., 1953. (1)
-
BRUNO, Cayetano S.D.B.: "Historia de la
Iglesia en la Argentina" Volumen V - Editorial Don Bosco
- Buenos Aires, 1969.
-
BUSTOS ARGAÑARÁS, Prudencio: "Córdoba a
comienzos del siglo XIX. A partir de un plano de 1802" -
Ediciones del Boulevard - Córdoba, 2017. (2)
-
COLANTONIO, Sonia E. et al.: "Población y
sociedad en tiempos de lucha por la emancipación. Córdoba,
Argentina, en 1813" - Conicet, UNC, 2013.
-
DE DENARO, Liliana: "Buscando la
identidad cultural cordobesa" Tomo I - Editorial
Corintios 13 - Córdoba, 2008.
-
FURLONG, Guillermo S.J.: "Arquitectos
argentinos durante la dominación hispánica" - Editorial
Huarpe - Buenos Aires, 1946.
-
FURLONG, Guillermo S.J.: "Juan Manuel
López, arquitecto e ingeniero" - Anales del Instituto de
Arte Americano e Investigaciones Estéticas - Cuaderno Nº 3,
1950.
-
GALLARDO, Rodolfo: "Las Iglesias Antiguas
de Córdoba" - Fundación Banco de Boston - Buenos Aires,
1990. (3)
-
GARZÓN MACEDA, Félix: "La Medicina en
Córdoba. Apuntes para su historia" Tomo II - Talleres
Gráficos - Rodríguez Giles 454 - Buenos Aires, 1917.
-
GRENON, Pedro. S.J.: "La Ermita de San
Roque en Córdoba" - Folletín Histórico - Diario Tribuna
- Agosto de 1926, Córdoba. (Acceda
al Documento)
-
HERRERO GARCÍA, Miguel: "San Roque de
Montpellier (1295-1327)" - Año Cristiano Tomo III -
Editorial Católica - Madrid, 1959.
-
KRONFUSS, Juan: "Arquitectura Colonial"
– Revista de la U.N.C. Año 5 Nº1, marzo de 1918, Córdoba.
-
LA REVISTA DE BUENOS AIRES: "Relación del
estado de la provincia intendencia de Córdoba al dejar al
mando el Marques de Sobre Monte" - Año VIII Nº 83, mayo
de 1870.
-
LASCANO GONZALEZ, Antonio: "Monumentos
Religiosos de Córdoba Colonial" - Editorial Sebastián
Amorrortu - Buenos Aires, 1941.
-
MENDIBURU; Manuel de: "Diccionario
Histórico-Biográfico del Perú" - Parte primera Tomo
Séptimo - Imprenta Bolognesi - Lima, 1887.
(4)
-
TORRICO LORENZO, Iván:
"San Roque, el
peregrino antipestífero de Montpellier" - Revista Digital
de Iconografía Medieval - Vol. IX Nº 18, 2017.
-
UDAONDO, Enrique: "Diccionario Biográfico
Colonial Argentino" - Institución Mitre - Editorial
Huarpes S.A. - Buenos Aires, 1945.
-
ZURITA, Carlos E.: "El Hospital 'SAN
ROQUE' y su fundador" - Fundación San Roque - Córdoba,
1960. (5)
Agradecimientos:
-
A la
restauradora Marcela Mamanna por aportar sus relaciones.
-
Al
Cdor. Adolfo Bringas de la Fundación San Roque por su
disponibilidad y atención.
-
Al
Dr. Lucas Ballini de la Fundación San Roque por su
amabilidad y aporte de información.
-
A la
curadora Yanina Malizia por la información suministrada y su
disponibilidad para la concreción de este trabajo.
-
A la
Lic. en Letras Clásicas Leticia Mancini, por la traducción
de
la placa de piedra que conmemora la bendición
del templo por parte del Obispo de Arequipa Diego Salguero
de Cabrera, el 10 de febrero de 1765.
|
Nota: Quienes hacemos "Capillas y Templos"
esperamos, con ansias, poder entregar imágenes de una
iglesia San Roque debidamente restaurada por las
autoridades responsables del mantenimiento de este
Monumento Histórico Nacional. Están trabajando y en la
afanosa búsqueda de los importantes fondos necesarios
para poder lograr dicho objetivo. |
|