|
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
|
El 16 de junio de 1948, la Revista "Leoplán" - Magazine
Popular Argentino n°338 publica "El último perro", la
novela de Guillermo House.
De la misma extraemos los primeros párrafos donde se describe de
un modo poético lo que era la Esquina y Posta del Lobatón:
"No tenía edad. Aplastada por el silencio, estaba allí. Se la
adivinaba casi, arrellanada como bataraza clueca entre el
pajonal, diluida en el tono imperante, adaptada por mimetismo al
color, a la forma y al medio. Su único árbol, un sauce añoso,
apenas si alcanzaba a peinar los techos de junco. Plantada sobre
el repecho de una suave lomada, era difícil advertirla desde la
dirección del sur y hasta de la opuesta. A su vez, los moradores
valíanse de un mangrullo para transponer cómodamente con la
vista ese imperceptible obstáculo. Era, sin embargo, tan
elemental la estructura del divisadero, que podía confundirse a
la distancia con el ramaje de un árbol seco.
Quien viniera desde el rumbo de la Cruz del Sur solo habría
logrado ver, al acercarse, un achatado tunal y, en medio, la
sospecha del sauce, perdidos en la espesura de los cardales
gracias al disimulo de la precaución.
Abandonada en la inmensa pampa, como un huevo gaucho de
ñandú, la Esquina y Posta del Lobatón no tenía edad. Como los
indios viejos".
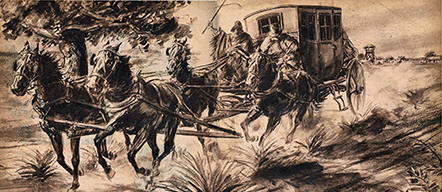
Ilustración de Arteche - Revista "Leoplán" -
Magazine Popular Argentino n°338
"El último perro" de Guillermo House |
Para quienes estén interesados en los acontecimientos
previos a lo consignado en el presente material y que involucran
a la ruta de transito que, a través del sudeste cordobés,
conectaba Buenos Aires tanto con el Alto Perú como con
Chile, les aconsejamos se remitan al contenido reservado a
Cruz Alta.

Josef Reseguín nació en 1742 en Tarrasa (España) y con tal solo
15 años ingresó en la Real Escuela Militar de Matemáticas
establecida en Barcelona. En 1780 ubicado en Montevideo y con 38
años recibe, de manos del Virrey Juan José de Vértiz, el ascenso
a Teniente Coronel de los Dragones de Buenos Aires. Un año
después inicia una marcha de 20 días rumbo a La Plata en el Alto
Perú para asumir el cargo de Gobernador Intendente del Puno y
proceder a sojuzgar el levantamiento de Tupac Amaru y Tupac
Katari. Copiando la ruta que previamente había transitado
Concolorcorvo, deja constancia, en varios escritos, las vivencias
de dicho largo viaje. Uno de esos documentos datado con fecha 24
de julio de 1786 lleva por título "Examen de postas de las
jurisdicciones de Córdova, San Tiago del Estero y San Miguel del
Tucumán". De dicho material una vez superada la
Posta de Cabeza de
Tigre y habiendo alcanzado la Posta de Lobatón, rescatamos
que Reseguín atribuye a Bruno Gutiérrez el cargo de Maestro de
dicha
Posta y describe a la misma como "... sobrante de
caballos, tiene guarto para los Correos y Pasageros con puerta y
llabe. Le falta la Ordenanza de Pastos y Sebada, tiene título y
hecha la contratación con la administración de Córdova. El
maestro de posta hizo presente que no encuentra postillones que
quieran servir en la casa por lo solitario y expuesto del paraje
en que está situado, razón porque no tiene más de uno. Así por
esta razón como por los motivos dichos de estar esta posta
expuesta a las imbaciones de los Indios Infieles, no solo
combendrá mandarle al Comandante del Saladillo le provea los
mozos que necesite para el servicio de postillones sino que
también sería oportuno obligar a alguno que asistiese esta
posta".
|
El Fray
Pedro José de Parras realiza numerosos viajes entre 1749
y 1753 de los que deja testimonio en el libro "Diario
y Derrotero de sus viajes, 1749/1753 - España, Río de la
Plata, Córdoba y Paraguay". Del mismo extraemos que
el 19 de diciembre de 1750 por la mañana "... fuimos
al paraje que llaman el Fraile anduvimos cuatro leguas
desde la Estancia de Ruiz Diaz, que está en el paraje
llamado El Salado y aquí se juntan el Río Tercero y
Cuarto y mudando el nombre componen el río nombrado el
Carcarañal que pasa por Calchaquí en entra en el Gran
Paraná. El Río Cuarto trae el agua salada y viciando al
Rio Tercero queda el Carcañal inservible de modo que no
puede usarse para la bebida. Desde el Saladillo, ya es
toda la costa del río muy pelada y desapacible porque no
tiene árbol ni multa alguna en sus márgenes. Sin duda
que la cualidad de ser tan salada el agua esteriliza
toda la tierra que baña". |
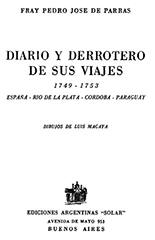 |
El Sacerdote
José Manuel Peramás dejó un rico testimonio escrito sobre la
expulsión de los jesuítas durante 1767; por su parte, será José A.
Ferrer Benimeli quien estudiará dicho texto volcándolo en
un trabajo que lleva por título "Viaje y peripecias de los jesuítas expulsos de
América". Del mismo extraemos que
el 1 de agosto de dicho año la comitiva pasó "... el
Saladillo, llamado así porque hace salobres las aguas del río
Tercero, en el cual entra a poca distancia el camino real. Por
esta razón y la de no haber agua en las jornadas siguientes,
hicieron provisión de agua en unas botijas que llevaba cada
carreta. Justamente al pasar el Saladillo encontraron a unos
caballeros de Buenos Aires que les contaron cómo habían preso a
varios principales de la ciudad 'por ser afectos nuestros', a
los que desterró Bucareli, a unos a la isla de Martín García y
otros a Maldonado".
Walter B. L. Bose en su artículo "Córdoba, centro de las
comunicaciones postales en las Provincias Unidas del Río de La
Plata" consigna que
"... a partir del 26 de
agosto de 1779, Francisco Gutiérrez se hace cargo de la Posta de
Esquina de Lobatón en carácter de Maestro. Al fallecer, el 2 de
mayo de 1784, la responsabilidad fue asumida por su viuda Clara
Juárez y un hijo de ambos de nombre Bruno Gutiérrez desde el 16
de abril de 1785. En 1786 se traslada al Saladillo de Ruíz Díaz
por 'miedo a los indios' estableciendo una parada en la Esquina
de Lobatón que servía Mathías José Gutiérrez desde el 26 de
agosto de 1796, durante muchos años".
El historiador José Ignacio Avellaneda rescata el documento que,
bajo el título "Descripción de los caminos, pueblos, lugares
que hay desde la Ciudad de Buenos Ayres a la de Mendoza, en el
mismo reino", fue escrito por el
Comandante de Frontera y de las
Armas del Partido de Cuyo José Francisco de Amigorena y
fechado en Mendoza el 6 de febrero de 1787. El mismo es un
relato pormenorizado del camino transitado por el expedicionario
donde se da cuenta, no solo de las características de la ruta,
los caminos secundarios y las distancias, sino que también
aporta una importante y valiosa información sobre la geografía
en general, los asentamientos poblacionales y sus recursos de
subsistencia. De dicho diario de viaje extraemos un fragmento
donde se consigna que, una vez dejada atrás la Posta de Cabeza
de Tigre pasan a la siguiente Posta:
|
"A la Posta de la viuda de
Gutierrez a la Esquina de Lovaton (se pagan 5 leguas):
Esta Posta sinembargo de tener su foso, y Murallita en
buen estado se ha despoblado después de la ultima
irrupción de los Barbaros que la robaron todos los
Cavallos, y hasta el Fuerte del Saladillo que hay tres
leguas, no se encuentra rancho alguno, porque los que
huvo fueron destruidos por los mismos, y asi los Correos
no mudan desde la Caveza del tigre hasta las Barrancas
que hay 11 leguas, y si sigue la osadia de los Indios
como hasta aquí, se cortara tal vez la Posta, a lo menos
desde los Desmochados hasta Fraile muerto, en cuyo caso
sera preciso establecer una Posta en el Fuerte de la
Esquina y otro en el de el Saladillo para que pueda
correrse".
Si su interés es acceder al relato
específico que abarca el trayecto transitado dentro del
territorio cordobés,
haga click aquí.
Por el contrario, si su deseo es tomar
contacto con la integralidad del documento y por ende,
de todo el viaje,
haga click aquí. |
Un relevamiento realizado por
astrónomos alemanes en 1794 e integrado en un Anuario publicado
en 1815 por J. E. Bode en su carácter de Miembro de la Academia
de Ciencias Real de Alemania da cuenta de la medición, efectuada
el 11 de abril de aquel año, para definir la ubicación de la
Esquina de Lobatón tal como se consigna en la tabla adjunta:
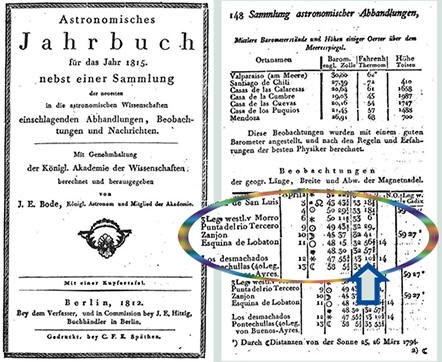
El viajero inglés Alexander Caldcleugh Beatson (Londres,
1795 - Valparaiso, 1858) recorre la zona desde 1819 hasta 1821
recopilando experiencias que volcará en el libro "Viajes por
América del Sur".
Del mismo extraemos
que:
|
Un 2 de
marzo, salimos de la Posta Cabeza de Tigre "... para
la Posta de Lobatón, a distancia de cinco leguas; al
salir del pueblito vi dos avestruces domésticos y
continuamos hasta las márgenes del Río Tercero. Nubes de
mariposas alzaban vuelo entre los pastos y cubrían el
campo. A dos leguas de allí vimos el sitio donde fue
fusilado Liniers. Llegamos a Lobatón, un simple rancho y
no cambiamos caballos hasta la Posta de Saladillo, nueve
leguas más allá. Antes pasamos un río de agua salada que
desemboca en el Tercero, éste también es salado en
tiempo de seca. En la posta me encontré con un fraile
franciscano que viajaba de Córdoba a Buenos Aires. Era
hombre de edad provecta y parecía lamentar los cambios
operados en el país por la revolución. Terminó sus
comentarios con un 'no hay remedio' [en español en
el original], expresión filosófica muy común en boca
de los hispano-americanos".

Fragmento del libro de Alexander
Caldcleugh |
Hacia 1824,
camino a Chile, el futuro
Papa Pìo IX transita estos caminos. El relato de este viaje
lleno de viscisitudes se editó en Roma en 1827 bajo el título "Storia delle Missioni Apostoliche
dello Stato del Chile. Colla descrizione del viaggio dal
vecchio al nuovo mondo fatto dall´autore". Del original
del mismo extraemos unos párrafos
donde se consigna
que una vez dejada atrás la Posta de Cabeza de Tigre la comitiva
se encuentra con la siguiente que es "... la de Esquina de
Lobaton que sirve tan solo para el cambio de caballos. No se ve
otra cosa en particular salvo un hermoso árbol muy ramificado
del tipo de las Acacias de la Toscana el que está sobre el
camino y que en el verano sirve para refrescar, con su sombra, a
los viajeros. Este árbol tiene afiladas espinas en sus ramas
cubiertas de tupida fronda. Su leño es muy colorido y firme y en
todo Chile lo utilizan para fuego ya que arde con una llama
clara como nuestras hayas dando brazas duraderas y ligeras que
no afectan la cabeza. Este es el primer árbol propiamente natural
que se observa desde Buenos Aires ya que todo el camino estuvo
desnudo de árboles o de matorrales al menos hasta donde da la
vista, con la salvedad de los pequeños recintos de las Postas
que tienen sus propios árboles de duraznillos u otras frutas".
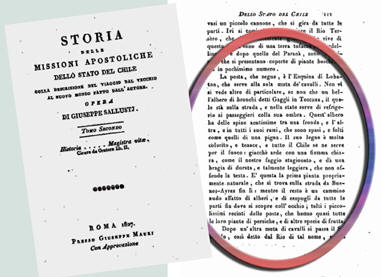
"Storia delle Missioni Apostoliche"
y fragmento de interés
Desde Francia parten dos embarcaciones que
atracarán en Chile a fines de 1825, se trata de
la Fragata La Thetis y la Corbeta L'Esperánce. Un grupo de su
tripulación inician, el 26 de enero de 1826, un largo camino con destino
final en Buenos
Aires cruzando la cordillera por el Paso del Río Blanco. A
mediados de febrero arriban a la Posta de Esquina de Lobaton
donde hacen noche. El relato de la travesía es asumido por el Teniente de Navío de
La Thetis Conde Edmond de la Touanne con la tutela y
autorización del Capitán de Navío Barón de Bougainville. La obra
será publicada en París, varios años después,
en 1837 bajo el título "Itinéraire Valparaiso et de Santiago
de Chile a Buenos Aires para les Andes et les Pampas".
El cuadro donde se refleja el detalle del itinerario recorrido, en el espacio
reservado al tramo desde Punta del Agua hasta Arroyo de en Medio
se deja constancia que "... Esquina de Lobaton es
una mala Posta a menudo atacada por indios".

Al recorrer el texto de Edmond de la Touanne descubrimos algunas
líneas que dan cuenta que habiendo dejado atrás la Posta de
Barrancas donde "... los habitantes fueron obligados a
rendirse y el pueblo de Saladillo que es un pequeño reducto
protegido con un cañón que les permite defenderse de los
ataques", el contingente "... termina haciendo noche en
la Posta de Esquina de Lobaton a la que los indios visitan con
frecuencia. Recién en Arroyo de en Medio encontramos una cabaña
más segura ya que en ella no se esperan ataques atento que los
aborígenes fueron desplazados, alejándolos de esta zona".
Alcides d´Orbigny recopiló y
publicó numerosos viajes que involucraban a Sudamérica
y Argentina. La obra publicada en varios tomos y bajo el título
"Viaje pintoresco a las dos Américas" fue impresa
en París hacia 1836 y años siguientes. En dicho material extraemos que
los viajeros llegaron a
"... la Cruz Alta, luego
a la Cabeza del
Tigre y finalmente a la Esquina de Lobaton, puntos
fortificados todos al modo del país, y más o menos célebres por
los ataques de los indios. El último sobre todo, situado en la
provincia de Córdova, fue defendido y salvado, algunos años
antes de mi paso por él, en enero de 1833, de los furores de una
indiada o ejército de los indios; un coronel de las tropas del
Tucumán y un francés, atrincherados solos detrás de sus murallas
de cactus, asombraron de tal modo a los sitiadores con la
exactitud de sus fuegos, que los obligaron a ceder. Después de
haber luchado tres horas, se retiraron los indios con la pérdida
de tres de los suyos y gran número de heridos, sin haber podido,
a pesar de sus continuos esfuerzos, abrir una brecha en el
fuerte que defendían los dos valientes que formaban la
guarnición".
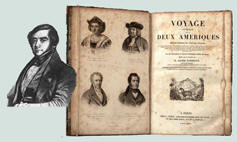
Alcides d´Orbigny y su obra
"Voyage pittoresque dans les deux
Amériques"
De la "Nueva historia de la Nación Argentina" extraemos que
las necesidades, la cotidiana inseguridad y las permanentes
situaciones de zozobra a la que se veían sometidas las pequeñas
comunidades del interior no impedían que cierta "...
normalidad se instalara apenas encontraban un resquicio
favorable. Es así como las crónicas de viajes describen los
bailes improvisados por el vecindario ... en todas partes,
incluída la sombría posta de Lobatón, cercada por zanjas y
arbustos espinosos, hay siempre a mano una guitarra y el baile
puede comenzar en cualquier momento".
El médico alemán Ludwing Friedrich Froriep rescata, para la
publicación científica
"Noticias sobre Ciencias Naturales y Médicas" de 1839,
un trabajo de 1835 realizado por James Tweedie que llevaba por
título "Las pampas de Buenos Aires a Tucumán".
|
Del mismo extraemos que "... habiendo superado
Cabeza del
Tigere [así en el original] a 320 millas de
Buenos Aires, la margen oriental del Río Carcaraña es un
área que tiene un aspecto espléndido con bosques de
algarrobos y chañares que bordean el río que se desplaza
a una velocidad de una milla inglesa por hora a lo largo
de un cañón de 30 o 40 pies de altura. La vegetación
sobre la orilla arbolada es rala por falta de luz solar
mientras que sobre el oeste el manto es denso hasta
donde da la vista". Al avanzar en el texto da cuenta
que se detuvieron en "... la abandonada Posta de
Lobaton, donde la vegetación es extraordinariamente
similar a la de Bahía Blanca, que está a más de 1100
millas de distancia". Superan luego el "...
Saladillo de Ruiz Díaz, un pequeño río con orillas
cubiertas de una blanca capa salada que se extiende unos
100 pasos sobre ambos márgenes; al pisar cruje como si
se pisara hielo". El botánico hace especial mención
a la presencia abundante "... de Oxalis, del perenne
Eupatorium cannabinum y de la hermosa y pequeña
Nierembergia gracilis"; las que configuran un
paisaje "... de aspecto colorido". El científico
reflexiona que todo el viaje mayoritariamente había sido
a través de territorios "... áridos y despoblados";
en contradicción con esta zona donde los sauces y
algarrobos crecen fuertes de resultas de la excelente
agua del Río Carcarañá devenido en Tercero al que iban
acompañando a corta distancia. El autor consigna haber
visto "... varias casas y vastos campos de buena
tierra hasta llegar a
Frayle
Muerto con sembradíos de maíz, calabaza, frijoles y
tomates". |

Fragmento del relato de James Tweedie |
Hacia 1848, otro viajero, en este caso el pintor inglés Robert Elwes
recorre estas vastas extensiones. Su travesía fue volcada a un
libro que es publicado
en 1854 bajo el titulo "Apuntes de un viaje alrededor
del mundo", en el mismo se incluye un
interesante número de ilustraciones y acuarelas de su autoría.
De dicho material extraemos que durmieron en "... Esquina de
Lobaton, una casa aislada y cercada con cactus". El autor
reconoce que los hábitos de los lugareños "... han cambiado,
aunque poco en los últimos treinta años". El inglés resalta
en su diario que el Maestro de Posta muestra preocupación por la
invasión de loros y le ofrece a Elwes "... su vieja carabina
..." invitándolo a eliminar algunos; la precariedad del arma
hace que el viajero optara por "... desenfundar mi propia
arma matando a dos pájaros".

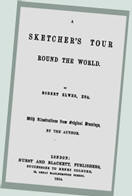
Robert Elwes y su obra
En el mismo año, el abogado e historiador estadounidense Samuel
Greene Arnold transita nuestras tierras uniendo Buenos Aires con
Santiago de Chile. Su experiencia es volcada en un diario de
viaje rico en puntillosos detalles de la vida cotidiana. Eran
las 6 de la tarde del sábado 18 de marzo de 1848 cuando llegan a
Lobatón encontrándose "... con una posta solitaria como no lo
son las demás de las que hemos hablado, pero la más fuerte que
hemos visto. Está rodeada por dos cercos de los cactos redondos
y lobulados, que crecen más altos, más tupidos, más resinosos e
impenetrables que los cactos de hoja ancha. Los retoños son casi
del mismo tamaño, redondos y lobulados o rayados con 8 a 10
rayas cada uno, erizados de espinas y crecen muy juntos. Cada
cerco tenía cinco pies de ancho abajo, de 10 a 12 arriba y por
lo menos 15 pies de alto. Entre ellos había una zanja de unos
seis pies de profundidad y diez de ancho. Dentro de todo estaba
el rancho del gaucho, tan defendido de cualquier ataque como
Gibraltar, de todo menos de la artillería ... Nos quedamos un
rato con la mujer del gaucho y mi guía tocó la guitarra como lo
hace en casi todas las postas donde siempre hay guitarras".
Poco tiempo estuvieron en Lobatón continuando camino hacia la
posta del Saladillo donde llegaron más allá de las 10 de la
noche acompañados de un clima "... frío y lluvioso".
Durante este trayecto de unas 5 leguas consigna en su relato que
empiezan "... a aparecer árboles o más bien arbustos de la
variedad de las mimosas y flores rojas brillantes que cubrían el
suelo en grupos; una agradable variación del llano desolado
desde hace muchos años y que, ahora, está con los colores
amarillentos del otoño".
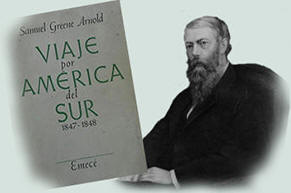
Samuel Greene Arnold y su diario de viaje
A mediados del segundo semestre de 1855, el escritor, historiador,
naturalista y político chileno Benjamín Vicuña Mackenna recoge
sus experiencias en la zona las que, volcadas a modo de diario
de viajero, concluyen en dos tomos que llevarán por título "Pájinas de mi diario durante tres
años de viajes - 1853/1854/1855". Del capítulo XXXIV
extraemos que
“... a las 7 de la noche llegamos a la posta del Lobaton, i ésta
fue la ocasión en que llegamos más tarde a nuestro alojamiento.
Es la posta del Lobaton, la más perfecta fortaleza que existe en
la Pampa, con foso, puente levadizo i altísimas e impenetrables
murallas de quiscos. La casa está en el centro del patio
cuadrángular i se entra a éste por una especie de portillo i a
gatas. Este fuerte está tan bien defendido porque se encuentra
en el rumbo más directo por el que los indios penetran en la
Pampa i ha sido varias veces atacada por ellos pero sin fruto;
en una ocasión siete cristianos encabezados por un francés se
defendieron aquí durante dos días consecutivos contra 200
indios. Encontramos la familia en el medio del patio, a orillas
del fuego i se componía de una feliz pareja i unos cuantos
chiquillos despedazados. Yo que llegaba primero que mis
compañeros hablé a la mujer sobre comida; ella no me respondió
por de pronto nada, i solo después de un rato me contestó que
ella no tenia ni hacia nada, i si queríamos que conchavásemos
una mujer para que nos cocinase, lo hiciésemos, i esta amable
sílfida sacudiendo las cenizas de su camisón se fue muy
tranquila a dormir. Pero si quiero se conchabó la mujer i
pudimos después de dos horas comer una regular cazuela. Es de
advertir como un lenitivo contra esta amabilidad campera que
estos contrastes no nos ponían absolutamente de mal humor, sino
que en la monotonía de nuestra vida todo incidente era motivo de
risa”.
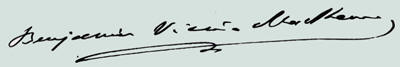
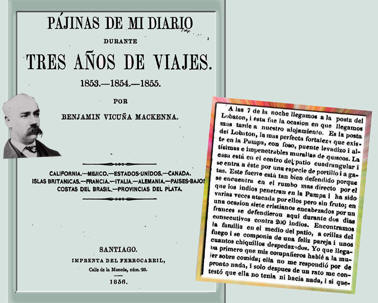
Benjamín Vicuña Mackenna, su libro "Pájinas de
mi diario" y fragmento del mismo
A lo largo del período 1857 - 1860, el científico prusiano Karl
Hermann Konrad Burmeister realiza un pormenorizado relevamiento
de la Confederación Argentina. Luego, su trabajo es volcado en
un imprescindible manual de consulta que se editará bajo el
título "Viaje por los Estados del Plata". Su
paso por Córdoba se realiza durante fines de febrero de 1857; el
trayecto lo recorre utilizando un carretón de dos ruedas y una
pequeña escolta aportada por Urquiza. Según su relato, luego de
Cabeza de Tigre (actual
Los Surgentes)
y de transitar manteniendo dirección norte llegó a "...
Lobatón, una pequeña estancia en medio del campo, sin otro
adorno que un par de sauces grandes y un jardincito, rodeada de
un buen cerco vivo compuesto de cactus columnares de leguminosas
de espinas intercaladas que la convierten así en una especie de
fortín con la tunas erguidas encima de un borde levantado a
pala, el cual, por fuera, estaba erizado de arbustos espinosos.
Una angosta entrada permitía pasar al patio donde se encontraba
la casa y la amplia habitación de la posta".
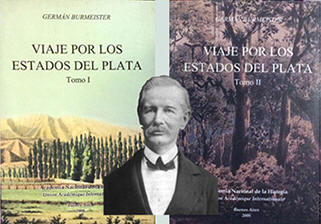
"Viaje por los Estados del Plata" -
Germán (Hermann) Budmeister
En 1865 el
inglés Richard Arthur Seymour
radicado en la zona reproduce el relato que le transmiten unos
colonos amigos en tránsito hacia Rosario; de acuerdo al mismo, Lobaton
es "...
una miserable 'población'
[en castellano en el original], que consta de tres 'ranchos' [en castellano en el original] de
barro". Allí los viajeros, "... obtuvieron algo de
comida, principalmente huevos y melones". Este texto
corresponde al pormenorizado relato que el colono publicó años
después bajo el título "Pioneering in the Pampas or the first
four years of a Settler´s experience in the La Plata Camps".
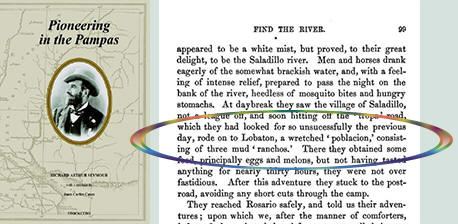
"Pioneering in the
Pampas" de R. A. Saymour y fragmento del mismo
Eran décadas en que la presencia permanente de los ataques
indios provocaba que la zona quedase, con frecuencia, arrasada.
Puntualmente, el Saladillo de Ruí Díaz y la Posta de Lobatón
tenían el duro privilegio de ser las más afectadas junto con, en
dirección este, las Postas de
Cabeza de Tigre
y Cruz Alta y hacia el
oeste, Fraile
Muerto. La razón se infiere en el hecho que los malones
indios provenientes desde sus comunidades ubicadas en
territorios de la actual Provincia de La Pampa, recorrían trazas
bien definidas que se conocían como rastrilladas y que, a este
sitio en particular, era a donde confluía el camino conocido
como "de Las Tunas". Estas rastrilladas eran el resultado
final en que quedaban los terrenos transitados tras el
permanente movimiento de estos malones que, al momento de
regresar tras los ataques, lo hacían arriando además los ganados
vacunos y equino sustraídos a los colonos. Norberto Mollo en su
trabajo de investigación que lleva por título "Rastrilladas
indígenas en el sur de Córdoba", explica que la rastrillada
de Las Tunas "... se extendía desde el Saladillo de Ruí Díaz,
en las nacientes del Río Carcarañá, pasando por el paraje Las
Tunas en dirección sur sudoeste, por la laguna Langheló y
prolongándose hasta Tres Lagunas, cerca de Italó, donde se unía
con la rastrillada del Sauce para constituir la de Trenel. Su
extensión aproximadamente era de 280 kilómetros, abundando en su
curso aguadas, cañadas, jagüeles y lagunas".
Esta misma rastrillada será utilizada, en 1869, por Lucio V.
Mansilla y sus fuerzas durante la campaña de desplazamiento de
la conocida como frontera sur del Río Cuarto al Quinto y
liberándose así, todos estos territorios, de la amenaza
permanente abriéndose el camino a la radicación definitiva de
poblaciones estables a la que se sumaría una fuerte presencia de
colonos extranjeros, principalmente italianos, atraídos con el
fomento de la inmigración a partir de la ley promulgada en 1876.
Decíamos más arriba que Walter B. L. Bose en su artículo "Córdoba, centro de las
comunicaciones postales en las Provincias Unidas del Río de La
Plata" consignaba que
"... a partir del 26 de agosto de 1779, Francisco Gutiérrez se
hace cargo de la Posta de Esquina de Lobatón en carácter de
Maestro".
Su viuda y luego sus descendientes mantienen una relevancia
significativa sobre la zona; de hecho, un siglo después, en un
mapa de 1872 observamos que dicho apellido (con el cambio de "z"
por "s") se conserva sobre amplios territorios sobre la margen
sur del río Tercero. El apellido Araya, por su parte, aparece
nominado en vastas zonas en la costa norte.
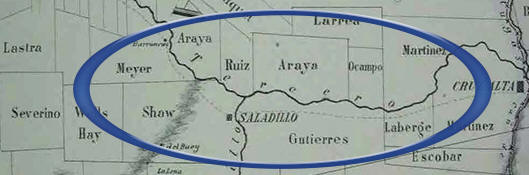
Mapa Chapeurouge 1872
Los apellidos Pintos, Gutierrez o Gutierres, Sosa, Araya
aparecen, a lo largo de varias décadas, en un complejo
entramado que, difícil de explicar de un modo sencillo, sucinto
y poco tedioso, conforman el progresivo cambio de manos de
las distintas fracciones en las que fue desgajándose todo este
territorio.
Algunos de esos
procesos son la consecuencia de fusiones vinculares (por ejemplo: relación de cuñados entre los Gutierres y los
Sosa); otros, resultado de litigios o pleitos que involucraban a
terceros o al mismo interior de un grupo familiar; hay compras con ciertos
o aparentes marcos legales; pero, también, producto de presiones
e hipotecas bien o mal resueltas; disputas de reconfiguración de
límites consecuencia de ilegales apropiaciones. El hilo conector
de todo este anárquico derrotero es, la precariedad o la
ausencia misma de documentación lo suficientemente válida que
pudiese respaldar, de modo fidedigno, el reclamo genuino de
propiedad sobre estas tierras.
En síntesis, solo quienes se han abocado a estudiarlos en profundidad
son los más idóneos para poner, con mejores herramientas que las
nuestras, cierta claridad sobre el tema. De allí que invitamos a
recorrer las páginas del pormenorizado trabajo realizado por
Juan D. Delius bajo el título
"Reseña acerca de los campos que
circundan la antigua estancia Monte Molina, Saladillo,
Córdoba" y dentro del mismo, es muy útil detenerse
en la información consignada sobre uno de los protagonistas
centrales de esta historia: Pedro Araya, un comerciante
residente en Rosario que cobraría significancia en esta zona.
Durante la década de 1860, con el desplazamiento de la frontera
india hacia el sur, se inicia un proceso de regularización de
los títulos de propiedad a lo largo de estas tierras.
Existe un trabajo realizado por Alexis Matías Ahumada que fue
expuesto bajo el título "El acceso a la propiedad privada por
confirmación de títulos en el confín sudeste de la Provincia de
Córdoba, 1850-1880" del que podemos extraer un detalle
documentado e interesante de como Pedro Araya va
consolidando su presencia patrimonial en estos territorios que
nos ocupan. De dicha investigación extraemos que Pedro Araya
ingresa como tercero en una disputa de confirmación de derechos
de propiedad de una superficie menor ubicada en una zona vecina
al Saladillo de Rui Díaz en dirección a
Fraile Muerto.
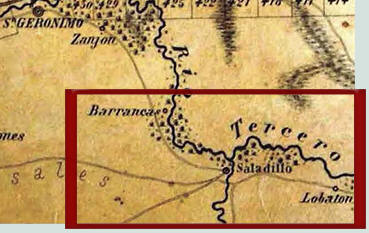
Mapa Echenique 1866
Según la documentación evaluada por Ahumada se concluye que
Araya "... comenzó con la compra a Silverio Ramírez de una
propiedad de 270 hectáreas, que provenían de la denuncia sobre
tres leguas y media de tierras que realizó Nicolás Pintos en Las
Barrancas, en 1797. Dicha compraventa fue protocolizada siete
años después y dio pie a la conformación del resto del
patrimonio de Pedro Araya. Es probable que a partir de esta
primera adquisición Araya ocupara una superficie mucho mayor a
la que le correspondía. Por lo menos su avance sobre los
terrenos vecinos se puso al descubierto en una demanda de
Mercedes Pintos, nieta y una de las sucesoras de Nicolás. Dicha
demanda fue por ocupación ilegal de tierras, y se resolvió por
la compra de derechos a la demandante, un año después. Además de
comprar derechos a las distintas ramas sucesoras de Nicolás
Pintos como es el caso de las operaciones de compra a las
familias Ramírez, Pintos y Cabanillas, amplió su propiedad por
la adquisición de terrenos colindantes a los titulares de los
derechos de la denuncia que en 1797 realizó José Matías
Gutiérrez, en Lobatón. Esto fue a través de compras a los
herederos y al intermediario Félix María Olmedo quien representó
a la familia Sosa en la restitución de sus derechos sobre estas
tierras". El autor avanza en describir la sucesión de
compras que va efectuando Pedro Araya incluso con precios
extrañamente más altos que el valor real de mercado; sin
embargo, durante el proceso de deslinde centrado en la década
1860-1870 y aún contando con suficiente documentación
probatoria, no será él quien realice la respectiva gestión;
recién, continúa Ahumada, "... a finales del siglo XIX la propiedad de Araya es
legitimada mediante las distintas mensuras que sus sucesores
realizaron, alcanzando aproximadamente 32 mil hectáreas, de las
cuales la mitad representaba los derechos adquiridos del título
precario de Nicolás Pintos, mientras que la otra mitad
correspondía a los derechos de Matías José Gutiérrez".
|
En marzo de 1884, Pedro Araya e Hijos efectúa el trámite
del registro de yerra correspondiente a la recientemente
fundada "Estancia La Redención" que, con sede en
Inriville, se suma a las distintas estancias que, con
distintos nombres, eran de
propiedad familiar.
(Material de
Juan D. Delius bajo el título
"Reseña acerca de los campos que circundan la antigua
estancia Monte Molina, Saladillo, Córdoba") |
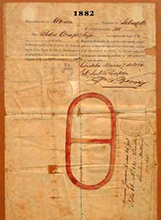 |
El Poder Ejecutivo promulga, con
fecha 27 de noviembre de 1888, un decreto que divide el Departamento de Marcos Juárez
en cinco pedanías identificadas como Espinillos,
Colonias, Las Tunas, Caldera y Cruz Alta. Esta última, por un
nuevo decreto de fecha 3 de setiembre de 1891, es dividida en
dos, conformándose las pedanías de Cruz Alta y la de Saladillo.
La línea limítrofe de tal división nacía según la norma dictada
"... de un punto denominado Lobatón en la costa del Río
Carcarañá".
Del trabajo de Delius, por otra parte, extraemos que la Posta
de Lobatón, como tal, estaba ubicada en cercanías del Río Carcarañá,
pero iba teniendo distintas ubicaciones de
acuerdo al paso de los años y los reiterados ataques indios que
reducían el precario asentamiento en tierra arrasada haciendo
que los relevamientos de variados viajeros la
consignaran en diversos sitios; o incluso, ni siquiera la
ubicasen. De esta profusa tarea de investigación rescatamos un
documento de la Estancia de Lobatón que, según mensura de 1897,
involucra buena parte de las distintas líneas familiares de los
Araya.

Sección este del
lote F102 identificado como Estancia El Lobatón (Material de
Juan D. Delius bajo el título
"Reseña acerca de los campos que circundan la antigua
estancia Monte Molina, Saladillo, Córdoba")

De este conjunto patrimonial que disponen por herencia familiar
los hermanos Araya de Avenada, una fracción perteneciente a Inri
Jesús (1873-1952) más otros terrenos que éste le había comprado
a su hermano Lincoln son destinados a ser utilizados en el
asiento de una naciente población en torno a la estación de la
próxima línea férrea ha ser construída por la inglesa Compañía
de Ferrocarril Central Argentino Limitada. Las tierras
destinadas a este fin fueron expropiadas a sus propietarios por las provincias de Córdoba,
Santa Fe y el Gobierno Central. El contrato entre las partes
fijaba que se "... donaban a la Compañía en plena propiedad
una legua de terreno a cada lado del camino en toda su extensión
a condición de poblarlas". El primer tren llegaría al
pueblo hacia octubre de 1910. La palabra 'donación' aparecerá
también en los planos de Inriville y su Estación que, frente a
la Gobernación, se
inscribirán en octubre de 1911. Por
entonces, Inri Jesús Araya de Avenada cumplía poco más de un año
de haber asumido el cargo de Jefe Político del
Departamento de Marcos Juárez. La tradición, asegura que fueron
los mismos ingleses quienes eligieron el nombre de la estación y
pueblo con el objeto de honrar a Don Inri.
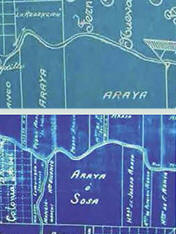

Mapa Warner 1903, mapa Peralta 1905 y Don Inri Jesús Araya de Avenada
En el Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba en sus Series
Notariales 1, 2, 3 y 4 correspondientes al período 1882-1925
encontramos dentro del Catálogo de Planos realizado por el
Licenciado Eduardo Gould que a Folios 1168/1169 y 1176/1177 del 8 de
octubre de 1911, refrendados ambos por el Escribano Adscripto
Valentiniano Peralta, se incorporan sendos planos
(correspondientes al Departamento Marcos Juárez, Pedanía
Saladillo) identificando como "Partes" a "Inri Araya de Avenada
(Cia. FF.CC. Central Argentino Limitada)" e individualizados
en la columna "Pueblo/Ciudad", en un caso, como "Colonia
Lincoln (Estación Inriville)" y en el otro, como "Inriville".
En el apartado
titulado como "Asunto" la primer ficha consigna lo siguiente:
"COLONIA LINCOLN [INRIVILLE]: Plano de tres fracciones de
terreno de colonia Lincoln que fueran donadas para vía y
estación del ramal Cruz a Córdoba, FF.CC. Central Argentino.
Colindantes: Por el Norte y Sur, con la colonia Lincoln de Inri
Araya de Avenada; Este, con Pedro Araya; y Oeste, con Indalecia
Larguía de Hernández. OBSERVACIONES: Cerca del lindero Este, las
tierras son cortadas por un 'camino' a Saladillo"; mientras
que, la segunda, expresa: "PUEBLO [INRIVILLE]: Plano de dos fracciones de terreno que fueran
donadas para pueblo [Inriville] a deslindarse en estación del
ramal Cruz a Córdoba, FF. CC. Central Argentino. Colindantes: La
fracción Norte, por el Norte, Este y Oeste con Inri Araya de
Avenada; y Sur, con, terreno destinado a estación y vía del
ramal Cruz a Córdoba; y la fracción Sur, por el Sur, Este y
Oeste, con Inri Araya de Avenada; y por el Norte con el citado
terreno destinado a vía y estación. Observaciones: Las calles se
hallan enumeradas del 1 al 20 y cada parte del pueblo tiene su
plaza. En la parte Sur, los espacios reservados para edificios
públicos se hallan frente a uno de estos espacios públicos y,
además, se consignan las cuatro manzanas próximas que Inri Araya
Avenada se reservaba para sí".
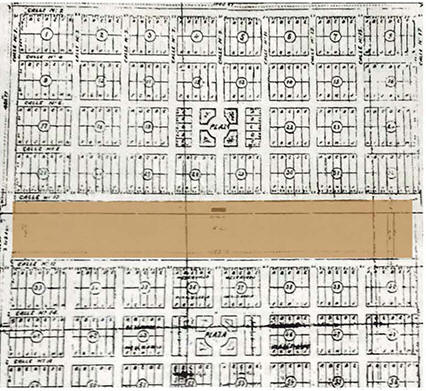
Cuando Manuel Río y Luis Achával publican, en 1905, la excelente
"Geografía de la Provincia de Córdoba" incluyen una
pequeña colección de fotografías que nos sirven para
ejemplificar como se hacían notorias las diferencias entre los
propietarios de la tierra y los que eran arrendatarios.

Instalación de colono propietario y de colono
arrendatario
Frente a las malas cosechas de 1910 y 1911, la caída de los
precios internacionales, el costo de los fletes controlados por
manos extranjeras (servicios ferroviarios y marítimos) y el alto
costo de los arriendos pautados en años mejores con
terratenientes y grandes comercializadoras como Bunge y Born o
Dreyfus; en junio de 1912, impulsados por colonos y trabajadores
rurales en su mayoría inmigrantes italianos sumidos en la
miseria, estallan los movimientos agrarios en Santa Fe. La historia
los identificará como "El Grito de Alcorta" y será una reacción
que, rápidamente, se extenderá
hacia el este y sudeste de Córdoba.
El foco relevante en la amplia zona
que nos ocupa se dio en Tortugas, sobre la misma frontera entre
las dos provincias; para luego, esparcirse con distintos
grados de intensidad hacia Marcos Juárez, Monte Maíz, Inriville,
Justiniano Posse, Camilo Aldao, Arroyo Cabral, entre otras.
El
resultado de los levantamientos en Córdoba, a diferencia del
proceder en Santa Fe, concluyeron con violentas represiones
decididas desde la administración política provincial. De la
Compilación Documental realizada por Laura Blanca Perpetuo, bajo
la dirección de Patricia Roggio y editada con el título
"Relaciones del Estado con el mundo del trabajo. Córdoba
1910-1943" extraemos un documento del 16 de setiembre de
1912 donde consta que Pedro Mariani, en su calidad de
administrador del Señor Inri Araya, se dirige al Comisario de
Policía de Inriville denunciando que "... el individuo Justo
Sonverón - colono del campo que administro, está cometiendo
actos cuyo carácter afectan seriamente los intereses del
propietario, incitando a los colonos pacíficos que no han
querido abandonar su trabajo, a que abandonen sus tareas
plegándose a la huelga de los demás del mismo gremio, habiendo
para ésto citado a una reunión que se efectúa en el día de la
fecha. Comprendiendo que la propaganda del individuo, declarando
un boycott sin precedencias y de acuerdo a los artículos n°8 y
21 de la Ley de Defensa Social, pido se sirva proceder con
Justicia en estos actos que podrán acarrear serios perjuicios".
|
En 1914 y producto del tercer censo nacional, se tiene una cabal
visión del volumen de presencia extranjera en la zona,
principalmente italianos y como cambia, de modo notorio, el
destino productivo al que se inclina la producción territorial.
Así mismo se evidencia como se profundiza la concentración
propietaria en pocas manos. Quedan muy atrás los años de los
intentos de los colonos ingleses dedicados a la producción
ovina. |
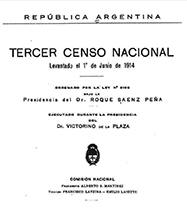 |
En particular, en lo que se refiere al Departamento Marcos
Juárez, sobre 1898 involucrados en la actividad agrícola, el 69%
eran italianos mientras que solo el 17%,
argentinos. El resto se repartía entre 6% de españoles y 2% de franceses; convirtiendo en minorías absolutas a austríacos,
suizos, alemanes, ingleses, chilenos, etc. De ese 69% de
italianos, la amplia mayoría (76%: 993 sobre 1305) eran
arrendatarios, tan solo el 20% eran propietarios y el resto
empleados. Recordemos que, con el eufemismo de "empleados", en
realidad nos estamos refiriendo a los peones rurales. Para esos
años, más del 90% de los italianos privilegiaron la producción
de los cereales y el lino mientras que el 7% se dedicaron a la
ganadería y una mínima proporción optó por la alfalfa. Los
argentinos por su parte distribuyeron su actividad, aún dentro
de los mismos rubros, de modo más parejo donde uno de cada dos
optaba por la ganadería mientras que los otros se dedicaban a lo
agrario cerealero. También es interesante la diferencia cuando
se observa la distribución propietaria donde los argentinos, a
pesar de ser minoría frente a los italianos: el 30% eran
propietarios, el 66% arrendatarios y solo 4% empleados.
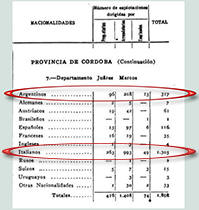
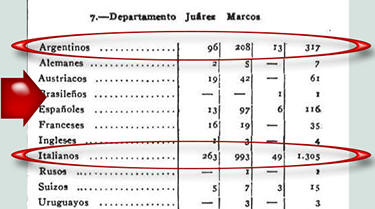
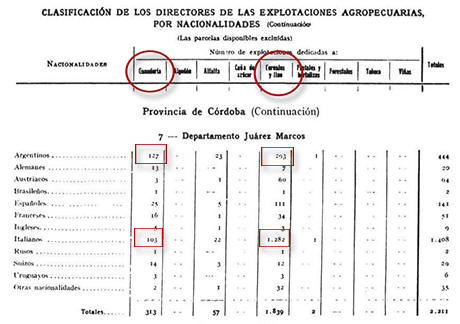
Detalles del tercer censo nacional realizado en
junio de 1914 durante la Presidencia de Roque Saénz Peña
A principios del siglo XX, el
diario La Libertad (identificado como Liberal) publicaba una nota que describe, con
crudeza absoluta, la migración hacia estos territorios de pobres
en busca de una esperanza de vida que se les niega en sus
asentamientos originarios. El texto es recogido por Beatriz Moreyra y Fernando Remedi en su trabajo
"Las cosas de todos los días en los espacios rurales de Córdoba
a comienzos del siglo XX". Del mismo extraemos la triste
nota del periódico: "Un largo ejército de la gente sin
trabajo de nuestros departamentos del norte y de las provincias
vecinas desfila silencioso por nuestros caminos abrasados, al
paso tardo de sus flacas cabalgaduras, llevando consigo en
pequeñas maletas todos los bienes conseguidos en la labor de su
vida. Los más felices atestan pestilentes vagones de segunda
clase de nuestro ferrocarril". Según los autores a estos migrantes los describe como "... el éxodo de los
desesperados del hambre". Con el avance del siglo XX las poblaciones se consolidan; el
control propietario de las tierras se define y concentra con
notoria y mayor claridad; el hecho es favorecido tanto por la
riqueza productiva de los suelos como por los favorables precios
internacionales que son impulsados por las necesidades propias de
la primer guerra mundial; la sumatoria de acontecimientos,
propiciarán períodos de bonanza que devendrán en beneficiosos
réditos para muy específicos sectores concentrados en pocas
manos de la naciente burguesía de la zona. El fenómeno hacia el
interior del sudeste cordobés expone con dureza la fuerte diferenciación de clases que se exacerba
producto de la injusta y desigual distribución de la riqueza generada.
A poco de iniciarse la segunda década del siglo, la
Revista
“Caras y Caretas”
N°1253 del 07 de octubre de 1922 se ocupa de la naciente
población publicando una fotografía de "... los
concurrentes al banquete ofrecido al prestigioso vecino de esta
localidad Sr. Carlos C. Vivanco, festejando su nombramiento de
Presidente de la Comisión Municipal".

El siguiente mapa catastral de 1924 muestra la Estación y Pueblo
Inriville y la distribución propietaria de la zona (material de
Juan D. Delius bajo el título "Reseña acerca de los campos
que circundan la antigua estancia Monte Molino, Saladillo,
Córdoba").
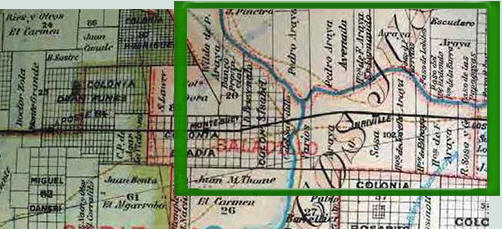
La
Revista
“Caras y Caretas”
N°1554 del 14 de julio de 1928 vuelve a dedicarle un espacio
a Inriville y lo hace con motivo de la toma de posesión del
cargo de Intendente de la Comuna por parte del Dr. Raúl
Figueroa.

El Dr. Raúl Figueroa junto a sus colaboradores
|
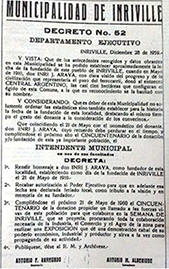 |
El 28 de diciembre de 1959, la
Municipalidad a través de su Departamento Ejecutivo
emite el Decreto 52 refrendado por el Intendente Antonio
Alberione. En el mismo se consigna que en "... mayo
de 1910, don Inri J. Araya, con clara visión del
progreso y de la civilización que representaría el paso
del ferrocarril, donó al entonces Central Argentino, las
casi cien hectáreas que configura el égido de esta
Comuna, a la que en reconocimiento se la bautizó con su
nombre". Basándose en facultades que le son propias
y atento que "... el 21 de mayo es el onomástico del
donante", se resuelve "... rendir homenaje a Don
Inri J. Araya, como fundador de esta localidad,
estableciendo como día de la fundación de Inriville el
21 de mayo de 1910. En adelante esta fecha sea declarada
feriado local, como tributo a la visión y en memoria de
su fundador". |
La capilla


|
Hilda Augusta
Schiavoni, en su trabajo contenido en "Civitatis Mariae
- Historia de la Diócesis de Villa María"
realizó una recopilación sobre el proceso de
construcción del edificio religioso. Según su
estudio ubica al año 1924 como el momento en que
una comisión, creada al respecto, se ocupa de gestionar
el espacio para erigir la futura iglesia colocando la
piedra fundacional de la misma. Alentando este proceso,
la Municipalidad se sumó con un aporte "... de 500$
destinados al pago del terreno"; que, para la época era un monto
no menos significativo; sin embargo y en contradicción
con ésto, según la historiadora, en el "... primer
Libro de Actas de la Iglesia figura que dicho solar fue
donado por el Sr. Miguel Taditti". |

Hilda Augusta Schiavoni |
Dos años de incertidumbres continuaron a esta primera intentona,
el pueblo ya se iba configurando como tal luego de una década y
media desde su fundación. Las necesidades de reemplazar la
dependencia religiosa que ponía a Cruz Alta o Marcos Juárez como
referentes más cercanos hacía que se impulsaran nuevas reuniones
en procura de encontrar un nexo unificador que promoviese,
finalmente, el fin anhelado. Es así como, durante el último
trimestre de 1926 una nueva comisión se conforma donde el
tradicional y conocido Sacerdote de la zona Juan G. Carole se
integra. Según Schiavone se nomirán a "... Augusto Paiten
como Presidente, Luis Valentini, como Secretario y en la función
de Tesorero: David Passerini". Al otro día de la primer
reunión registrada en actas (2 de octubre de 1926) ya se estaban
iniciando las tareas de excavación; el proyecto estaba en marcha
de un modo ejecutivo aún cuando ni siquiera se disponía, de modo
formal, de los planos del mismo. De acuerdo a la historiadora,
será "... el 11 de octubre el Sr. Juárez realizará el
croquies bajo el asesoramiento y orientación de Augusto Paiten y
Juan Carole"; el que se convertirá en plano definitivo por
obra del "... Ingeniero Nacional Carlos Caselli".
Dejemos que la cronología de la obra quede en manos de quien
mejor ha estudiado el tema; solo hagamos un esbozo a partir de
una síntesis que, pormenorizada, mejor y de modo completo,
hallaremos en el "Civitatis Mariae
- Historia de la Diócesis de Villa María"
bajo la pluma de Hilda Augusta Schiavoni; de su fecunda
obra y en respeto a su autoría, extraemos algunas apostillas que
incorporaremos en cursilla:

Su imagen en 1929 - "Civitatis Mariae
- Historia de la Diócesis de Villa María"
-
El 2 de julio de 1930 se bendice la iglesia con la presencia
de "... Monseñor Lafitte y el Padre Juan G. Carole.
-
"La primera virgen [Nuestra Señora del Carmen]
adquirida por la Flia. Irazoquei es sustraida". Esto
obliga al Sr. Peiten a adquirir una nueva para el día de la
inauguración.
-
El 14 de junio de 1931 se solicita que el padre Carole
"... oficie misa en el pueblo una vez al mes".
-
La virgen robada es recuperada y actualmente está en el
"... Hospital Dr. Raúl Figueroa".
-
El 16 de julio de 1935, "... es bendecido el Altar
Mayor". Durante el mismo mes se "... completó la
vereda y se adquirieron vinajeras, campanillas e
incensario".
-
Dos años después, en 1937, "... la Sra. Angela Berardi de
Palena donará la imagen de San Roque".
-
Durante el mismo año, para ubicar y homenajear a San Roque,
se compra un altar "... al Colegio San José de Rosario
colocándose en su lado derecho la figura de Santa Lucía
obsequio de la Sra. Carolina de Palena".
-
Por esos años se inicia la costumbre de realizar la procesión que continuaba luego con "...
tómbolas, baile y fuegos artificiales".
Acceda
aquí a una de estas expresiones realizadas recientemente.
-
En pleno invierno de 1939 y con la llegada de la provisión
eléctrica se enriqueció la iglesia con la instalación de
"... sendas arañas".
-
Sucesivas donaciones permitieron engalanar, con un mejor
diseño, el púlpito incluyendo nuevas imágenes que se sumaron
al acervo patrimonial del conjunto: "Santa Teresa de
Jesús, un Vía Crucis, un Jesús Crucificado, la Virgen del
Perpetuo Socorro, San Nicolás de Tolentino (traído de
Italia)".
-
En 1941 y luego de una campaña de donación de hierro, bronce
y dinero, se concretó la llegada de una campana realizada en
Santa Fe que ocupó su lugar en la torre preparada para tal
fin. Para ese mismo año, la iglesia contaba con "...
quince bancos recientemente adquiridos".
-
Para 1944 la capilla ya tenía coro propio que se ocupaba de
dar debido color a las ceremonias.
-
Con el objeto de tener un cura permanente, en julio de 1960
se elevan los planos de la Casa Parroquial a construir. La
obra se termina techando el "... 27 de julio de 1960 y es
bendecida el 5 de abril de 1961".
-
El 6 de abril de 1961 se nombra "... Vicario Ecónomo de
la Parroquia de Inriville al R. P. Angel González quien se
hace cargo a partir del 9 de abril de dicho año". De
hecho, la novel parroquia quedaba desmembrada de su
dependencia con la de Los Surgentes y de la de Camilo Aldao
definiéndose de modo documental los límites específicos de
su influencia territorial de acuerdo al "... Canon 1427,
párrafo 1 y 2 refrendados por Monseñor Alberto Deane con
fecha, 5 de abril de 1961".
-
Por lo significativo del hecho volcamos la totalidad del
contenido, de modo textual, de lo escrito por la Profesora
Schiavoni en su investigación: "El 4 de agosto de 1963
llegó en avión la imagen de Nuestra Señora de Fátima que fue
colocada en carroza y custodiada por monaguillos de sotana
blanca. La siguió una caravana de setenta coches y el 17 de
agosto de 1963 comenzó la Misión. Los niños salieron en
diferentes jornadas con globos, tambores, bonetes, caretas
cantando 'aquí están, esos son los Changuitos de la Misión'.
Después de la misa nocturna se proyectaron películas
religiosas. Durante estas jornadas se hizo el acto de
desagravio a Jesús Sacramentado, se armó una cruz con luces
y flores, se vistieron a los niños de angelitos, se
bendijeron los implementos agrícolas. Vinieron como
Misioneros los Padres Anselo Opel y Eduardo Meléndez.


Su arquitectura
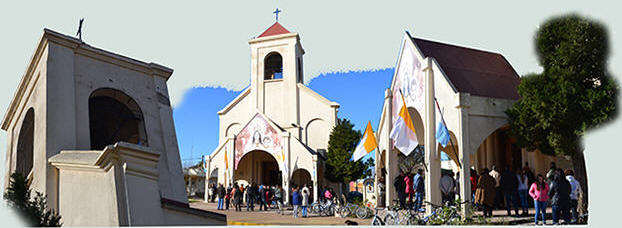
El templo se ubica en un amplio predio frente a la plaza 25 de
mayo limitado por las calles Pasaje Inri Araya, Hipólito
Irigoyen y Mariano Moreno.
La fachada principal, orientada al oeste, se encuentra retirada
de la línea municipal generando un pequeño atrio que fue
reducido por la incorporación de un nártex, de planta
rectangular, apoyado en la fachada original.

En el frontis, presenta tres vanos que culminan en arcos de
medio punto, siendo el central, flanqueado por sendas pilastras,
de mayor tamaño que los laterales. También se accede por los
costados con similares aberturas a las anteriores. Tiene techo
a dos aguas con pendientes más pronunciadas que las de la nave.
En segundo plano, en el eje de simetría, un portal de dos hojas
batientes, permite el ingreso al templo.
A sus costados sendas lesenas se elevan enmarcando la mono torre
campanario, acompañadas por arcos ciegos que se elevan hasta el
nivel del inicio del techo.
El hastial culmina con una moldura rectilínea, interrumpida por
la presencia de la torre campanario, que es de sección cuadrada
con amplias aberturas en sus cuatro caras.
Asentada sobre una moldura de líneas rectas, el techo piramidal
culmina con una cruz de hierro forjado.
La fachada sur, está retirada de la línea municipal, generando
un espacio verde. Una vista en geometral permite observar el
nártex de costado con su abertura con arco rebajado, la torre
campanario, y el plano de la nave.
Seis pilastras cuyos capiteles rectilíneos superan el nivel de
descarga de aguas del techo, ritman esta fachada, acompañadas
por el contraste de colores.
En el centro de cada uno de los espacios generados una ventana
con arco de medio punto acerca buena iluminación al recinto.
El templo es de planta rectangular con sacristía del lado del
evangelio. El presbiterio es un hemi hexágono irregular.
El altar, post conciliar, está conformado por peanas donde se
asientan las imágenes. Al centro y más elevada, la Virgen
Nuestra Señora del Carmen, a su izquierda la imagen del Sagrado
Corazón y a la derecha San José y el Niño.

Ubicación
32º 56’ 46,08” latitud sur
62º 13’ 48.15” longitud oeste



Fuentes de consulta:
-
Magaz,
María del Carmen y Sorroche Cuerva, Miguel Angel en su
carácter de Director y Co-Director de un equipo de
investigadores de la Universidad del Salvador y la
Universidad de Granada: "Patrimonio y paisajes culturales
en el Camino Real a Buenos Aires".
-
Delius, Juan D.:
"Reseña acerca de los campos que
circundan la antigua estancia Monte Molina, Saladillo,
Córdoba" - Konstanz, Alemania.
-
Sallusti, Giuseppe: "Storia delle Missioni Apostoliche
dello Stato del Chile. Colla descrizione del viaggio dal
vecchio al nuovo mondo fatto dall´autore" - Tomo Secondo
- Roma, 1827.
-
Schiavoni, Hilda Augusta: "Civitatis Mariae - Historia de la
Diócesis de Villa María - Inriville, Nuestra Señora del Carmen" -
2006.
-
Mackenna, Benjamín Vicuña: "Pájinas de mi diario durante tres
años de viajes - 1853/1854/1855" - Santiago de Chile, 1856.
-
Caldcleugh Beatson, Alexander:
"Viajes por América del
Sur" - 1819/1821 - Londres 1825.
-
Elwes, Robert:"Apuntes de un viaje alrededor del mundo" -
1854.
-
Ferrer Benimeli, José A.:
"Viaje y peripecias de los
jesuítas expulsos de América" - Universidad de Zaragoza
- Revista de Historia Moderna N° 15 - 1996.
-
d´Orbigny, Alcides:
"Voyage pittoresque dans les deux
Amériques" - París - 1836.
-
Fray Pedro
José de Parras: "Diario y Derrotero de sus viajes,
1749/1753 - España, Río de la Plata, Córdoba y Paraguay".
-
Teniente de Navío de La Thetis Conde Edmond de la Touanne
con la autorización del Capitán de Navío Barón de
Bougainville: "Itinéraire Valparaiso et de Santiago de
Chile a Buenos Aires para les Andes et les Pampas" -
París - 1837.
-
Seymour, Richard Arthur:
"Pioneering in the Pampas or the first
four years of a Settler´s experience in the La Plata Camps" -
Longmans, Green & Co. - London, 1870.
-
Bode J. E.:
"Astronomisches Jahrbuch" - Königl Akademie der
Wissenschaften - 1815.
-
Río, Manuel E. y Achával, Luis:
"Geografía de la
Provincia de Córdoba - Volumen I" - UNC - 1905.
-
de Amigorena, José Francisco:
"Descripción de los
caminos, pueblos, lugares que hay desde la Ciudad de Buenos
Ayres a la de Mendoza, en el mismo reino - 6 de febrero de
1787" - Presentación de José Ignacio Avellaneda -
Cuadernos de Historia Regional N°11 Vol IV Abril 1988 -
Universidad Nacional de Luján (EUDEBA)
(Acceda
al documento completo)
-
de Lazcano Colodrero, Arturo Gustavo:
"Monografía de
Laguna Larga" - Archivo Histórico de Córdoba - 1956.
-
Moreyra, Beatriz y Remedi, Fernando J.:
"Las cosas de
todos los días en los espacios rurales de Córdoba a
comienzos del siglo XX"- Centro de Estudios Históricos
"Prof. Carlos S. A. Segreti" - UNC/Conicet - 2005
-
Gould, Eduardo:
"Catálogo de Planos - Archivo Histórico
de la Provincia de Córdoba" - Series Notariales 1, 2, 3
y 4 correspondientes al período 1882-1925.
-
Bose, Walter B. L.:
"Córdoba, centro de las
comunicaciones postales en las Provincias Unidas del Río de
La Plata" - Labor de los Centros de Estudios de la UNLP
- 1942.
-
Greene Arnold, Samuel:
"Viaje por América del Sur -
1847/1848" - EMECE - 1951.
-
Tweedie, James:
"Las pampas de Buenos Aires a Tucumán"
(1835) - Material recopilado por Froriep, Ludwing,
Friedrich en "Noticias sobre Ciencias Naturales y
Médicas" - 1839.
-
Catera, María Celeste y Gigli, Sofía Angeles:
"Proyectar
el horizonte" - Proyecto Final de Carrera -FAPYD, UNR -
2017
-
Mollo, Norberto:
"Rastrilladas indígenas en el sur de
Córdoba" - Revista Sociedades de Paisajes Aridos y Semi
Aridos, Volumen XIII, 2019
-
Diario La Libertad, 20 de noviembre de 1900
-
Revista
“Caras y Caretas”
- N°1253 del 07 de octubre de 1922 -
Biblioteca Nacional de España.
-
Revista
“Caras y Caretas”
- N°1554 del 14 de julio de 1928 - Biblioteca Nacional de
España.
-
House, Guillermo: "El último perro" - Revista "Leoplán"
- Magazine Popular Argentino n°338 - 17 de junio de 1948
-
Burmeister, Karl Hermann Konrad - "Viaje por los Estados
del Plata" - Academia Nacional de Historia, Buenos
Aires, 2008
-
Perpetuo, Laura Blanca, Roggio, Patricia: "Relaciones del
Estado con el mundo del trabajo. Córdoba 1910-1943" -
Compilación Documental - UNC, 2016
-
ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA: "Nueva historia de la
Nación Argentina" - Tomo 6 - 1997
-
Ahumada, Alexis Matías:
"El acceso a la propiedad privada por confirmación de
títulos en el confín sudeste de la Provincia de Córdoba,
1850-1880" - III Congreso Latinoamericano de Historia
Económica y XXIII Jornadas de Historia Económica - San
Carlos de Bariloche - 2012.
|