|
INMACULADA CONCEPCION
Cuando el nieto recordaba a su abuelo Don Juan Rodríguez Juárez
(o Xuárez) lo describía como uno de
“... los
primeros descubridores, conquistadores y pobladores ... con mucho
lustre de su persona”.
Juan era un joven de unos 18 años cuando, allá por mediados de
los años 40 del siglo XVI, se lo ubicaba en Centroamérica. En el
lapso de un par de años su vida atravesó una sucesión de
vicisitudes donde no faltaron aventuras, viajes y batallas. Es
así que, hacia 1550, ya había estado en Perú acompañando al
Licenciado La Gasca para recalar luego en lo que, con el tiempo,
se convertiría en la Gobernación de Tucumán; en este caso, junto
al expedicionario Juan Núñez de Prado.
Durante esta última etapa conforma pareja con Catalina hija de
Gonzalo Sánchez Garzón, integrante del contingente.
El hecho que supiese leer y escribir significaba, para la época,
un rasgo distintivo de su persona. Estas condiciones especiales
lo hicieron imprescindible al momento de asignarle actividades
administrativas o políticas; sin que esto signifique dejar a un
lado todo aquello propio de lo militar y expedicionario; por el
contrario, las dos facetas se combinaban y potenciaban
permanentemente.
Su biografía se fue nutriendo de hechos relevantes: fue parte de
las tres fundaciones de El Barco aportando su preparación en
tareas que involucraban remates y sucesiones; hacia 1553 se sumó
al nuevo asentamiento conocido como Santiago del Estero
cumpliendo, bajo la tutela del Virrey de Perú, actividades como
Regidor, Alguacil Mayor y Procurador General. En su rol de
encomendero actuó como mediador con los aborígenes con el
objetivo, por vía pacífica o armada, de integrar o neutralizar a
los habitantes del lugar. Este proceso de ingreso en los
territorios ocupados por los pobladores naturales incluía la
creación de pequeñas poblaciones; es así como, bajo estas
pautas, Don Juan Rodríguez Suárez comparte la expedición que da
vida a San Miguel del Tucumán, bajo la iniciativa de quien
conducía la expedición, Don Diego de Villaroel.
Pasaron los años y su destino se cruzaría con Jerónimo Luis de
Cabrera quien había dejado Perú en 1571 para asumir, por
designio del Virrey Don Francisco de Toledo, la tarea de
“... poblar y fundar un pueblo de españoles para que, desde Perú, se
pudiese ingresar a mercadear a las provincias del sur sin riesgo
ni peligro”. La zona sugerida para este objetivo era el
Valle de Salta; sin embargo, al dejar atrás Potosí hacia 1572,
Cabrera opta por seguir los consejos del fundador de Santiago
del Estero, Don Francisco de Aguirre, que lo alentaba a dirigir
sus pasos más hacia el sur con la ambiciosa esperanza de
descubrir la Ciudad de los Césares y sus riquezas de plata y
oro.
El ingreso de dicho contingente formado por un centenar de
hombres y del que Juan Rodríguez Juárez formaba parte se
produce, a lo que hoy conocemos como provincia de Córdoba, en
1573. Difieren las versiones sobre el camino recorrido, hay
quienes lo hacen coincidir con la actual Ruta Nacional 9 y hay
otros que aseguran que lo hicieron por el Valle de Punilla.
Al margen de estas discrepancias el hecho concluyente es que
ingresaron al corazón mismo de las tierras de los Comechingones;
siendo los het su étnia más significativa para aquellos años.
De estas comunidades ya había un interesante conocimiento como
consecuencia de las distintas expediciones y relevamientos
encomendados por el fundador de Santiago del Estero (Don
Francisco de Aguirre). Si bien estos encuentros quedaron
documentados como primeros testimonios, ésto no invalida que se
hace razonable suponer que otros aventureros ya habían tenido
contacto con los comechingones hacia las primeras décadas del
siglo XVI; por ejemplo: el Capitán Francisco César que,
cumpliendo con una misión de Gaboto, partió del fuerte Sancti
Spiritu y remontó el río Carcarañá o las incursiones por el
norte de la actual provincia de Córdoba del Capitán Diego de
Rojas hacia principios de 1540 o la expedición inmediata
posterior de uno de sus hombres, el Capitán Francisco Mendoza,
quien poniendo destino al sur se encuentra con el actual Río
Tercero para luego virar hacia el este para terminar
encontrándose con el hoy conocido como Río Paraná o la
experiencia del Capitán Francisco de Villagra quien atraviesa,
hacia 1550, todo el territorio comechingón de norte a sur para
luego dirigir sus pasos hacia el oeste con destino a Chile.
Volviendo a la marcha de Jerónimo Luis de Cabrera y sus hombres
vemos que, el 24 de junio de 1573, el grupo se detiene frente a
un río al que denominan San Juan para luego fundar, el 6 de
julio junto a sus costas y en un paraje que los nativos
identificaban como Quisquisacate, la ciudad de Córdoba de Nueva
Andalucía.
|
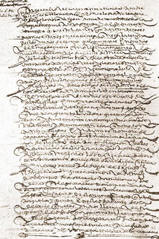
Acta
Fundacional de
Córdoba de Nueva Andalucía |
El Escribano Real Francisco de Torres dejaría constancia del
hecho a través de la consabida Acta. Los testigos de aquellos
sucesos
se verán beneficiados, en los años siguientes, por la usual
política de distribución de aquellas tierras que se iban
conquistando. De hecho, basta con efectuar una detenida
enumeración de los nombres para poder identificarlos como parte
indisoluble de la génesis histórica del nacimiento de los
pueblos de toda la provincia. Son ellos, entre otros: Blas de
Rosales, Tristán de Tejeda, Bartolomé Jaimes, Luis de Abreu,
Antón Berrú, etc. Entre ellos, como dijimos, estaba Juan
Rodríguez Juárez quien se hará acreedor, hacia 1585 y en carácter de merced,
de las tierras donde actualmente encontramos a Villa Ascasubi.
Estas regiones bañadas por el río Ctalamochita fueron
transitadas y asumidas como conquistadas bajo la guía del mismo
Don Jerónimo Luis de Cabrera en su camino hacia el Río Paraná.
En su avance hacia el sur el conquistador numeraba de modo
correlativo los caudalosos ríos que volcaban sus aguas de oeste
a este; así tenemos el Primero, Segundo, Tercero, etc. Al
encontrarse con el Ctalamochita (Tercero) decide acompañarlo río
abajo, lo ve nutrirse con las aguas del Chocancharava (Cuarto)
para luego, como Carcarañá, admirarlo ante su fusión con el Paraná. Será
aquí donde decide fundar el Puerto de San Luis en cercanías de
donde se ubicaba el derruído fuerte de Sancti Spiritu (erigido
en 1527 por Sebastián Gaboto en la confluencia del río Carcarañá
con el Coronda). Esta decisión le genera la inquina de Don Juan
de Garay quien opta por fundar el Puerto de Santa Fe y litiga
frente a la Justicia de Charcas la que resuelve a favor del
futuro segundo fundador de Buenos Aires.
Cabrera regresa y refunda Córdoba de Nueva Andalucía.
Los años pasan y el destino de cada uno de los personajes que
acompañaron en esta aventura a Don Jerónimo Luis de Cabrera se
ven afectados por los alineamientos que fueron tomando frente a
los distintos y cambiantes sectores de poder; es así que algunos
se vieron beneficiados con el correr de los años y otros
sufrieron las peores de las persecuciones, cárceles y muertes.
En este último grupo estaba Juan Rodríguez Juárez quien, de resultas de sus desavenencias
irreconciliables con el Gobernador Hernando de Lerma, cayó en desgracia salvando milagrosamente su
vida al asilarse en un convento.
Sus tierras, muchos años después y tan solo en parte, fueron
recuperadas por sus descendientes.
En los primeros años del siglo XVII, un hecho clave le otorga
especial relevancia a la zona: el rey de España procede a emitir
una Cédula que pone en funcionamiento el Puerto Seco de
Pampayasta devenido, por entonces, en pequeño asentamiento
español. Un impuesto (almojarifazgo), equivalente al 50% del
valor de las mercancías, se aplicaba al movimiento de los bienes
que necesariamente pasaban por el lugar procedentes de los
puertos fluviales tras transitar por precarios caminos los que,
una vez alcanzada la Aduana, optaban por continuar hacia el norte
en procura de Perú o con destino oeste en dirección a Chile.
En relación a esta significativa circunstancia, el historiador
Raymundo Chaulot expresa:
“El puerto de Buenos Aires, centro de las comunicaciones
marítimas con España, determina el abandono definitivo del
puerto de San Luis y la comunicación terrestre con el camino de
la costa del río Tercero que, a su vez, se ramifica para Chile,
Córdoba y Tucumán y sobre el que en 1628,
se estableció
la aduana seca de Córdoba sobre el paso Coronado en
Pampayasta”.
De este
modo es razonable concluir en
“la gran importancia del río Tercero dentro de los principales
acontecimientos de la conquista y de la ocupación, por ambas
corrientes del río de Solís y del Perú, que dicha arteria ha
conservado durante la colonia y se ha perpetuado hasta hoy
dentro de la relatividad de los progresos nacionales.”
Aún cuando no hay precisiones sobre la fecha exacta de su
construcción así como de sus características (seguramente no
diferirían de las usuales de la época donde predominaba la
piedra, el adobe
y los techos de paja) se cree que por esos años ya existía un
precario oratorio tal vez erigido por el mismo Don Juan Rodríguez Juárez
o alguno de sus inmediatos descendientes. Se sustenta esta
conclusión en el hecho que durante la segunda mitad del siglo XVII
(desde 1662 hasta 1683) el Presbítero Francisco Benegas cumplió tareas de
evangelización a lo largo del Río Ctalamochita, más precisamente en una Capilla que ya se identificaba
como
“de Rodríguez”.
A fines del siglo XVII, el Obispo de Tucumán Fray Manuel
Mercadillo impulsa la división de los curatos de los Ríos
Tercero y Cuarto. Esta medida es acompañada con la proliferación
de nuevas poblaciones y capillas y por ende la asignación de mayor
número de sacerdotes en dicha zona.
Ya entrando al siglo XVIII, el Presbítero
Antonio Vélez Herrera se hará cargo del Oratorio durante el
período 1694 - 1723. Entre este último año y 1727 (siguiente
mojón histórico) se intuye que la precaria edificación fue destruída seguramente por los indios.
La permanente e inevitable puja entre españoles y nativos
devenía en permanentes conflictos algunos de los cuales eran
decididamente sangrientos. Un relato elaborado por el sacerdote
Antonio Suárez de Cabrera da cuenta que
“... el 26 de junio
de 1724 vinieron más de 300 indios matando al Sargento Mayor Juan de Piñero y 40 de sus soldados a unos 25 leguas de la
parroquia, con cuya noticia se fue este declarante con el
designio de dar a sus cuerpos cristiana sepultura.”
Será durante 1727 que,
documentación fehaciente mediante, se acredita una nueva construcción
religiosa
sobre la banda norte del Río Ctalamochita.
La nueva Capilla, bajo la advocación de Nuestra Señora de la
Inmaculada Concepción, sustituta del anterior oratorio y
asentada sobre las ruinas del mismo, será erigida por Don Juan
Francisco Rodríguez Cordero sobre el que no hay certeza plena
que sea descendiente de los Rodríguez Juárez aun cuando ésto no
tiene porque ser totalmente descartado. La Capilla
incluía cementerio
“sin panteones ni nichos”
(en años recientes, producto de una excavación para tender una
red de agua se detectaron restos óseos humanos al frente de las
ruinas de la vieja Capilla).
Entre los años 1730 y 1745, el
primer sacerdote será Antonio Suárez
Cabrera.

Este proyecto es impulsado por
el entonces Obispo
de la Provincia del Tucumán
y en el futuro de Santiago de Chile,
Don
Juan Sarricolea y Olea
quien era secular de origen peruano. La influencia para la época
y para la zona de dicho Obispo era significativa. De hecho fue
el responsable, en 1727, de conceder las indulgencias a indios y
esclavos permitiéndoles orar dentro de la nave principal de las
iglesias. Será también el artífice de instaurar el Balcón
Tribuna el que, ubicado a varios metros de altura sobre la
contrasacristía y con vista directa al altar, será el espacio
que ocuparán los jesuítas para asistir a las ceremonias
religiosas sin tomar contacto directo con la plebe.
En 1772 se produce una división del Curato de Río
Tercero en dos partes. Será el Deán Antonio González Pavón quien
designará a la Capilla de Rodríguez como asiento del Curato de
Río Tercero Arriba. Serán sus límites territoriales los
descriptos por el Párroco Domingo Guerrero en un informe datado
en 1793 y que reproduce lo siguiente:
“... por el poniente, el Salto del Río (se refiere a la zona de la
actual Almafuerte) en el carril de las tropas a Mendoza y por el
naciente la casa correspondiente al Teniente Sánchez lo que
significa una extensión de unas 18 leguas a lo largo de la costa
del río. Hacia el noreste encuentra límite en la Capilla del
Puesto de Ferreyra y la Cañada del Gobernador mientras que hacia
el sur se extenderá hasta la Capilla de Punta del Agua y la
Cañada de Lucas; siendo la distancia total de unas 12 leguas”.
En
1796,
un censo de todo el Curato documentaría la presencia de poco más
de 1000 habitantes en toda la región; siendo 68 las
familias que habitaban en las inmediaciones de la
Capilla de Rodríguez
convirtiéndose, para la época, en el territorio más poblado de
la zona; al
punto que esta comunidad casi triplicaba a los vecinos relevados
en El Salto (actual Almafuerte).
La historia de la zona cobra impulso durante la primera década
del siglo XIX. El Presbítero Benito Lascano, con sus jóvenes 27
años, es designado a cargo del Curato de Río Tercero Arriba. El
sacerdote había nacido en Santiago del Estero en 1778 y se
convertiría, con el tiempo, en un referente significativo de la
historia cordobesa y de las disputas entre federales y unitarios.
En sus casi 60 años de vida ocupó cargos relevantes en la
Universidad de Córdoba apostando, desde lo político, a la
cercanía con Juan Bautista Bustos y Facundo Quiroga en clara
oposición a Paz. Será Lascano quien fomentará la radicación
poblacional en la zona. Según los relatos de la época comparte
expediciones hacia las tierras de las poblaciones indígenas del
sur tomando a medio centenar de familias "convertidas" las que
son asentadas en torno a la Inmaculada Concepción. Entre ellas,
una cautiva de Azul conocida como Concepción Vera ocupará el
centro del relato fundacional del pueblo. Una epidemia de
viruela arrasará con la mayoría de aquel primer grupo humano;
unos pocos sobrevivirán, entre ellos la hija de Concepción quien
junto al Cacique Benavidez y sus ocho hijos serán la base para
el definitivo nacimiento de la localidad de Capilla de Rodríguez.
En paralelo a estos acontecimientos, un turbulento clima se
vivía en Buenos Aires como consecuencia de las invasiones
perpetradas, en 1806 y 1807, por los ingleses. La resistencia a
ambos intentos traducidos en triunfos sobre las tropas de
ocupación generaron numerosos prisioneros los que, en algunos
casos, fueron trasladados a la provincia de Córdoba; de hecho,
los encontramos en la zona de
Copacabana hacia el
norte o en la Estancia
Jesuíticas de
San Ignacio en tierras próximas a la actual
Santa Rosa de Calamuchita. Hacia este último destino y cumpliendo lo que hoy
definiríamos como "libertad condicional" es enviado,
el 30 de marzo de 1807, el
Capitán Alexander
Gillespie junto con el Regimiento 71. El oficial escribirá un diario de viaje el que será volcado a
libro varios años después a su vuelta a Inglaterra.
De dicho texto, conocido como "Buenos Aires y el interior"
y según su particular visión de la naturaleza y geografía de
nuestro interior así como los hábitos, costumbres, miedos y
sueños de los habitantes locales, extraemos que el 25 de abril
de 1807 se desplazaban "... a media milla del Tercero, en
cuyas orillas casa y población eran multitudes que, con la
estupenda cordillera que teníamos enfrente y los troncos
desparramados por todos lados, se unían para completar el más
animado paisaje. A mediodía pasamos entre algunas alturas
boscosas, en los declives de las barrancas del río, elevadas
aquí sobre su nivel que, con el interesante pueblito de Capilla
de Rodríguez y su hermosa iglesia, levantado un milla más allá
de la margen derecha, nuestro viaje se había introducido en la
frontera de la pintura. La superficie, sin embargo, era una capa
de arena, cubierta de matorral, con pasto evidentemente lo más
desagradable para nuestros caballos y bueyes. Bajo esas
fluctuaciones vegetales, un viajero debería vender los caballos
del país más bajo, y comprar los acostumbrados a este nuevo
suelo, porque los primeros detestan su alimento, no puede
esperarse mucho trabajo de ellos. Maíz que puede conseguirse en
abundancia es el sustituto preferible para el viaje. Rodríguez
está como a 28 leguas de Esquina. En el día podíamos observar
cabras salvajes sentadas como liebres en las grietas rocosas,
donde nos miran abajo a nosotros y nuestros perros fieles con
indiferencia cuyos clamores y gañidos no las podían perturbar.
Todo el 26 presentó un aspecto montañoso dispuesto en sierras
con el Tercero como a 400 yardas a nuestra derecha". [Acceda
al relato completo del viaje por territorio cordobés, haciendo
Click Aquí].
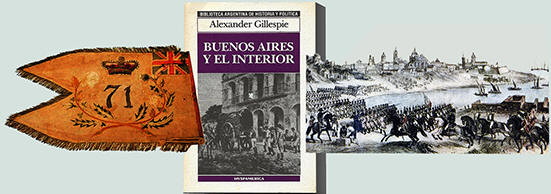
Dentro de los datos aislados que se disponen y apuntando a
completar los espacios del proceso histórico que lucen vacíos,
es valioso mencionar el hecho que el Párroco Isidoro Viera
(1817-1831) procede, con fecha 1 de julio de 1820, a la
recuperación del destruído libro de matrimonios.
El tránsito a través del siglo XIX se expone vívido y descarnado: los
procesos independistas y las luchas emancipadoras, los vaivenes
políticos y las distintas visiones de país con sus consiguientes
pujas por el poder, las guerras fraticidas acompañadas del
desprecio por la vida del vencido, el exterminio del indio; en
fin, un proceso de construcción de país que alcanzará una
especie de diseño definitivo recién a finales de aquella
centuria el que, de modo simple, se lo podría sintetizar en un
esquema de tipo agro exportador donde la riqueza quedaría
controlada por tan solo una minoría selecta en desmedro de una
amplía mayoría sumida en la pobreza.
Languidecía el siglo XIX y el Ingeniero Agrimensor Nicolás
Fernández Ponce en cumplimiento por lo pautado por Decreto del
Gobernador Márcos Juárez de fecha 25 de setiembre de 1889
efectúa la delimitación y demarcado del Pueblo sobre terrenos
cedidos por los vecinos Doroteo Agüero, Facundo Ortíz y Antonio
Branca. El nuevo esquema poblacional asumirá desde ese día y por
decisión del Gobernador el nombre de Hilario Ascasubi en
recuerdo al poeta y militar fallecido 14 años antes. No se
conocen las razones que llevaron a Juárez a efectuar dicha
elección, de hecho no las dejó documentadas; sin embargo, la
respuesta podría hallarse simplemente en el ideario político del
escritor con el que, con seguridad, comulgaban tanto el
Gobernador como los sectores del poder de la época.
En 1890 se radica el único Registro Civil de la zona quedando a
cargo de Salvador Sarrallada; será en el mismo donde, un 4 de
enero de aquel año, se inscribe el primer nacimiento producido:
se trata de Segundo Isaac Farías.
En paralelo al proyecto poblacional, el Presbítero Marcos
Molina, quien se había hecho cargo de la vieja Capilla de
Rodríguez tan solo un año antes, impulsa la construcción de una
nueva Iglesia en reemplazo de la actual que se exhibía en estado
ruinoso y terminal. A poco de asumir ya había elevado una
solicitud escrita a la Diócesis que recibió como respuesta, lo
siguiente:
“... se resuelve la traslación de la Iglesia Parroquial
denominada Capilla de Rodríguez a otro punto que no diste más de
cinco cuadras del sitio donde se halla ubicada la actual ...”.

Unica imagen fotográfica de la Capilla de Rodríguez (principios
del siglo XX)

El texto habilita al sacerdote a arbitrar los mecanismos
necesarios para convocar a
“prestigiosos” vecinos de modo de
conformar las comisiones necesarias que se ocupen de recaudar y
administrar los fondos necesarios para solventar el proyecto.
Según Raymundo Chaulot esta Comisión se verá integrada, entre
otros, por el Párroco, el Dr. Tomás Garzón y Dolores Vergara
cooperando
“...
todos los vecinos, unos
dando
los terrenos, otros contribuyendo
con especies y dinero.”
A fines de 1889, a tan solo trescientos metros de la antigua
Capilla, las obras de los cimientos estaban en pleno
proceso de ejecución. Los trabajos demandarían casi una década.
Con significativos faltantes de terminación será Monseñor
Reginaldo Toro quien, acompañado por el repicar de las campanas
de la vieja Capilla ahora instaladas en la nueva, la bendecirá en 1898 y la habilitará a los
creyentes.
Raymundo Chaulot consigna que, desde 1893, se
“...
decía
misa en la sacristía
...
hasta que se inauguró el templo en 1898, siendo todavía cura don
Marcos Molina.”






Durante los primeros años del siglo XX el Presbítero
José R. Benard (con actividad previa en Tulumba) es designado al
frente de la Parroquia el 17 de julio de 1906 convirtiéndose en
el gestor de concretar las
terminaciones.
El sacerdote había nacido en Chilecito (La Rioja) un 19 de mayo
de 1881.
Bajo su gestión, se colocan los pisos,
se construye la sacristía, se actualizan los altares con nuevas
imágenes y revestimientos en mármol, se incorporan mobiliarios, vitreauxs,
iluminación, estatuas y órgano.


El Presbítero José R. Benard con vecinos y a la
derecha, con el Párroco Pizzolatto en la Estancia Media Luna de
Don Modesto Acuña en Río Tercero, 1930
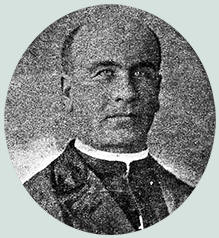
Presbítero José Benard
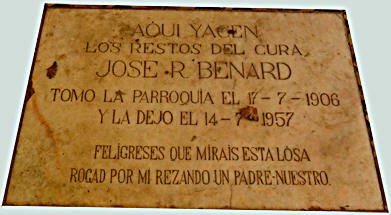
Paralelamente a esta gestión otras Capillas son erigidas por el
impulso de José Benard en la zona, son éstas:
San José de Pampayasta Norte, Nuestra Señora de Lourdes en Río Tercero y
Santa Rosa en Colonia Almada.
La muerte lo encuentra en Villa Ascasubi el 14 de julio de 1957.






Finalmente, un 25 de
mayo de 1910 se inaugura la Casa Parroquial erigida a la
izquierda del templo.
 |
Hacia mayo de 1912 el Obispo de Córdoba, Fr. Zenón Bustos y
Ferreira, realiza una visita de la iglesia del lugar de resultas
de la cual suscribe un documento que contenía una síntesis de
las vivencias recogidas e incluía un listado de recomendaciones
a concretar: |
"Visita Canónica del Curato de 3º Arriba. Nos Fr. Zenón
Bustos y Ferreira por la gracia de Dios
y de la Santa Sede Apostólica, Obispo de Córdoba.
En la conclusión de la Santa Visita de esta Parroquia,
nuestra primera palabra es de cordial agradecimiento al Sr. Cura
Párroco Don José Bernard por el ejercicio activo y celoso de su
ministerio que en ella hemos notado, como así mismo por su
deferencia en no gravar a la fábrica con la suma en que ésta
quedara alcanzada en la construcción de la nueva Casa Parroquial
que ha levantado con honor suyo. Dios Nuestro Señor tan
omnipresente en los que hacen el bien, sabrá retribuirles estos
servicios a la Iglesia con abundantes dones espirituales. A
pesar del celo ejercido por su ministerio vigilante vemos
alarmados que en muchos feligreses de los suyos, comienza a
posesionarse el grave descuido de no cumplir con el precepto
anual de la confesión y comunión. Es el comienzo de una
enfermedad infecciosa que cundirá generalizándose de pocos a
muchos con desedificación de los buenos; amarga inquietud de
pastor. Conviene buscar y encontrar un arte nuevo para curar
este mal; un arte de los que el celo vigilante del celoso pastor
sabe encontrar para extirpar el mal que afecta a sus ovejas.
Curarlas, santificarlas y salvarlas es la obra más hermosa de
sus desvelos y con ésto y a nuestra gratitud con sus obras en
favor de la iglesia no tenemos otra cosa que agregar sino
ordenar los puntos siguientes:
1º: Numerarse los legajos de los documentos del Archivo; 2º:
Colóquese cuanto antes el Via Crucis en la Iglesia; 3º: Fórmese
de nuevo el inventario general del Curato incluyendo en él lo
perteneciente al culto y las propiedades raíces que las iglesias
tengan mandando copia al Obispado después de tres meses de la
fecha; 4º: Hágase la sección para disidentes en el cementerio
con puerta hacia afuera; 5º: Tan pronto como sea posible
adquiérase un vestíbulo para guardar ornamentos y revestirse
poniendo sobre él un crucifijo; 6º: Que procure mantener cerrado
el cementerio viejo que está dentro de la población hasta que se
disponga otra cosa.
Además de lo dicho pedimos al Sr. Párroco que incorpore a las
obras de su celo parroquial la de formar coros para los cantos
piadosos en el templo y que predique y haga predicar sobre los
temas de la comunión frecuente y primera comunión de los mismos.
Preocupándose de todo ésto con el propio interés que emplea en
la enseñanza del catecismo a la niñez.
Dado en ésta Parroquia de la Inmaculada Concepción de Capilla
de Rodríguez a 9 de mayo de 1912; Fr. Zenón, Obispo de Córdoba;
Pedro N. Montenegro, Visitador". (Acceda
al original)
En paralelo a estos hechos, la población daba cuenta de la vieja
Capilla la que iba siendo deshecha por los mismos vecinos de la
Villa en procura de sus ladrillos de modo de destinarlos a la
construcción de sus propias viviendas.
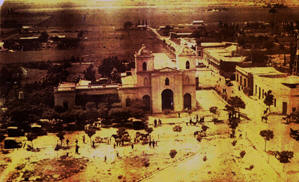
Foto de 1916
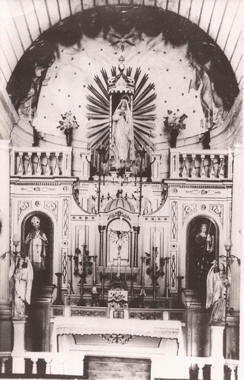

Imágenes anteriores a la reciente restauración

Córdoba de Antaño - Imagen del ángulo sudoeste - 31 de mayo de 1931
Archivo Técnico - Dirección Nacional de Arquitectura - Distrito
Centro

Proyecto de construcción de la réplica de la Capilla de
Rodríguez:
Será el ya fallecido y varias veces Intendente e Historiador Don
José Alberto Suescun quien, en su momento,
impulsó
la edificación de una réplica de la Capilla de Rodríguez tal
como se desprende de sus propias palabras: “... pedí
intervención a la dirección de Historia de la Provincia y se
realizaron los planos. Levantamos lo que era la sacristía con
los ladrillos del mismo tamaño a los utilizados para la segunda
construcción”.

Las acciones emprendidas desde las instituciones de la comunidad
para hacer
realidad el proyecto buscan, además, ofrecerle a Suescun "...
el mejor homenaje que podrían brindarle a este hombre que recuperó la historia del
pueblo".
El objetivo
no solo es el de completar la réplica sino, también, el de crear un
Museo que preserve la historia de Villa Ascasubi y de la región.








Imágenes de las ruinas de la Capilla, de las tareas de
recuperación y del ex Intendente e Historiador Don José Alberto Suescun
UNA
NOCHE JUNTO AL RIO CTALAMOCHITA
Un
vestigio de brasas iluminaba la escena; sobre ellas, una pava
teñida de negro hollín mantenía agua a su temperatura justa.
Al
morocho la ancha nariz le llovía sobre el labio superior
haciendo que éste fuese invisible a la vista. Su rostro dibujaba
sol y tierra roja propios de los áridos riojanos, vestía
saltones ojos negros que se encendían con los brillos y chispas del
fuego; su barba crespa y mal afeitada lucía un vacío junto a su
oreja derecha donde una profunda cicatriz recordaba viejas
batallas; un
pañuelo rojo y engrasado sujetaba su pelo revuelto y enrulado.
De entre sus dientes, teñidos de mal tabaco, emanó un
ronco "¿gusta?" mientras su mano se estiraba invitando con un
mate. Quiroga, sentado sobre una piedra, lo tomó
y lo saboreó lentamente.
Al tiempo que el ronroneo del
cercano río inundaba de sonido la noche, el General volcó su cuerpo
hacia atrás, chupó una vez más del mate y mirando cansino al
morocho, le preguntó: "¿te gusta estar acá?". No hubo
respuesta, tan solo un movimiento de cabeza hacia ambos lados
y una sonrisa que, traducida, significaba que si estaba ahí no era
por lo lindo del lugar sino por confianza y fidelidad a su jefe,
tan solo éso.
- ¿Estuvijte
en la Capilla? - preguntó Quiroga, devolviendo el mate.
- Hoy
temprano, he pedio que cuide mi prienda y mis gurises.
- ¿Y
no li hai pedio por nuestra jortuna?
- ¿Y
pá que? Usted a di saber que a Diosito no le cai bien que andemo
despenando crestianos; tonce, ¿cómo le via´pedí a la madresita que mi ayude a
pecar?

El
General se levantó sombrío y caminó algunos pasos acercándose al
río. Tomó algunas piedras y las fue arrojando a las aguas, las
vio desaparecer y pensó que así será con la vida de sus
hombres, una a una ... incluso, como algún día, la
de él mismo. Todas serán arrastradas por las turbulentas
corrientes
del gran río de la tragedia nacional.
En ese
instante concluyó con que no tenía sentido ir a la Capilla.
Era mediados de febrero,
el calor y los pensamientos se mezclaban en su mente junto con
el recuerdo de su derrota, seis meses antes, en La Tablada. Tal
vez hubiese sido mejor pactar con Paz y no llegar a esta
situación; pero, bueno, la decisión estaba tomada y la última
carta que le había escrito al unitario era por demás
elocuente:
“...
estamos convencidos en pelear una sola vez, para no pelear toda
la vida. Es indispensable ya que triunfe unos u otros, de manera
que el partido feliz obligue al desgraciado a enterrar sus armas
para siempre.”
El río
Ctalamochita y la vecina Capilla de Rodríguez guardarán,
por siempre, esas imágenes.
Por la
mañana, muy temprano, emprendieron la marcha en dirección al norte
donde los esperarían, en plena llanura de Oncativo y entre las
lagunas Larga y del Infiernillo, las superiores fuerzas de Paz.
El
caudillo riojano y sus diezmadas tropas lograrán huir de aquella
aciaga jornada del 25 de febrero de 1830; las armas, a pesar de
sus palabras, no serían enterradas por muchos años más.
|
"¡Qué
de noticias traerás
-le dijo- de esos parajes!
Y ¿se aguantan los salvajes
Rivera y el manco Paz?
Nada te puedo contar
ahora, dijo la Arroyera,
pues se me anda la vedera
y ya me voy por echar."
"Isidora"
-
Hilario Ascasubi
(Fragmento)
|
Datos complementarios
Hilario Ascasubi (1807 - 1875):
 |
Su vida es síntesis de aventuras y pasiones sin límites. Aún siendo un niño y
estando embarcado como grumete es apresado en Centro América
y confinado a una cárcel de Portugal de donde logra huir e
iniciar un largo vagar por Europa y Estados Unidos. Al
regreso a su tierra aún muy jóven, recala en Salta
haciéndose cargo de la imprenta jesuítica desde donde inicia
su actividad de escritor y divulgador.
Su ideario político lo coloca como espada de Güemes
y luego alineándose con Paz y Lavalle en contra de Rosas.
En la última etapa de su vida supo oficiar como funcionario
en París en representación del gobierno de Mitre. |
|
Como escritor se lo identifica como el referente obligado de
la literatura gauchesca. A lo largo de su vida dirigió
periódicos como
“El gaucho en campaña” y
“El gaucho Jacinto Cielo” dejando, además, una basta obra
recopilada en tres tomos:
“Paulino Lucero
cantando o combatiendo
contra los tiranos de la República Argentina y Oriental del
Uruguay”,
“Aniceto
el Gallo” y
“Santos Vega o
Los
mellizos de la flor”.
|


Coordenadas:
Latitud: 32º 09’ 47,09" S
Longitud:
63º 53’ 30,47"
O

Fuentes de consulta:
-
TARQUINI, Fabián - RAMPOLDI, Patricia: “Inmaculada
Concepción" de Villa Ascasubi -
Civitatis Mariae.
Historia de la Diócesis de Villa
María
-
Galeón Editorial. Córdoba, Noviembre de 2008.
-
PEÑA, David -
“Juan Facundo Quiroga”
- EMECE
-
AMAYA, José -
“Centenario de Villa Ascasubi”
-
CHAULOT,
Raymundo
-
“Capilla
de Rodríguez es un símbolo de fe y muestra de la acción de los
conquistadores”
-
Libro Autos y Visitas Pastorales (1886-1916), Nº1, f. 360-361
-
Gillespie, Alexander: "Buenos Aires y el interior" -
Biblioteca Argentina de Historia y Política - Hyspamérica -
Buenos Aires, 1986
-
GARZON GARZON, María Ignacia y NELLES GARZON, Marcia Beatríz:
"Monseñor Doctor Fr. Zenón Bustos y Ferreira" -
Ediciones del Copista - 2012
-
Se agradece muy
especialmente a Analía Suescun por facilitarnos material
histórico recopilado por su padre (el varias veces Intendente
e Historiador Don José Alberto Suescun) y editado por su hijo,
Juan Manuel Ferreyra Suescun, para la revista
“Huellas
de la Villa”
|