|
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
|
Una familia trágica en la trágica Argentina (*)
Pirí
aspiró hondo y viscoso.
No tenía cianuro; de haberlo tenido, sabía que su coraje no sería
suficiente como para usarlo; le faltaría ese valor que tal
vez supo tener su
abuelo quien, cual estigmatizada sirvienta engañada, enfrentó el dolor lacerante que exprime
y desgarra el estómago; que masticó la angustia del movimiento
lento de un minutero que convirtió el tiempo en eterno; que
apostó fuerte frente a una hipócrita muerte que jugaba a hacerse la distraída
hasta agotar su disfrute para, luego, trepar los resbaladizos escalones de
venas y arterias hasta masticarle, una a una, sus neuronas
llenas de inolvidables poesías.
Pirí comprendió que, como su abuelo, no. ¡Como él, no!
Tragó saliva inundada en sangre. Desarmada como estaba tuvo
claro que no recorrería el camino de su padre. ¡Como él, no!
¡Como él, seguro que no!
Recordó la imagen de su hijo Alejandro oscilando suave al impulso de la
húmeda y pegajosa brisa de Tigre. ¡Otra vez Tigre! Como su
abuelo, de nuevo en Tigre. Sin soga disponible,
optó por asociar
esa imagen con el mecer suave y adormecedor de una cuna. Se vio
acurrucada junto a él dentro de su propia, cálida y materna placenta. Concluyó que, ¡como él, tampoco!
En
ese instante, Pirí pensó que sería bueno y desafiante poder
sonreir. ¡Entonces, sonrió!.
Le dio placer saberse preparada para enfrentar, con
la dignidad de su coherente biografía, el estigma de una trágica familia bosquejada
con los negros e impuros trazos de una herrumbrada guadaña hecha suicidio.
Pirí
miró fijo a su verdugo, disfrutó viéndolo temblar aterrado. Lo
atravesó, lo
dividió en viruta de mala apolillada madera, fina e inservible. Lo tajeó,
lo hizo estallar en miles de gotas de sudor sucio. Con su
mirada helada y coagulada en sangre, estrelló los restos del sádico
contra las paredes que, descascaradas y arañadas, dibujaban
manos de suplicantes fantasmas
previos.
Afirmó sus manos al camastro de hierro al que la unían oxidados
alambres. Se elevó en el aire pensando en cuan penosa y
torturadora logran ser la poesía, la droga, la utopía. Flotando
poderosa, gritó con alaridos convertidos en risas, en carcajadas
que, corrosivas y desgarradas, rebotaron y aún rebotan en la
herencia de un apellido: - “¿Que
sabés vos de torturar? ¡Torturador era mi
viejo!".
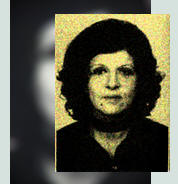
Susana "Pirí" Lugones
|
|
(*) Apelando a una
narrativa ficcional, el relato anterior
sobrevuela la tragedia de la familia Lugones
iniciada el 18 de febrero de 1938 cuando el poeta
Leopoldo Lugones (abuelo de Susana "Pirí" Lugones)
se suicida en el Recreo El Tropezón de Tigre ingiriendo cianuro mezclado en whisky. El 18 de noviembre
de 1971, se quita la vida su nefasto hijo Leopoldo "Polo" Lugones
(padre de Pirí) con gas mientras agonizaba con un
disparo que se había auto propinado en el cuello. El
30 de noviembre de 1971, a los 21 años se ahorca
Alejandro Peralta en Tigre (segundo hijo del
matrimonio entre Pirí y el periodista Carlos
Peralta). Como corolario de
la secuela, Susana "Pirí" Lugones es secuestrada el
21 de diciembre de 1977 durante la última dictadura
cívico militar, conducida a las catacumbas de la
tortura conocidas como El Atlético y El Banco bajo
dominio del General Guillermo Suárez Mason y
finalmente muerta, a los 52 años, en el "vuelo de la
muerte" del 17 de febrero de 1978. |
|

Leopoldo Lugones, Susana "Pirí" Lugones y
Leopoldo "Polo" Lugones
Villa de María del Río Seco
Cuando hablamos de Villa de María del Río Seco es muy difícil
quitarle centralidad a la vida y obra del poeta Leopoldo Lugones;
pero, si tan solo privilegiáramos al escritor pondríamos a la ciudad
y su iglesia en un
segundo inmerecido lugar apartándonos así, de modo manifiesto,
de los parámetros que motivan a esta página. Buscaremos entonces el equilibrio
más adecuado y posible.
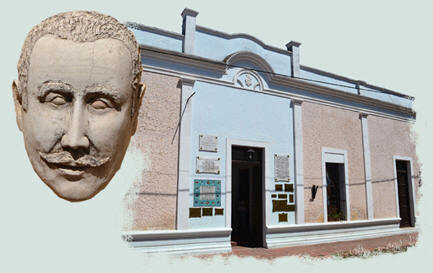

Los pueblos originarios
Aníbal Montes, en un manuscrito de 1954, expresa: "El
milenario acceso a las sierras del norte de Córdoba, llamado
'Camino de los Sanavirones' tiene una importancia primordial ...
por esa vía de acceso llegaron a estas sierras sus primeros
habitantes que, desde el Perú y el Tucumán, siguieron el curso
del Río Dulce y después tomaron el obligado 'Corredor de Zumampa',
que se dirige de Norte a Sur entre las Salinas Grandes y los que
fueron grandes bañados, esteros y lagunas del curso inferior del
Río Dulce" (Ver
texto completo).
El estudio da cuenta de evidencias de presencia indígena entre
tres y diez mil años.
El misionero jesuita, nacido en Friedberg en plena Bohemia
alemana, Padre Martín
Dobrizhoffer (1717-1791) convivió a lo largo de 18 años con los
abipones y de hecho, es el responsable de la construcción de la
cuarta reducción abipona del Santo Rosario y San Carlos del
Timbó en territorios de la actual Formosa. De su experiencia en
la convivencia nacen varios volúmenes de imprescindible lectura
y que reproducen la vida y costumbres de la comunidad originaria
desde la mirada subjetiva del sacerdote. Los mismos llevan por
título: "Historia de Abiponibus equestri, bellicosaque
Paraquariae natione".
De dicho
material extraemos lo siguiente:
"La belicosa tribu de los abipones, de la provincia del Chaco,
está asentada en el centro mismo de la Paracuaria, o por decir
con mayor exactitud, deambula por ella. No posee lugar fijo de
residencia, ni más límites que los que le ha fijado el temor de
sus vecinos. Si éstos no se lo impiden, recorren hasta muy lejos
de sur a norte, desde oriente a poniente, de acuerdo a la
oportunidad de una invasión al enemigo, o la necesidad de hallar
algún camino. En el siglo pasado, tuvieron su cuna en la costa
norte del río que los españoles llaman Grande o Bermejo, y los
abipones Iñaté, tal como lo atestiguan los libros y registros
contemporáneos. Pero a comienzos de este siglo, ya sea por haber
terminado la guerra que los realistas emprendieron en el Chaco,
o por temor a las colonias españolas del sur, emigraron y
ocuparon por fin el valle que en otro tiempo perteneció a los
indios calchaquíes, pueblo también de gigantes. A pesar de la
oposición de los peninsulares, consideran como propio este
territorio que se extiende unas doscientas leguas. Sin lugar a
dudas en otro tiempo los antepasados de los abipones habían
extendido desde estas tierras hasta las costas del Paraguay."

El
Padre Martín
Dobrizhoffer elabora una teoría según la cual los naturales del
lugar tienen raíces europeas; de hecho llega a plantearse la
posibilidad de un vínculo territorial entre Europa y el nuevo
mundo que hubiese sido cruzado con facilidad a pie o en pequeños
navíos para instalarse en estas tierras. Su razonamiento se
sustenta frente a la sorpresa de encontrarse con una
civilización con rasgos, para él, inesperados; he aquí sus
palabras:
"Cuando los pintores reproducen al hombre americano, lo
representan de color oscuro, nariz torcida y chata, ojos
amenazantes, abdomen prominente, desnudo de pies a cabeza e
hirsuto, más semejante en todo a un fauno que a un hombre;
monstruo en la forma, corvo de hombros, armado de arco, flecha y
clava, coronado de plumas de colores; les parece que han
realizado de modo perfecto la imagen del hombre americano. Y en
verdad yo mismo, antes de conocer América, me los había figurado
así in mente; pero mis ojos me mostraron mi error. Entre los
incontables indios de muchas tribus que conocí de cerca, nunca
vi aquellos vicios de forma que por doquier se atribuyen a los
americanos. Yo he comprobado, que los americanos no son negros
como los africanos, ni tan blancos como los ingleses, alemanes o
muchos franceses; pero sí mas blancos que algunos españoles,
portugueses o italianos. Son en general blancos; en algunas
tribus son trigueños, en otras un poco más oscuros. Esta
diferencia se debe en parte al cielo bajo el que viven, en parte
a su modo de vida, o bien a los alimentos que emplean."
En lo que
concierne a la visión de quién es el responsable de regular el equilibrio
y funcionamiento de
la vida y la naturaleza, la presente anécdota es clarificadora
sobre las dos visiones:
"Con el cacique Ychoálay, el más sagaz de todos los abipones que
conocí, y el más notable en la guerra, me agradaba hablar. ¿No
ves esta majestad del cielo, decía yo, y este orden, y esta
magnífica fiesta de estrellas? ¿Quién o qué pensaría que ésto es
fortuito?, le pregunto. El carro se vuelca, como sabes, si los
bueyes no son guiados por alguien. ¿Acaso no es extraño que
tantas bellezas del firmamento existieran por azar; estas
carreras y estas vueltas del orbe celeste, se gobernaran sin la
razón de una mente sapientísima, cómo se cree? ¿Quién te parece
que es el autor y moderador de estas cosas? ¿Qué opinarán
nuestros mayores de ésto? Padre mío, me respondió Ychoálay, mis
abuelos y antepasados solían mirar la tierra en derredor,
solícitos para ver si el campo ofrecería pasto o agua para los
caballos. Pero nunca se atormentaban en absoluto por saber quién
rigiera el cielo, o fuera el arquitecto y rector de las
estrellas. El dijo esto; y en verdad no dudo de que así haya
sido."
Sobre las
capacidades de los abipones el sacerdote es categórico: "El
sínodo religioso de La Paz en 1638, consideró que la ignorancia
de los naturales debía ser atribuida a la negligencia de los
Pastores ... yo mismo conocí a bárbaros muy salvajes, nacidos en
las selvas, acostumbrados toda su vida a supersticiones,
rapiñas, y muerte, brutos e ignorantes, que sin embargo una vez
trasladados a nuestras colonias, por la cotidiana instrucción y
el ejemplo de los más antiguos, abrazaron finalmente con gran
tenacidad y conocimiento las leyes divinas. Los americanos son
de mente tardía, y débil, pero supliendo la habilidad de los
maestros a la imbecilidad de los discípulos, se forman para toda
humanidad y piedad, como para todo tipo de artes ... De qué modo
la disciplina agudiza el ingenio de los indios, hasta cuánto se
extienden sus condiciones ... En cada una de ellas encontrarías
a indios muy diestros en la fabricación y dominio de los
instrumentos musicales, hábiles pintores, escultores,
fabricantes de cofres, artífices de metales, tejedores,
arquitectos, eximios escribas, y otros que saben dedicarse a
toda regla de arte como la relojería o la fabricación de
campanas o franjas de oro ... Hubo no pocos, que compusieron
libros, y de gran volumen, en tipos no sólo de su lengua materna,
sino también en la latina, habiendo grabado ellos mismos el
cobre. Saben escribir libros a pluma con tal arte, que los
europeos más observadores afirmarían que es obra de un tipógrafo
...
Si estas artes se ignoran en todas las demás fundaciones y
provincias de América, no debe atribuirse a la estupidez de los
indios, sino a la pereza de los maestros que los instruyen."
Por su parte y no
siempre de modo pacífico, los sanavirones se mezclaban compartiendo
territorios vecinos tanto con los toconotés, los abipones y los
mocobíes hacia el norte, este y noreste como
con los comechingones hacia el sur. La comunidad sanavirona se
extendía desde la zona de Salavina y la llanura nutrida por las
aguas de los ríos Dulce y Salado (actual Santiago del Estero)
hasta las elevaciones de Sumampa al oeste, y
la zona de Ansenuza (actual norte y noreste de la provincia de
Córdoba) hasta las vecindades de la actual provincia de Santa Fe
al este.
En su cultura de
vida, se evidenciaba una historia ancestral donde la comunión
con lo selvático los definía en sus orígenes, al igual que los abipones
y mocobíes,
con las características propias de la vasta región identificada
como Paraguay y las zonas del sur amazónico y andino. El
nomadismo, además del hábito de recolectar frutas, propició el desarrollo de altas capacidades
para la pesca y la caza de avestruces y ñandúes.
Ese estilo de
permanente migración, tanto voluntaria como obligada al
momento del ingreso de los españoles en el siglo XVI, los fue llevando hacia el sur y suroeste y
a encontrarse con los comechingones iniciando así, conjuntamente
con el aprendizaje del arte de la agricultura y la domesticación
de las llamas, su proceso de reconfiguración en sedentarios.
El investigador
del Conicet Carlos D. Paz, tras un sesudo análisis de las Tesis
de Licenciatura que, sobre abipones y mocobies, realizaron
Carina P. Lucaioli y Florencia S. Nesis, concluye en esta
cuestión lo siguiente:
"La base económica de los
pueblos que habitaron el Gran Chaco, sin que ésto suponga una
simplificación de las particularidades de los grupos, es uno de
los puntos mayormente conocidos por la Historiografía. Lo que
conocemos de las formas económicas es que las mismas articularon
caza, pesca, recolección, incipiente agricultura y labores en
los establecimientos productivos asentados en las fronteras.
Esta combinación de prácticas, en buena medida, pudo ser
sostenida por los indígenas, abipones y mocobíes, por una
alternancia de sedentarismo con nomadismo".
De los
comechingones, si bien copiaron el estilo de viviendas
parcialmente enterradas así como la integración familiar en cada
estructura habitable, fueron más allá ya que diseñaron una nueva
concepción de estructuras que, por sus características
constructivas basadas en estacas y palos clavados en la
tierra, paredes de adobe y techos de paja, se podrían asumir como gérmen
de los futuros ranchos.
Los pequeños
pueblos o comunidades así configurados eran rodeados por cercos
de ramas espinosas o plantaciones de cactus que oficiaban de
cierto tipo de contención defensiva.
Tenían un espíritu
guerrero significativo que los llevó a encarnizadas disputas por
los territorios de los comechingones mientras que, en paralelo,
resistían bravamente el ingreso y la radicación de los españoles
y sus enfermedades y pestes, hasta terminar finalmente
diezmados o en el mejor de los casos, mestizados.
Antiguos
documentos españoles dan cuenta que "dicha gente es muy
belicosa y vienen en escuadrón cerrado y pelean con fuego y
flechas y medias picas".
Las tierras
A mediados del siglo XVII
Acarete Du Biscay realiza un largo viaje uniendo el Río de la
Plata con Potosí, del relato posterior recogido en un libro que
lleva por nombre
"Relación de un viaje al Río de la Plata y de allí por tierra al
Perú",
podemos extraer el siguiente texto: "Desde
Córdoba tomé el camino de Santiago del Estero, que dista noventa
leguas de allí. Durante mi viaje, de cuando en cuando, esto es
cada siete u ocho leguas, me encontré con casas aisladas de
españoles y portugueses, quienes viven muy solitarios. Están
todas situadas sobre arroyuelos, algunas de ellas al amparo de
bosques, con los cuales se encuentra uno frecuentemente en la
región, y son en su mayor parte de algarrobos, cuyo fruto sirve
para hacer una bebida que es dulce y picantita, y que sube a la
cabeza como el vino; otras casas están en campo abierto y no tan
dotadas de ganado como las de Buenos Aires; pero, sin embargo,
hay suficiente y en realidad más aun del que se necesita para la
subsistencia de los habitantes, quienes también comercian con
mulas, algodón y cochinilla para teñir, que produce la zona".
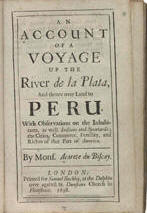
|
En el relato del viaje que entre 1771 y 1773 realiza, desde
Buenos Aires hasta Lima, el Visitador Don Calixto Bustamente
Carlos Inca, alias Concolocorvo y que vuelca en el libro "El
Lazarillo de Ciegos Caminantes", se describen las
particularidades de los asentamientos, caminos y territorios
visitados. Es así, que en lo que respecta a esta zona en
particular una vez superada Caroya, Sinsacate y ... "la
Estancia del Rey, nombrada Jesús María, que administra Don Juan
Jacinto de Figueroa", opta por seguir hacia La Dormida a 16
leguas de Sinsacate atento que "... era mejor camino".
Pasa por Totoral y Simbolar donde hay "... agua perenne y
varios colonos que son gente de poca consideración ... de
quienes no se puede fiar las postas"; para
describir, de modo genérico, que:
"... todo este territorio hasta el Cachi que es donde
concluye la jurisdicción de Córdoba, es de monte muy espeso". |
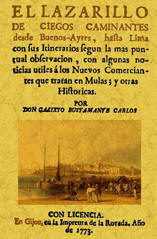 |
En su recopilación refleja que la geografía va diseñando "...
a dilatados trechos, unas ensenadas donde están las haciendas y
casas de algunos colonos dispersos ... En las haciendas y casas
de otros habitadores venden sin repugnancia gordos y tiernos
corderos y gallinas a dos reales, y pollos, sin distinción de
tamaños, a real. También se encuentran algunas calabazas y
cebollas, rara vez pan ... Hay muchísimos arroyos en todas las
ensenadas que proveen suficientemente de agua a varios
hacendados y otros colonos".
Al llegar a la zona de Las Peñas evalúa que "...
hubo población, que se conoce por la ruina de las casas que
están en un agradable y dilatado campo, guarnecido a trechos de
árboles muy elevados y gruesos, que desampararon por haberse
sumido de repente el agua de un río caudaloso que pasaba muy
cerca".
Varias leguas al norte se encuentra con "... la parroquia
nombrada Turumba en un competente pueblo"; para, luego de
atravesar el sitio Los Sauces, dejar al noroeste el pueblo de
Guayascate, sortear Los Cocos y el río Los Tártaros del que
asegura que se "... resume en la multitud de arena suelta que
hay", detenerse en la casa del "... maestre de campo Don
Pedro del Pino, hombre acomodado. Tiene oratorio en su casa en
que se dice misa los más de los días de fiesta".
La larga marcha lo depositará finalmente en el sitio que motiva
esta página, del mismo dirá lo siguiente: "El fuerte nombrado
de Río Seco es sitio agradable con algunos colonos y a sus
orillas se aparecía de repente un trozo de río que solo ocupa
como media legua y se vuelve a sumir entre las arenas sin ruido
ni movimiento extraordinario. En el alto de la población y en la
plaza hay una noria muy bien construída y abundante de agua
cristalina. Un solo muchacho la mueve y saca agua con
abundancia; pero los buenos vecinos que llegan a 30, tienen por
más cómodo proveerse del aparecido, que así dicen, que costear
las sogas que se rompieron de la referida noria. Es cabeza de
partido donde reside el cura y tiene una capilla muy buena y de
suficiente extensión. Todo el interior de la jurisdicción está
llena de estos ríos ambulantes en donde se encuentra porción de
cochinilla sin dueño que aprovechan los diligentes y sacan o
benefician grana, que aunque no es tan fina como la del obispado
de Oajaca, en la Nueva España, es mucho mejor que el magno de la
provincia de Parinacocha y otras de este reino, y acaso en lo
interior de estos espesos, dilatados montes, se hallarán otras
producciones de igual utilidad. No se internen en ellos mucho
los caminantes por el riesgo de los tigres y recelo de perderse
en los laberintos que hacen las muchas sendas".
A
mediados del siglo XVIII, el Padre
Martín Dobrizhoffer en su "Historia de los avipones"
discribirá el lugar del siguiente modo:
"Hay un lugar entre Córdoba y Santiago que llaman el Río Seco
por su torrente arenoso casi sin caudal con buen tiempo, pero
que cuando descienden las aguas de lluvia desde los montes,
crece como un río y tiene un curso rapidísimo. Aquí y allí,
entre las cimas de los montes, se extiende una planicie rica en
increíble cantidad de predios y de ganados de todo tipo y de
pobladores".
En la actualidad,
Efraín
U. Bischoff en su libro "Leopoldo Lugones, un cordobés
rebelde" expone, con pinceladas impregnadas de poesía, las
características de la zona: "Los aletazos del viento del
salitral, la permanente rebeldía de sus cactos, el resignado
apasionamiento de sus gentes y las letanías para impregnar el
alma de esperanza, insisten en ser signos de un escudo de todo
una región de Córdoba en el rumbo norte. Le apremian por los
horizontes cercanos las características del bosque santiagueño
tumbado por el dolor de su agonía, el ocre resplandor de la
leyenda riojana y la frescura litoraleña."
La historia
Monseñor Pablo Cabrera en su
"Córdoba de la Nueva Andalucía, Noticias etno-geográficacas e
históricas acerca de su fundación"
relata la siguiente convocatoria expedicionaria de Jerónimo Luis
de Cabrera según lo escrito por su escribiente Lozano: "...
para lo cual llamó a algunos vecinos principales de Talavera y
de San Miguel y a muchos de Santiago, ofreciendo acomodar con
buenos repartimientos a los que sirvieran a S. M. y quisiesen
avecindarse en la nueva ciudad, y de éstos y de los demás
soldados, compuso un ejército, que así lo llamaban, no
mereciendo este nombre por el número, pero sí por el valor y
animosidad; pues no pasando de cien españoles, se atrevían a
emprender lo que pudiera un gran ejército".
Continúa
Pablo Cabrera: "....
asignóles por alférez a D. Lorenzo Suárez de Figueroa, por
maestre de campo a Hernán Mejía Mirabal y por sargento mayor a
Juan Pérez Moreno. Hecho lo cual, púsose en marcha D. Gerónimo
con su lucida aunque poco numerosa columna, rumbo a la provincia
de Ansenusa, o mejor dicho, al país comechingónico. Venía al
lado suyo el representante y heraldo de la Cruz, licenciado D. Franciso Pérez de Herrera, capellán de la tropa y Cura de
Españoles y Naturales.
El ejército siguió, con toda
probabilidad, el mismo itinerario efectuado años antes por
Aguirre, cuando su desgraciada expedición hasta el paraje en que
fue tomado preso, hecho que, según barrunto, tuvo lugar a
inmediaciones de la provincia indígena de Quillovil
[o
Quillovit, Quelluvel, Quilubel o Quilloamira, vocablos que significarían
'río muerto' o 'río seco']; de allí fue
al pueblo del mismo nombre, capital de la provincia, más tarde
Río Seco; de Quillovil encaminóse a Guayascate, de Guayascate a
Chipitín, de Chipitín a Cunisacate, de Cunisacate a Cavisacate,
y sucesivamente, a Chinsacate, Guanusacate, Ministalaló, después
de haber pernoctado en un paraje que más tarde llamóse, en
mérito de esta circunstancia, la Dormida de Don Gerónimo Luis de
Cabrera, y con posterioridad, hasta hace poco tiempo, la Posta de
Castellanos".
El camino así
diagramado configura lo que se ha dado en llamar "Camino Real
del Bajo" que se dibuja paralelo al este del "Camino Real del
Alto". Ambos encontraban dos únicos puntos en común: Cavisacate
(actual Totoral) y la
Estancia Caroya.
Otros
historiadores, como Aníbal Montes, corrigen esta ruta asegurando que, luego
de abandonar el Río Dulce, se dirigieron hacia el oeste en
dirección a
Ojo de Agua, después hacia el sur en procura de San Francisco del Chañar
y posteriormente, con rumbo a Toco Toco (actual
Cruz del Eje).
Ana M.
Rocchietti en su trabajo "Frontera: Arqueología e Historia
Social" recoge que Jerónimo Luis de Cabrera "... demarcó
los repartimientos de la heredad más mediterránea del país entre
el 29 de octubre y el 9 de diciembre de 1573. Al norte, habría
de extenderse unas 36 leguas (hasta Isacate y Quilloamira); al
oriente hasta el río Paraná (donde chocó con Juan de Garay);
hacia occidente, unas 50 leguas en dirección a Chile y, por fin,
al sur otras 50".
Sobre Quillovit,
Monseñor Pablo Cabrera hace una
acotación relevante:
"Quillovil, Quilubel, Quelluvel
y Quillovit: de todas estas maneras aparece el nombre aplicado a
dicha comarca, en un buen número de títulos y escrituras del
Archivo Judicial de Córdoba, referentes a las tierras
mencionadas. Por los propios documentos consta haberse
producido, ya desde muy temprano, el intercambio o equivalencia
de estos dos temas geográficos: Quillovil y Río Seco y bien
pudiera acaecer que el último no fuese sino la traducción del
primero al español".
El portugués
nacido en Lisboa
Capitán Francisco López Correa y Lemos (1547-1630) compartió el
grupo expedicionario que ingresó a la actual Córdoba transitando
la tierra de los comechingones. Estuvo presente
en 1573 en la marcha que incluyó la fundación de Córdoba de la
Nueva Andalucía y luego, acompañó hasta
el Río de la Plata a Jerónimo Luis de Cabrera compartiendo la
fundación del Fuerte San Luis sobre el Río Paraná. Fue entre
numerosos cargos, encomendero
del extenso Valle de Quisquisacate en 1577, región que
actualmente se extiende desde Carlos Paz hasta Cosquín y que, en
el siglo XX, fue inundada por el Lago San Roque.
En 1587 el
Capitán Francisco López Correa y Lemos habitó hasta su muerte
una de las primeras viviendas erigidas en la Córdoba recién
fundada. La misma se encontraba en el terreno que hoy en día
corresponde a la calle Entre Ríos 40. Radicado en la primigenia
ciudad cumplió los roles de
Procurador 1576, Alguacil Mayor en 1576, Regidor en varios
períodos entre 1581 y 1614, Tesorero de la Real Hacienda de 1582
a 1585; Alcalde Ordinario de Segundo Voto en los años 1586 y
1588.
Según relata
Pablo Cabrera el Capitán Francisco
López Correa y Lemos recibe, en 1590 y de manos del entonces
Gobernador de Tucumán Juan Ramírez de la Piscina de Velasco y
Abalos (1539-1597), en carácter de merced "... los tambos de
Quillovil [actual Villa María del Río Seco] y de Cavisacate [actual
Villa del Totoral] con sus suelos correspondientes,
distantes, según el título, veinticinco y quince leguas de la
ciudad, de Córdoba, respectivamente".
|

Juan Ramírez de Velasco |
Según Héctor Di
Lalla esta concesión corresponde a un pedido que el Capitán
había hecho bajo los siguientes argumentos:
"poblar
el camino que va de esta ciudad
[Santiago del Estero]
a la ciudad de Córdoba y establecer en ese asiento un tambo y
tener todo lo necesario para los caminantes, por ser, como es,
camino tan frecuentado".
La visión del expedicionario era aprovechar la ubicación
estratégica de esas tierras por ser ruta obligada tanto hacia el
Río de la Plata, el Alto Perú y Chile.
Posteriormente, en 1625
el Capitán López Correa y Lemos, recibió en carácter de merced
las tierras realengas bañadas por el actual arroyo Santa
Catalina donde, posteriormente tomó asiento la Estancia
Jesuítica de Santa Catalina donde se privilegió la explotación
ganadera de mulas necesarias para los viajes a lo largo del
camino al Alto Perú.
La sucesión de ventas de las tierras ocurridas a partir de 1630
son cronológicamente descriptas por
Alejandro Moyano Aliaga en su texto "Orígenes de Villa María del Río
Seco". Aconsejamos remitirnos a su trabajo del que
solo extraeremos, de modo suscinto, que el hijo de Francisco
López Correa y Lemos (nacido del segundo matrimonio del Capitán
con Leonor Abad Astudillo), Diego Correa de Lemos Abad Astudillo
vende a Pedro Luis de Cabrera (hijo del fundador Jerómino Luis
de Cabrera). Posteriormente, las propiedades se dividen en
distintas fracciones a ambas márgenes del Río Seco quedando el
tambo sobre la orilla sur del mismo; para luego, ir cambiando de
propietarios en forma paulatina.
A estas transacciones no faltaron los litigios legales.
A través de la reconstrucción de Alejandro Moyano Aliaga tomamos
conocimiento que dos familias disputaron la propiedad de estas
tierras al punto que el Gobernador del Tucumán Tomás Félix de
Argandoña, quien luego de actuar como Corregidor en Guayaquil
había asumido dicho cargo en 1686, debió ser el juez de la
controversia sentenciando que, tomando como centro el Río Seco,
"... tengan dichas tierras para una banda media legua para el
sur y otra media desde el dicho río para el norte y la oriente a
poniente lo mismo de manera que tenga una legua de ancho y otra
de largo."
El Prof.
Ignacio C. Tejerina Carreras en su trabajo "Linajes troncales
del Río Seco" aborda un estudio genealógico de las distintas
familias que, conjuntamente con los descendientes de Jerónimo
Luis de Cabrera, dieron identidad a la zona del Río Seco
custodiada por la sombra del Cerro del Romero.
Mario J. Buschiazzo en los "Anales del Instituto de Arte
Americano e Investigaciones Estéticas" da cuenta de lo
siguiente: "La posta del Río Seco era un punto importante de
referencia en el camino del norte, sobre la frontera
chaco-cordobesa". Posteriormente, amplía: "Todo quedó
destruído en un ataque de los abipones en 1748 y, al ser
reconstruído, el asentamiento asumió la forma de un pueblo
fortificado".
Será entre 1760 y 1768 que se concretan las obras de
construcción del fuerte y presidio para defensa y protección de
la frágil población.
A la situación de la zona durante el período correspondiente a
esa segunda mitad del siglo XVIII se refiere
el Padre
Martín Dobrizhoffer en su "Historia de los avipones": "... después
que establecimos a la mayor parte de los mocobíes y de los tobas
en misiones, la provincia, ya libre de tantos enemigos, comenzó
a respirar. Algunos de ambos pueblos que se empecinaban en su
antiguo odio hacia los españoles, y vagaban fuera de aquellas
fundaciones, aunque vejaron y devastaron el campo de Santa Fe y
Asunción, casi no molestaron dentro del territorio de Córdoba.
Esta tranquilidad se debió al jefe militar Alvarez y al
santiagueño Benavídez, procurador en Río Seco. Ambos pusieron
todo el cuidado posible mostrándose perspicaces en refrenar a
los bárbaros, inflexibles en rechazarlos y férreos en guardar
los límites que se les adjudicaron ... Esto ha sido para mí
sumamente palpable: después que los cordobeses se volvieron más
audaces y vigilantes gracias a sus jefes Alvarez y Benavídez,
varones tan valientes, los abipones comenzaron a ser más
temerosos en sus ataques, máxime cuando uno de ellos fue
capturado en el campo por un soldado cordobés, y otro, Pachieke,
hijo del célebre cacique Alaykin tan dañino, fue muerto".
Mario J. Buschiazzo en los "Anales del Instituto de Arte
Americano e Investigaciones Estéticas" afirma sobre el nuevo
pueblo que en 1796 el Marqués Sobremonte "... promovió
su consolidación cuando ya contaba con 168 habitantes [otros
textos son más explícitos al atribuir los 168 habitantes a 33
familias más 294 personas en 56 familias cercanas al 'fuerte
de abajo' y 26 casas vacías que se ocupaban durante las
fiestas del Rosario]. Oficializada la traza, que sigue el tipo
cuadricular, los vecinos cedieron las tierras para uso público
el 23 de junio de 1797".
Efraín
U. Bischoff en "Norte, norte, norte, su leyenda y su
historia" reconstruye esta etapa de la historia atribuyendo
al Marqués de Sobremonte, por entonces Gobernador de Córdoba del
Tucumán, el inicio en 1796 del expediente en el que se promueve,
allende el Cerro del Romero, "... la formación de una villa en el Curato de Río Seco, por la
utilidad que la formación de pueblos ha de proporcionar a la
vida cristiana y a la civilidad".
Carlos
A. Page en "El espacio público en las ciudades
hispanoamericanas. El caso de Córdoba (Siglos XVI a XVIII)"
expresa lo siguiente:
"Otra línea de poblaciones
surgieron en Córdoba al este de la provincia y sobre el camino
real del norte. Son ellas la antigua población indígena de
Nabosacate, que Sobremonte declara caduca fundando la villa Real
del Rosario (1795),
San Francisco
del Chañar (1796), la población indígena de Quilino (1796),
y las villas de Tulumba
(1796) y Río Seco (1797)".
En el texto de Bischoff se
da cuenta que a principios de dicho año se solicita información
sobre la posible ubicación y tamaño del pueblo así como su clima
y acceso a las necesidades básicas (agua, madera, etc) lo que
fue, con prontitud, respondido por el Párroco Bernabé Antonio
Aguilar.
Cumplidos estos pasos, se debió esperar a junio del año
siguiente para que el Comisionado Bartolomé de Echegoyen (quien
era el propietario de las tierras vecinas a la actual
Churqui Cañada
conocidas como Guayascate y que, como Juez Pedano, había
realizado el censo de 1778) lleve a
la práctica la fundación formal del pueblo de Río Seco; del
mismo modo procedió con Tulumba y
San Francisco del Chañar.
Al momento de ceder
sus tierras y según documentación recuperada por Bischoff, los
vecinos de Río Seco afirmaban lo siguiente: "... desde hoy y para siempre
jamás renunciamos todos las leyes que nos puedan favorecer,
derecho de propiedad, señoría y posesión, voz y recurso".
Hacia
1782, una Real Ordenanza configuraba el Virreinato del Río de la
Plata dividiéndolo en ocho intendencias asignándole a cada una
de ellas un cuerpo de milicias que, en el caso de Río Seco,
quedó bajo el mando del Comandante Eufrasio Agüero.
El siglo XIX comienza con hechos que signarán la historia de
aquella población. El lugar, por entonces, contaba con el
asentamiento de la Comandancia del Norte desde la cual, en mayo
de 1817, el Coronel Francisco de Bedoya arremete al frente de
sus milicias contra los naturales del lugar conjuntamente con
fuerzas venidas de Santa Fe y de Santiago del Estero; según el
relato de Efraín Bischoff en su libro “Leopoldo Lugones: un
cordobés rebelde” se extrae que “… por desinteligencias
posteriores, la excursión no dio el resultado esperado”.
Según Mónica Ghirardi en su trabajo "Familias de sectores
populares para defender el territorio, Córdoba, Argentina, 1819",
expone: "... Río Seco, departamento cuyo
tamaño poblacional rondaba los 4934 habitantes según el censo de
1813, comprendía el actual departamento Sobremonte, más tarde
escindido. Sus límites estaban constituidos por Santiago el
Estero al norte y Santa Fe al este. Río Seco constituía una zona
más bien de emigración en estos años debido a la inseguridad, no
tanto por los malones de tribus de abipones como por las
partidas de montoneros y salteadores que evadían las fuerzas de
la ley y rondaban el territorio".
Por su parte, en su trabajo de tesis “Notas para el estudio
de la Historia de la Provincia de Córdoba. La época de Juan
Bautista Bustos. Organización de las milicias y defensa de la
frontera de la Provincia de Córdoba,1820-1825”, Nicasio
Felipe Martino sostiene que "... esta región era la más
adecuada para evadirse del brazo de la justicia".
Mónica Ghirardi, en su trabajo, concluye que "... la misión
de las guarniciones de milicianos de esta frontera era prestar
seguridad al tráfico comercial procedente de las provincias del
norte o del sur, y cuya ruta principal atravesaba los curatos de
Río Seco y Tulumba".
Bedoya también será la cara responsable de otro hecho que viste
aquellas primeras décadas del siglo XIX de modo trágico. La
muerte, en 1821, del Supremo Entreriano Pancho Ramírez a manos
de una partida integrada por milicianos del Coronel. Atrapado y
decapitado en el camino a San Francisco del Chañar, su cabeza
fue exhibida en la Río Seco durante varios días. Hoy día, un
monolito recuerda y ubica el lugar donde fue expuesta.
Decididamente la ruta hacia el norte privilegiaba Avellaneda y
San Francisco
del Chañar quedando como muy secundaria aquella que unía
Villa del Totoral
con Río Seco. La Villa languidecía sin progreso alguno.
Hacia
mediados de la década del '30 del siglo XIX, se construye un nuevo fuerte cuya
configuración edilicia sirvió, muchos años después, como modelo de lo descripto en el poema
"El rescate" de Leopoldo Lugones.
Si bien la decisión original de Sobremonte era la de crear una
Villa en Río Seco, esta designación debió esperar a 1858 cuando
el, por entonces, Gobernador Roque Ferreyra (miembro del Partido
Liberal que ejerció el cargo durante dos períodos: 1855/1858 y
1863/1866) dicta un decreto de
fecha 26 de mayo dándole carácter de Villa a la comunidad.
Cuando
Río Seco deviene en Villa comienza el proceso de un adecuado diseño del
plano parcelario y de demarcación así como la puesta de límites
de los distintos ejidos. A pesar que estos pasos implicaban un
impulso al desarrollo de la comunidad, ésto estaba muy lejos de
concretarse atento a los recurrentes ataques de los aborígenes,
al punto que hasta la ruta de tránsito de los viajeros se ve
replanteada eludiendo la Villa en su recorrido.
De este período, correspondiente a la segunda mitad del siglo
XIX, rescatamos que el viajero irlandés Thomas J. Hutchinson en
su libro "Buenos Ayres and Argentine Gleanings – 1862/1863"
hace algunas menciones sobre el lugar: evalúa que la
comunidad alcanza "... para mi ..." unos 1500 habitantes
(SIC),
describe al entorno asegurando que "... Río Seco está situado
en un anfiteatro de salvaje belleza [y que,] frente a la
plaza, la iglesia está en ruinas, desierta y llena de
murciélagos". Agrega que, tras recorrer varias leguas hacia
el oeste, "... tenemos a nuestra vista altos montes al estilo
'Intihuasi', del quichua 'Casa del Sol', por la idea
poética que cuando el sol cae detrás de esas colinas, se retira
a su casa a pasar la noche".

Villa de María del Río Seco en 1928

La escritora costumbrista Noemí Vergara de
Bietti (1914-1988), por entonces colaboradora en la Revista
"El Hogar", publica en 1953 un delicado texto, donde, al
referirse a la Villa asegura que "… vive aún en serena
mansedumbre de estampa bíblica. A sus riberas, buscando quizás
no perturbarla, se extiende la cinta densa y dura del camino; el
caserío, claro y cordial, acurrucado entre la falda agreste de
sus cerrijones, parece indiferente a los afanes del siglo.
Costeado el cerro del Romero, la luna, extraña asceta, llueve su
luz de plata sobre la plaza, las calles, las tapias de adobe,
los pozos rústicos, los amplios patios de tierra, como en los
tiempos de nuestros bisabuelos. Todo un cuadro de idílica
poesía". [Acceda
al texto completo]
La capilla
Mario J. Buschiazzo en los "Anales del Instituto de Arte
Americano e Investigaciones Estéticas" consigna que junto a
la posta "... existía desde mediados del siglo XVII, una
capilla dedicada a la Virgen del Rosario". La capilla en
cuestión o precaria ermita estaría dentro de la Estancia
propiedad de Mateo Barrera la que se extendía en un amplio
territorio desde el norte de Córdoba hasta Santiago del Estero.
La imagen de vestir de la Virgen era de reducido tamaño,
superando tan solo los 60 cm. De madera sólida y articulaciones
que permitían sostener un niño Dios entre sus manos, se hallaba
vestida con los mantos usuales y una corona dorada. El conjunto
revela una mano artesanal rudimentaria donde el rostro, su
cabello natural y el modo en que había sido pintada son de una
sencillez absoluta.
Existen documentos notariales de 1657 que dan cuenta de la
participación del entonces 5º Obispo de Tucumán Melchor
Maldonado de Saavedra (nombrado en 1632 y arribado a Santiago
del Estero en 1635) en el traslado de la Virgen de dicha capilla
a una de mayor envergadura erigida en una vecina estancia
propiedad de Domingo Gómez n. Guimarais y su esposa María
Martínez.
|

Obispo Melchor
Maldonado de Saavedra |
Esto encuentra fundamento en documentos resguardados
en el archivo del Arzobispado de Córdoba que dan cuenta de un
matrimonio concretado en 1657 en dicho ámbito. La Estancia de
Gómez, conjuntamente con estas circunstancias, asume el nombre de Nuestra Señora del Rosario y su capilla
pasa a funcionar
como vice parroquia del Curato de Sumampa.
Dicho Curato, hacia 1662, ocupaba una superficie de unas treinta
leguas por seis asegurándose, por entonces, que dichos
territorios eran habitados por medio centenar de familias
españolas y vacío de presencia aborigen.
El
Curato de Sumampa contaba con cuatro capillas: la de Sumampa, la
de San Miguel, la de Nuestra Señora del Rosario de Río Seco y la
de Caminiaga.
Existen
documentos que, hacia fines del siglo XVII, confirman la
existencia de la capilla y su vecino campo santo a partir de dar
cuenta del pedido testamentario de un convaleciente de ser
enterrado en dicho lugar.
El Padre
Martín Dobrizhoffer, en su "Historia de los avipones",
consigna que, en 1748, Río Seco:
"... cuenta con
un grande y elegante templo dedicado a la Divina Madre
construído con piedras; un gran concurso de gentes se llegan
hasta él con exvotos de plata, para impetrar los beneficios
celestiales".
Alejandro Moyano
Aliaga rescata que, en esos años, el responsable del lugar era
"... el maestre de campo don Juan del Pino y Medina y su mujer,
doña Jerónima Machado ... que cuidaba del aseo de dicha capilla,
donde fue sepultada el 17 de agosto de 1751".
En el proyecto,
del 26 de mayo de 2017, proponiendo la adhesión al aniversario
de la fundación de la Villa y que fuese presentado en el Senado
de la Nación, se da cuenta de lo siguiente:
"Existía desde antiguo un
oratorio en el faldeo del Cerro del Romero, pero su
transformación en Fuerte y presidio data de 1760 y 1768
respectivamente. Más tarde llegó a ser asiento de la comandancia
general de la frontera norte de la provincia. Durante años, las
defensas se erigieron en torno del templo, el cual quedó rodeado
por altos muros de piedra, con cuatro torres que servía de
fortaleza ante los
malones."
Efraín
U. Bischoff en "Norte, norte, norte, su leyenda y su
historia" asegura que "... la antiquísima capilla
fue colocada bajo la advocación de la Virgen del Rosario, que
atendió el presbítero Juan José de Avila, durante largos años
hasta 1772".
El Prof.
Ignacio C. Tejerina Carreras en su trabajo "Linajes troncales
del Río Seco", reconstruye que "el antiguo Curato de Río
Seco, fue una división que sufriese en 1772 la antigua Doctrina
de Sumampa, que abarcaba el sud de la Provincia de Santiago del
Estero y parte del norte de la de Córdoba ... el Curato
comprendía las Pedanías de Aguada del Monte, Caminiaga, Chañar,
Chuñahuasi, de la Estancia, de la Parroquia y San Miguel".
Luego de esta escisión la administración de la capilla
según E. U. Bischoff,
"... pasó
a manos del Doctor López Caballero y luego al presbítero Bernabé
Antonio de Aguilar".
Tal como ya hemos consignado, Concolocorvo, tras su
viaje de 1771 a 1773, apuntaba que Río Seco "... es cabeza de
partido donde reside el cura y tiene una capilla muy buena y de
suficiente extensión".
Monseñor Pablo Cabrera en un artículo publicado a mediados de la
segunda década del siglo XX en el Diario Los Principios se
refiere al Dr. Don Domingo Guerrero consignando que "...
nació en Córdoba del Tucumán y fueron sus padres Don José Justo
Guerrero y Doña Catalina López. Ex alumno de la Universidad de
Trejo y de la de Chuquisaca posteriormente, ésta le confirió los
títulos de licenciado en ambos y aquella la de Doctor en
Teología. Ordenose de Presbítero en 1773 a título de cura de Río
Seco, beneficio de que hízose cargo a principio de octubre de
aquel año, permaneciendo al frente de él hasta febrero de 1777,
en que fue promovido al del Río Tercero Arriba".
Próximo a finalizar el siglo XVIII el pueblo y la capilla se
encuentran protegidos del ataque aborigen con empalizadas
defensivas erigidas en piedra y adobe que lo rodeaban. El vecino
Cerro del Romero funcionaba como inmejorable mirador.
Hacia
1882 Fray Mamerto Esquiú, de paso por el lugar, propone instalar
una cruz de madera sobre el Cerro del Romero.
Al día de hoy, de aquella primera capilla al pie del Cerro del
Romero, se conservan los restos de sus cimientos que dibujan un
rectángulo de alrededor de 10 m de largo x 5 m de ancho. Una placa
sirve de homenaje a su recuerdo.


Cerro del Romero

El pequeño cerro invita a ascenderlo por un suave sendero; a
medio camino, un desvío conduce a la tumba y mausoleo de
Leopoldo Lugones. Una placa hace comprensible la elección del
lugar a partir de la voluntad manifiesta del poeta: "En la Villa de María del Río Seco al pie del
Cerro del Romero nací ... y donde quisiera dormir en paz cuando
me muera".
Recordemos que el poeta había tomado la decisión de suicidarse
en Tigre (Provincia de Buenos Aires) dejando una carta de puño y
letra dirigida al Juez interviniente donde se evidencia el
profundo dolor que estaba atravezando: "No puedo concluir la
historia de Roca. Basta. Pido [escribe sobre la palabra
'Deseo' a la que tacha] que me sepulten en la tierra sin
cajón y sin ningún signo ni nombre que me recuerde. Prohibo que
se de mi nombre a ningún sitio público. Nada reprocho a nadie.
El único responsable soy yo de todos mis actos. L. Lugones. Al
Juez que intervenga".
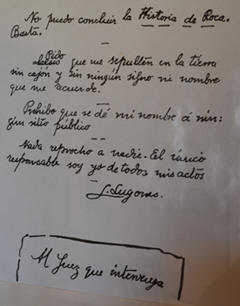
En la cima del cerro se levanta la Capilla de La Cautivita, así
como una cruz de madera que reproduce aquella colocada por Fray
Mamerto Esquiú y un mangrullo que recuerda el pasado fortificado
del lugar.

Capilla de La Cautivita

Aprovechando la elevación, la vista de la ciudad, se convierte
en una invitación a recoger el adecuado recuerdo fotográfico.

La Cautivita
El Padre
Martín Dobrizhoffer en su "Historia de los avipones"
reconstruirá, con profusión de detalles, los acontecimientos
vividos en 1748 en Río Seco:
"... apenas los abipones supieron la existencia de este
lugar por cautivos españoles, los movió la esperanza de botín y
la riqueza del lugar. Observados todos los detalles por los
diestros espías, ocupan de improviso en larga fila los
desfiladeros y todos los caminos para que los españoles no
pudieran darse a la fuga, y les tapan totalmente la salida. Todo
cuanto encontraron en el campo o en las casas vecinas fue muerto
o capturado sin que nadie les opusiera resistencia. El campo
devastado por doquier. Una inmensa cantidad de caballos y de
mulas fue la más anhelada prenda para los bárbaros. Todos los
que escaparon a la muerte fueron dispersos en precipitada fuga y
la fuerza llegó hasta el mismo templo; destrozaron a hachazos la
puerta provista de láminas de hierro y trancas. Los ladrones
sacrílegos levantaron en sus caballos cuantos utensilios
sagrados de plata encontraron, las campanas de la torre y la
misma imagen de la virgen, venerada en toda la provincia y otra
de San José. Y para que no quedara nada de lo que habían robado
ni ninguno de los que habían matado, regresaron cargados con las
cabezas de los degollados como despojos de guerra. Sucedió por
inspiración divina que por aquel tiempo se encontrara no lejos
de allí el ya celebrado Barreda que, acompañado de un grupo de
sus hombres meditaba no sé qué excursión contra los bárbaros.
Enterado de la crueldad de los abipones vuela allí con los suyos
y siguiendo día y noche los rastros de los que huían, descubre
que van divididos en dos columnas. Su máximo deseo fue recuperar
la imagen de la Divina Madre y vengarse con sus propias manos de
los bárbaros. Y dudaba por un momento acerca de cuál de las dos
columnas llevaría la sagrada imagen, para perseguirla. Los
abipones que marchaban adelante dedicaron un rato a una ligera
celebración y los caballos pastaban ya sueltos; los encontró
seguros de sí mismos, sentados en el suelo. En cuanto vieron a
los santiagueños, ante la inesperada agresión, se escaparon a
pie hasta la selva adyacente. Los santiagueños se dirigen
rápidamente hasta la carga abandonada por los bárbaros y entre
el botín ven con alegría la imagen de la Virgen. Recogieron los
caballos del enemigo y quemaron sus monturas. La selva fue
vigilada por un tiempo por los soldados para que no tuvieran
oportunidad de escapar. Pero en vista de la pertinacia de los
abipones en permanecer en sus escondites y el hambre de dos días
de sus caballos ya fatigados por la carrera, compadecido
Barreda, consideró que debían regresar. Una terrible tempestad
que se había desatado el día anterior llenó de tal modo los
caminos de agua y cieno que apenas quedaba un palmo de tierra
donde los caballos posaran las patas seguros. Es increíble con
qué grandes muestras de alegría los cordobeses siguieron a
Barreda que volvía con la imagen de la Virgen; al verla parecían
haber olvidado el cruentísimo estrago que habían sufrido tres
días atrás. De la imagen de San José nada se supo en absoluto;
fue arrojada en un lago profundísimo. Algunos años después
cuando me dedicaba en aquel templo a mis tareas religiosas,
apenas podía contener las lágrimas al observar aquella imagen
cautiva de los abipones a quienes por ese entonces procuraba
formar en la santa religión. Esa agresión hostil del Río Seco
hizo que los cordobeses rodearan el templo con altos muros de
piedra y con cuatro torres para que no estuviera expuesto a las
asechanzas de los bárbaros y para que los colonos próximos
pudieran guarecerse en aquella fortaleza en caso de peligro".

Sobre los hechos del secuestro de la imagen de la Virgen del
Rosario, Monseñor Pablo Cabrera dejará
escrito el siguiente testimonio: "... la población del Río
Seco, sábese por testimonios documentados, que ella contó desde
sus orígenes, con una capilla dedicada a la Sma. Vírgen, bajo su
advocación histórica de Nuestra Señora del Rosario. Los muros de
la casa de oración se habrán renovado una o más veces quizá,
pero la imagencita de la Villa de María, se
conservó siempre ilesa y venerada, a pesar de que en una hora
nefasta la retuviera cautiva en sus aduares los bárbaros del
Chaco; tras de uno de esos asaltos a Río Seco, la arrancaron
violentamente de su trono hasta que lo restituyeron a éste sus
devotos e intrépidos hijos, miembros de aquel vecindario,
después de una ruda batalla con los indios frente a sus propias
tolderías, en que los cruzados de la Virgen obtuvieron la
victoria".
Efraín
U. Bischoff en su libro "Leopoldo Lugones, un cordobés
rebelde" reconstruye la historia con estilo propio:
"Los abipones han aparecido de tiempo en tiempo ... Cuando en
1748, los mocovíes se han unido a los demás guerreros salvajes y
se fueron sobre el poblado dejando huellas depredadoras,
lograron destrozar la resistencia. La virgen de Nuestra Señora
del Rosario quedó aprisionada entre rudos pechos y alaridos de
triunfo. Debieron entonces rehacerse los 'caris' - 'hombre valeroso' en quichua - para ir en su búsqueda y rescatar
hazañosamente la imagen prisionera, 'La Cautivita', como se la
denomina hasta el presente".
A inicios del siglo XX el entonces Obispo de Córdoba
(1905-1925), Doctor Fray Zenón Bustos y Ferreyra, ordena en su
visita a Río Seco: "Procúrese por los señores Párrocos que se
rinda por los fieles una especial veneración a la imagen de
Nuestra Señora del Rosario, conocida con el nombre de la
Cautiva, por el hecho que se le dio este nombre y por ser la
fundadora de la población del Río Seco".
El Párroco
Jeremías Gutierrez solía recorrer las distintas pequeñas
comunidades circundantes dando misas y entregando la primera
comunión en escuelas y precarios oratorios mientras reservaba
las capillas de La Estancia, Rayo Cortado y Villa de María del
Río Seco para bautizar.


Capillas de La Estancia y Rayo Cortado
De su pluma, en la "Revista eclesiástica del Arzobispado de
Córdoba y Obispados sufragáneos" de abril de 1943, nace otro
modo de reconstruir aquellos hechos: "Investigando hace
cuatro años en los archivos de la muy benemérita parroquia de
Ntra. Sra. de Consolación de Sumampa, a cuya jurisdicción
pertenecía entonces la Doctrina del Río Seco, tuve oportunidad
de conocer los viejos infolios a los que alude el prestigioso
Monseñor Pablo Cabrera. Aún más, tuve ante mis ojos otros varios
preciosos documentos relacionados directamente con la historia
del secuestro de la dos veces secular imagen. Se puede resumir
así: vecino que muere y que por otra parte había tomado
participación en la heroica jornada del rescate, motiva honores
y exequias especiales, tributadas por el párroco y los
pobladores, expresándose siempre más o menos en los siguientes
términos: 'por ser de los de esta Doctrina del Río Seco cuando
fue desvastada por el enemigo infiel y robada su sagrada
imagen'. No privaré a mis lectores del grato placer de conocer
alguno de éstos valiosos documentos. Uno de ellos, con la firma
del Dr. Juan Joseph de Avila, reza así: 'En la capilla del Río
Seco de la Doctrina de Sumampa, el reverendo padre predicador
Fray Roque del Pino, de la Seráfica Orden, ayudante en dicha
capilla el día 21 de marzo del año 1751, enterró el cuerpo de
Mariano, hijo legítimo de Thomas Villarreal y de Juana Almirón
de dicha capilla. Era de edad de siete a ocho años. De limosna y
con exequias solemnes por ser de los que bajaron con la santa
imagen de nuestra Sra. del Rosario a poblar su capilla en tiempo
que la tenía combatida el enemigo infiel, que se llevo della a
la santa imagen, y después de que valerosamente los vecinos
dieron alcance al enemigo, y la rescataron, y anduvo
peregrinando de casa en casa se volvió a su capilla. En cuya
reverencia y obsequio, yo, el Cura cedí todos los derechos que
me cavecen y a todos los que poblasen dicha capilla, en defensa
de tan Sagrada Patrona'. El gesto nobilísimo del Sr. Cura de
seguir honrando la memoria de los bravos rescatadores y
repobladores de la Villa desolada, no cae en el vacío y así
vemos en otros documentos: como en 1751, se honra con especiales
exequias a María Francisca hija del rescatador Lázaro Peralta e
Ignacia Ríos; el 14 de abril del mismo año, a Pedro, de dos años
por mérito de sus padres Lorenzo Villarreal y Jacinta Riveros,
'después de tres años de despoblada por el enemigo infiel'; el 5
de agosto de 1753 a Thomas Villarreal, rescatador; el 26 de
octubre de 1754 a María Gregoria por ser sus padres Bartolomé
Peralta y Estefanía Villalba 'de los que bajaron a poblar la
capilla en defensa de la Soberana Imagen del Rosario en tiempo
de las guerras de los indios mocobíes'; 5 de abril de 1755 a
Pabla Villarreal, mujer del rescatador Capitán Bartolomé Farías."
Leopoldo
Lugones vuelca esta historia a la poesía bajo el título "El
rescate"; acceda a dicho texto haciendo
Click Aquí.
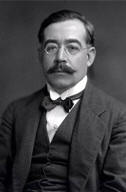
La obra está incluída en "Romances del Río
Seco" publicada en 1938 en una selecta impresión de mil
ejemplares refrendados con la firma de Juana González de Lugones.
Dicha
edición incluía dibujos de Alberto Güiraldes, hermano del autor
de "Don Segundo Sombra", Ricardo Güiraldes. En el caso
del relato de la Cautivita, procedió a ilustrarlo con la
siguiente imagen:
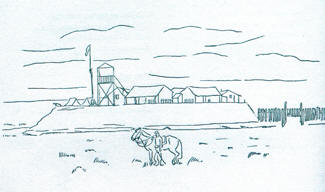
La nueva iglesia


Su
construcción se inicia a fines del siglo XIX. Ubicada sobre la
plaza central del pueblo se yergue, en tonos ocre y blanco, a
unos 250 m de la Casa-Museo de Leopoldo Lugones y a alrededor de
500 m de la antigua capilla cuyos restos emergen apenas de la
tierra al pie del Cerro del Romero.
Es una
construcción de esquina retirada de la línea municipal, formando
un pequeño atrio sobreelevado del nivel de vereda con cuatro
escalones
La
fachada principal orientada al este, está compuesta por un
rectángulo horizontal al que se superponen el tímpano y a su
izquierda, el tramo superior de la torre campanario.

Tres
blancas pilastras con capitel dórico, asentadas sobre un fuerte
basamento de oscuro color, marcan la presencia de la nave y la
de la torre.
Esta
última en su tramo superior, es de sección cuadrada y en todas
sus caras se repite la composición inferior, de pilastras y
cornisa, más la presencia de una abertura con dintel de medio
punto y baranda enrejada, donde asoman visibles las campanas. El
conjunto culmina con una cúpula acebollada coronada por una cruz
de hierro forjado.



Internamente, mientras se asciende, la torre expone sus
ladrillos desnudos, sin revoque. Con ella, también se accede al
coro alto.

Una
puerta con dintel en arco de medio punto nos da paso a través de
sus dos hojas de noble madera al templo; sobre ésta, un grueso
guardapolvo se asienta en pilastras pareadas con capitel dórico.


Más
arriba, un punto de interés lo constituye el óculo oval
horizontal a modo de ventana coral y a la misma altura, pero en
la torre, se muestra otro óculo en posición vertical.

Una
prominente moldura hace de base del frontis, se proyecta en la
torre y completa el perímetro, produciendo un marcado juego de
luces y sombras. Una cruz de igual diseño a la de la torre se
yergue en la cúspide del tímpano.

La
fachada norte, como sucede en la mayoría de las obras de
esquina, carece de preocupación por parte del diseñador. Muestra
un zócalo de piedra a la vista, solo interrumpido por la puerta
de ingreso lateral.

En el
sector superior se visualizan las seis ventanas con arco
rebajado. Culmina con el borde inferior de la cubierta de tejas
españolas y el faldón de las mismas con caída libre.

La nave
rectangular está techada a dos aguas con diecinueve cabreadas de
madera, losa de hormigón y cubierta de tejas españolas.

El coro
alto, en el ingreso, muestra gruesas vigas de algarrobo,
alfajías de madera y ladrillos a la vista, con baranda de
mampostería. Se accede a él, por la escalera circular a la que
hacíamos referencia, alojada en la torre campanario.

Los
elevados muros laterales están ritmados, en espacios iguales,
por siete pilastras, sobre las que se asienta la viga de borde
en la que se encastran las cabreadas.

En el
centro de cada espacio una ventana de generosas dimensiones, con
dintel en arco rebajado, entrega una excelente iluminación al
recinto. En el muro sur las ventanas se transforman en vanos
cerrados de igual dimensión. Según la
cronista Noemí Vergara de Bietti
es en esta cara
y desde un pequeño
altar que La Cautivita, "... con su cara parda como el
terrazgo, sus ojos negros de irisaciones metálicas, sus rizos
castaños y sus hermosas caravanas de oro, preside la vida de la
buena gente que honradamente ganan su pan".
[Acceda
al texto completo]
|

La Cautivita
|



|

|
En el antedicho artículo
escrito por Noemí Vergara de Bietti en la Revista "El Hogar"
N°2291 del 9 de octubre de 1953, la autora se extiende pintando la
iglesia como "… sencilla, apagada, humilde, descubriendo entre las
heridas del revoque el tono pardo de los bastos ladrillos antañosos …
propicia al temblor de la súplica, es una acogedora incitación al
espíritu. El paso de los años le confió el perfume de las plegarias de
varias generaciones creyentes y confiadas. Nada altera su quietud de
remanso; ni el alarde mundano, ni la labor en oro, ni la gubia
prestigiosa o el cincel peninsular o americano que la ornara, como la de
Humahuaca, decorada por Marcos Zapata. Las pinturas salvadas del rigor
del tiempo muestran en su simplicidad más la cándida mano de un creyente
que la de un plástico afortunado. Deteriorada, albergue de murciélagos
hoy … esta iglesita, encapuchada en su timidez, ofrece su tradición de
patria y de fe. Entre sus muros parece denunciarse del que fue claro
varón de la iglesia criolla y orador de la Constitución de Mayo, Fray
Mamerto Esquiú, en cuyo diario se lee: 'Año del Señor de 1882. Miércoles
1 de febrero. Celebré en la Parroquia de Río Seco …'. Esto, tan solo;
empero, basta para volvernos con emocionado respeto hacia ese instante
del pasado y que, por gracia de él, cobre belleza la capillita de Villa
de María". [Acceda
al texto completo]
Datos complementarios
Casa Museo Lepoldo Lugones
La Casa Museo
Leopoldo Lugones es el lugar obligado a recorrer cuando
nuestro interés nos lleva a sumergirnos en la intensa vida del
poeta.
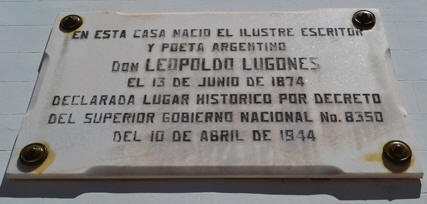




Actitud de algunos sacerdotes ante la muerte
Valentina Ayrolo en su trabajo “Reflexiones sobre el proceso
de 'secularización' a través del 'morir y ser enterrado'.
Córdoba del Tucumán en el siglo XIX” estudia las
metodologías que, impulsadas por la iglesia durante buena parte
del siglo XIX, se fueron gestando y afianzando para mejorar cómo
se deberá proceder al momento de encarar la agonía, muerte y
sepultura de los creyentes. Para ilustrar las diversas
circunstancias que motivaron estos cambios, la autora apela a un
antecedente, entre tantos, que ubica en 1817 y tiene como
protagonista al cura Juan José Espinosa quien se sumaba a la
preocupación generalizada de los vecinos de Río Seco en contra
del cura Thomás de Echegoyen a quien se le atribuía el
lamentable proceder de "... dejar salir a sus feligreses, de
esta vida, a la región eterna, sin el dulce consuelo de los
sacramentos aún cuando lloren por él”. El sacerdote Espinosa
se extiende, más explícito, con el siguiente texto:
"Al cerrar la noche, ese mismo día, viendo que el enfermo no
podía esperar los plazos del cura, ocurren por mí para que le
alargue siquiera la absolución: al momento tomé el Santo Oleo, y
partí al socorro de este enfermo; llegué a su casa a las nueve
de la noche, pero ¡qué dolor! hallé ya amortajando su cadáver.
Mi mayor amargura en este caso, ha sido por las circunstancias
de este hombre a quien después de una vida bastante relajada,
había casado el Cura; como catorce meses ha, sin que en aquel
entonces le hubiese administrado el sacramento de la
penitencia".
Coordenadas:
Latitud: 29º 54’ 21,52" S
Longitud:
63º 43’ 23,08"
O


Fuentes de consulta:
-
Marta
Merkin: "Los Lugones, una tragedia argentina",
Editorial Sudamericana (2004)
-
Revista Caras y Caretas Nº2338: "La maldición de los
Lugones"
-
Jeremías Gutiérrez: "Revista Eclesiástica del Arzobispado
de Córdoba", Vol. XX Nº4, Abril de 1943
-
Padre
Martín Dobrizhoffer: "Historia de los avipones",
Universidad Nacional del Nordeste (Chaco), 1968 (En el
original el nombre de los dos volúmenes se completaba con el
texto "... ecuestre y belicosa nación del Paraguay"
-
Efraín
U. Bischoff: "Leopoldo Lugones, un cordobés rebelde",
Editorial Brujas, 2005
-
Efraín
U. Bischoff: "Norte, norte, norte, su leyenda y su
historia", Marcos Lerner Editora, Córdoba, 1991
-
Visitador Calixto Bustamente Carlos Inca, alias Concolocorvo o
Alonso Carrió de la Vandera:
"El lazarillo
de ciegos caminantes"
-
Carlos
D. Paz: Análisis de las Tesis de Licenciatura de Carina P.
Lucaioli, "Los grupos abipones hacia mediados del siglo
XVIII" (2005) y de Florencia S. Nesis "Los grupos
mocoví en el siglo XVIII" (2005)
-
Monseñor Pablo Cabrera:
"Córdoba de la Nueva Andalucía, Noticias etno-geográficacas
e históricas acerca de su fundación", 1917
-
Monseñor Pablo Cabrera: "El
Curato de Río Tercero Arriba a través de siglo y medio -
Biografía de los sacerdotes que desempeñaron allí su
apostalado y referencias de sus obras" - Diario Los
Principios (mediados segunda década del Siglo XX)
-
Acarete Du Biscay: "Relación de un viaje al Río de la
Plata y de allí por tierra al Perú, con
observaciones sobre los habitantes, sean indios o españoles,
las ciudades, el comercio, la fertilidad y las riquezas de
esta parte de América"
-
Alejandro Moyano Aliaga: "Orígenes de Villa María del Río
Seco", 2011
-
Mario J. Buschiazzo: "Anales del Instituto de Arte
Americano e Investigaciones Estéticas", UBA, Facultad de
Arquitectura y Urbanismo (2000-2001)
-
Héctor Di Lalla: "Totoral, un pueblo que no perdió su
identidad", Centro Filatélico Mediterráneo
-
Mónica Ghirardi: "Familias de sectores populares para
defender el territorio, Córdoba, Argentina, 1819",
Centro de Estudios Avanzados, UNC
-
Nicasio Felipe Martino: “Notas para el estudio de la
Historia de la Provincia de Córdoba. La época de Juan
Bautista Bustos. Organización de las milicias y defensa de
la frontera de la Provincia de Córdoba (1820-1825)”
Tesina, UNC
-
Carlos
A. Page (Junta Provincial de Historia de Córdoba y Sociedad
Chilena de Historia y Geografía): "El espacio público en
las ciudades hispanoamericanas. El caso de Córdoba (Siglos
XVI a XVIII)" - 2008
-
Prof.
Ignacio C. Tejerina Carreras - "Linajes troncales del Río
Seco" - Revista de la Junta Provincial de Historia de
Córdoba - Volumen 8 - 1978
-
Ana M.
Rocchietti: "Frontera: Arqueología e Historia Social" -
Revista de Arqueología Histórica Argentina y
Latinoamericana - Número 2
-
Aníbal Montes:
"Investigación arqueológica e prehistórica en el
Departamento de Río Seco, Provincia de Córdoba" -
Manuscrito
-
María Elena
Foglia y Noemí Goytia: "Los poblados históricos del norte
cordobés"
-
Valentina Ayrolo:
“Reflexiones sobre el proceso de
'secularización' a través del 'morir y ser enterrado'.
Córdoba del Tucumán en el siglo XIX” - Universidad
Nacional de Mar del Plata – 2009
-
Revista "El
Hogar" - Año XLIX N°2291 - 09 de octubre de 1953 - Ibero Amerikanisches Institut Preuβischer
Kulturbesitz.
|