|
CATEDRAL Y SANTUARIO INMACULADA CONCEPCION
|
En
1492, los nativos descubrieron que eran indios,
descubrieron que vivían en América,
descubrieron que estaban desnudos,
descubrieron que existía el pecado,
descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de
otro mundo y un dios de otro cielo,
y que
ese dios había inventado la culpa y el vestido
y había
mandado que fuese quemado vivo quien adorara al sol y a la
luna y a la tierra y a la lluvia que la moja.
Los hijos de los días - Octubre 12, Día del Descubrimiento
Eduardo Galeano |
¿Por
qué será que los originarios de nuestras tierras deben aparecer, en la
mayoría de los cuadros, sumisos, de rodillas y en actitud
de pedir
perdón?

"María Auxiliadora" - Fernando Bonfiglioli
La pregunta volvía recurrente a mi mente mientras observaba con
detenimiento la espléndida obra de Bonfiglioli. Como en otras
tantas similares ocasiones, diversas respuestas brotaban
exponiéndose desafiantes frente al interrogante; convincentes
las más, me hacían tomar partido por sentir que estaba frente a
otra de las tantas venas abiertas inmortalizadas por la pluma de Galeano.
Charles Darwin, durante su paso por nuestro naciente país,
vaticinaría: "Estas tierras quedarán en manos de los salvajes
blancos en lugar de los indios de piel cobriza. En comparación
con los aborígenes, aquellos podrán ser un tanto superiores en
educación pero sustancialmente inferiores en lo que se refiere a
virtudes morales."
Deambulando entre estos volátiles pensamientos mis pasos confluyeron hacia un andamio
que se
elevaba hacia lo alto del edificio. El destino quiso que mi
visita coincidiera con las obras de restauración de las valiosas
obras que vestían y enriquecían los muros de la catedral. La
compleja tarea había sido encomendada a la prestigiosa artista
Marcela Mammana (acceda a su trayectoria nacional e
internacional haciendo
CLICK
AQUI).
|

Marcela Mammana restaurando el mural "Sagrado
Corazón de Jesús" |
 |
A pesar de la ignorancia en la materia no se me escapaba lo
complejo que sería la búsqueda del color exacto. Serenidad y
paciencia, con seguridad serían condiciones necesarias e
imprescindibles en la desafiante búsqueda del tono correcto;
puntilloso cuidado, en la reparación de rajaduras y faltantes en
la mampostería; encomiable meticulosidad, en recuperar imágenes
perdidas por diversas razones y de las que, tal vez, ya no haya
testimonio alguno o fotos que colaboren en clarificar lo que
devino en invisible. Casi obvio fue concluir que la tarea no
permitía errores ya que el más mínimo de ellos pondría, tal vez,
en riesgo mortal a la obra original.
La recuperación, por esos días, de buena parte de los murales ya
exponían en plenitud lo grandiosa de la obra de Fernando
Bonfiglioli
(ver Autoretrato).
El pintor de ascendencia italiana nace en Sao Pablo, Brasil, en
1883.
|
Mientras comparte la etapa brasileña, según recuerda su
sobrino nieto Marcio, su hermano Ildebrando "lo
apoyó mucho a Ferdinando (tal su nombre registrado en el
Registro Civil) en sus primeros años como aprendiz";
luego, siendo aún adolescente, se radica con su familia en
Argentina donde se vuelca de lleno en los estudios
artísticos priorizando el
aprendizaje de pintura y escultura.
Si bien obtiene lauros en esta última especialidad su
vocación se vuelca con más fervor hacia el muralismo y la
escenografía, es así que viaja a Brasil hacia 1911 y luego a
Florencia en 1921 para especializarse en estas técnicas. A
mediados de la década del ´20 regresa a Argentina para
radicarse en Villa María donde su pincel dejará innumerables
muestras de su expresividad creativa. |
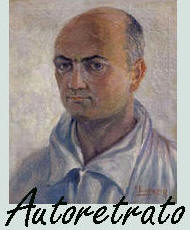 |
En la Inmaculada Concepción trabajará durante 10 años, desde
1948 a 1958 dejando un legado, disfrutable hoy día, a lo largo de sus muros, arcadas,
cielorrasos y cúpula.
Recorriendo con ojo atento el trabajo
del artista descubrimos que Bonfiglioli, junto con su obra, nos
ha dejado curiosidades.
Por ejemplo, ¿cuál sería la fuente de inspiración utilizada para
componer esa pareja de militar y rubia compañera que resaltan en
el "Sagrado Corazón de Jesús"? Los años de realización de la obra
harían pensar en la posibilidad que fuesen Perón y Evita así como que los posteriores sucesos históricos
volverían convincente la versión que era un
simple soldado haciendo su servicio militar acompañado por una
joven villamariense. La posición ideológica del Presbítero
Pedro Ramón Gottardi, por entonces responsable de la Parroquia y
contratante de Bonfiglioli, era muy distante del gobierno
peronista adhiriendo a una iglesia que más tarde, bajo el lema
"Cristo Vence", se consustanciaría con la autodenominada
"Revolución Libertadora"; bajo estas condiciones, es por demás
llamativo que la imagen, por el solo pecado de
la similitud, haya logrado sobrevivir indemne al día de hoy.

"Sagrado Corazón de Jesús" - Fernando Bonfiglioli
Al levantar la vista nos encontramos con el "Nacimiento de
Cristo" donde el artista, en un recurso muy usual dentro
del mundo del arte, nos sorprende como parte de la obra
hincándose frente al recién
nacido. En este trabajo, al igual que en otros, como la "Presentación de Jesús en el Templo", vecinos de Villa María y
parientes de Bonfiglioli son homenajeados por el pintor
utilizando sus rostros para caracterizar a distintos personajes.
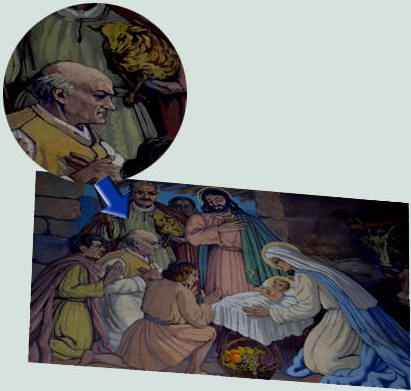
"La adoración de los pastores - Nacimiento de Cristo" - Fernando Bonfiglioli

"Presentación de Jesús en el Templo" - Fernando
Bonfiglioli
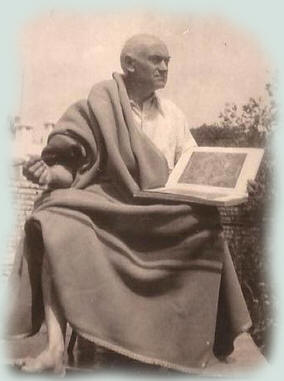
Foto de Bonfiglioli caracterizado de
evangelizador que el artista utilizara como modelo en sus
murales
Bonfiglioli, hasta su muerte un 12 de diciembre de 1962, fue
partícipe junto a otros prestigiosos artistas de un movimiento villamariense
que fue dando vida a distintos espacios culturales desde donde
se
fueron gestando numerosos discípulos que, con el tiempo,
supieron trascender tanto dentro como fuera de la comunidad de
Villa María.
Además de la Catedral, la obra de Fernando Bonfiglioli se expone y
vívida se disfruta en la Iglesia de la Santísima Trinidad, en los
cines Alhambra y Opera y en el Museo Municipal de Bellas Artes
que, hoy, lleva su nombre.


Sobre la Catedral:
Es momento, ahora, de
reconstruir la historia de la Catedral desde sus cimientos.
Hacia
1867 y más precisamente un 27 de setiembre, como veremos más
adelante, se aprobaban los
planos de la naciente Villa María en terrenos adquiridos por un
joven treinteañero llamado
Manuel Anselmo Ocampo Lozano.
En
1870 se constituye una Comisión conocida como de Instrucción y
Obras Públicas que, con la presidencia de Bernardo Lacase, eleva un pedido al Obispo de Córdoba
José Vicente Ramírez
de Arellano solicitando la autorización para la construcción de
una iglesia. Los argumentos que sustentaban el pedido obedecían,
no solo a necesidades espirituales de los habitantes de la nueva
comunidad sino que, además, las crecidas del Río Tercero
oficiaban como obstáculo para acceder a la, por entonces,
existente capilla de Villa Nueva.
En
1871 se impulsa en el Congreso de la Nación una propuesta de ley
para declarar Capital de la República a la incipiente Villa
María. La ley finalmente fue aprobada estableciendo que la nueva
Capital se llamaría Rivadavia; con tal fin ordenaba la
expropiación de un cuadrado de 10 km por lado por "razones de
utilidad pública". Esta Ley fue vetada por el Presidente
Sarmiento aduciendo que el sitio elegido no reunía las
necesarias condiciones de seguridad por la presencia de
aborígenes.
Al año
siguiente, un 21 de junio de 1872, se consigna que el
sacerdote franciscano Anselmo Chianea celebra la primera misa en
un salón escolar conocido como Primer Escuela Fiscal de Varones.
Será
también Fray Chianea quien inicia gestiones para el envío, desde
España, de una imagen de la Virgen Inmaculada. Esta arribará al
país el 9 de agosto de 1873; frente a esta situación el Sr.
Alejandro Voglino en su carácter de nuevo presidente de la
Comisión solicita al Obispo se proceda a su bendición y consagración
lo que se realiza el 15 de agosto, designándola como "Reina, Madre, Patrona y Fundadora de la
Villa". De este modo la Capilla, en su provisoria casa escolar,
queda habilitada oficialmente.
Un par
de días después, el Sr. Voglino vuelve a dirigirse al Obispo
describiendo como "de gran pompa" a la ceremonia de
bendición y le solicita la ratificación de Fray Chianea como
Capellán; iniciativa que tuvo curso favorable al poco tiempo.
Hacia
mayo de 1874 y motivados por el apoyo que iban recibiendo, la
Comisión insiste frente al Vicario de Córdoba Gaspar Martierena
sobre la necesidad que la capilla devenga en nueva parroquia. Esta
gestión trajo el consiguiente malestar y conflicto con Villa
Nueva y su comunidad. Deberá recordarse en este punto que la
división efectuada en 1772 por el Deán Antonio González Pavón
del Curato de Río Tercero entre Arriba y Abajo identifica a este
último como Curato de Villa Nueva teniendo como capilla cabecera
a San Antonio de Yucat y abarcando una zona de influencia que se
extendía desde Arroyo Algodón al norte hasta Chuzón al Sur y de Cañada de
Castañotes al oeste hasta La Herradura al este. A un siglo de esta
decisión Villa Nueva había tomado una importante centralidad
como comunidad y por ende, su presencia religiosa era relevante
e influyente en la zona. El Fiscal Eclesiástico Pbro. Luque
apoya la solicitud de Villa María la que termina aprobándose el 10 de noviembre de 1874.
No
debe escapar, al momento de interpretar e intentar comprender
las razones de determinadas decisiones a favor de la naciente
Villa María, la segura influencia que significaba la relevancia
política y económica, tanto en la Provincia de Buenos Aires como
en lo nacional, de la
familia de Manuel Anselmo Ocampo Lozano.
Su padre, Manuel José
Ocampo González,
fue
Diputado y Senador en la Gobernación de la Pcia. de Buenos Aires, Vice
Gobernador y Gobernador de la Pcia. de Buenos Aires (1860-1861) acompañando a Bartolomé Mitre y más tarde, en 1885, fue candidato a
Presidente de la República por los Partidos Unidos (con
fuerte influencia en Córdoba) siendo derrotado por Miguel Juárez Celman del Partido Autonomista Nacional
con el auspicio del
Presidente Roca. Su hijo también incursionaría en política
siendo Senador en el período 1874-1880.

Manuel José Ocampo González
Padre de Manuel Anselmo Ocampo Lozano
La
aprobación de la construcción de la Parroquia trae aparejada la
reestructuración de las zonas de influencia de las Parroquias
del Curato: se integran los territorios de parte de Yucat,
Arroyo Algodón y Las Mojarras a Villa María, se compensa a Villa
Nueva aumentando su zona de influencia sumándole Pampayasta Sud,
Punta de Agua y la fracción remanente de Yucat. Finalmente el
Tercero Arriba quedaba más reducido manteniendo su centralidad
en la Capilla de
Rodriguez (actual Villa Ascasubi).
En
1883, Villa María cuenta con Municipalidad asumiendo Pedro Viñas
como primer Intendente por un período de cuatro años. Será el
nuevo funcionario quien, a poco de acceder al cargo, impulse y presida
la Comisión Pro Templo la que, integrada por varios vecinos,
incluía a Fray Anselmo Chianea como vicepresidente.
La
gestión de esta Comisión navegó entre conflictos internos que
derivaron en renuncias y pérdidas de eficiencia de cara a la
concreción del deseado proyecto. La complicada situación
comienza a encarrilarse con el ingreso del nuevo
Intendente, Silvestre Peña (1887-1891), como presidente de la
misma; éste toma varias
decisiones trascendentes: solicita al Vicario de Córdoba el
reemplazo del Párroco Chianea; presenta dos proyectos para la
futura Parroquia
aprobándose la propuesta diseñada por Angel Martorell; se decide
encomendar la obra a Federico Blanco y finalmente, gestiona y obtiene, a
mediados de 1888 del Congreso de la Nación, un subsidio por
$25000.
Con la
bendición del Vicario Uladislao Castellano, la presencia del
nuevo Párroco Miguel Salguero y en medio de un
ambiente popular y festivo, la piedra fundamental es colocada el
19 de mayo de 1889 frente a la hoy Plaza San Martín y por
entonces, Plaza del Sud.
La
ceremonia se concreta en un terreno de alrededor de 2500 m2
que había sido donado por el vecino
Joaquín Pereyra y Domínguez. Sus más de 40 m de frente
facilitarían, a futuro, cubrir las expectativas de ampliación.
Esa
primera obra tomará forma con el correr de los siguientes meses
hasta adoptar una imagen final de características sencillas con
tan solo una única nave con techo de tirantes y bovedilla.
El
inventario efectuado por Chianea en 1889, al momento de
transferir su puesto a Miguel Salguero, sintetiza la modestia de
aquella primigenia construcción: "... 17 varas de largo y 6
de ancho, con piso embaldosado y cielorraso ... dos puertas y
dos ventanas orientadas hacia la plaza ... altar mayor de madera
pintada ..."; en su texto describe las pocas imágenes presentes
resaltándose "... la Virgen de bulto de la Purísima Concepción
..."; en cuanto al mobiliario lo reducía a "... dos
confesionarios, púlpito, baptisterio ... y un guardarropas
grande donde guardar los ornamentos de la Iglesia ...".
|
La
gestión de Salguero fue efímera y convulsionada ya que fue
sancionado al optar por no reconocer el recientemente creado matrimonio
civil. Su
lugar es ocupado por el Pbro. Bernardino Maciel quien
permanecerá hasta 1908.
Florencio Arines ocupa la Intendencia (1891-1895). De la mano de
su gestión, del empuje de Maciel y del esfuerzo de la comunidad,
la obra continúa avanzando hasta llegar a un 24 de diciembre de
1894 en que la Iglesia es bendecida. En
1900 se logra concretar el revoque general. En
1908 se hace cargo de la Parroquia el Pbro. Pablo Colabianchi
Cicerón extendiendo su gestión hasta 1938.
Será el nuevo Párroco quien inaugurará el Nuevo Altar Mayor en
1909 y el del Sagrado Corazón tres años después. |


Pbro. Pablo Colabianchi |
Durante los últimos años del siglo XIX, las corrientes
inmigratorias comenzaron a poblar las zonas agrarias del país
impulsadas por una decisión política que alentaba y brindaba
propicias condiciones a quienes quisiesen radicarse en nuestras
tierras. Las zonas fértiles vecinas a Villa María se fueron
nutriendo de extranjeros, en su mayoría italianos y españoles.
De esas comunidades nacen Sociedades que los mantiene
aglutinados conservando sus tradiciones y lengua. Son esas
Sociedades, tanto la Italiana como la Española, que escribirán
en las primeras décadas del siglo XX un capítulo fundamental en
la historia de la Parroquia.
En los últimos días de agosto de 1913 la Revista "Caras y
Caretas" expone una imagen fotográfica de Villa María que,
captada desde la estación ferroviaria y bajo un manto de nieve,
nos muestra, nítida y al fondo, la cúpula de la iglesia.

Revista "Caras y Caretas" n°778 -
30 de
agosto de 1913
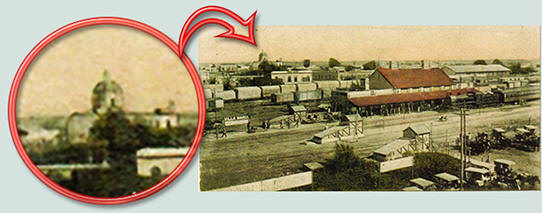
Vista de la Catedral desde la Estación de Villa María - Foto
de 1915
Será
la Sociedad Italiana quien impulse desde una nueva Comisión
creada a tal fin la ampliación de la Iglesia. Fruto de este
esfuerzo, la nave derecha conocida actualmente como
"Reconciliación" es inaugurada en 1918. Se instala el Altar de
San Antonio obra de Fracisco Maffei, con la llegada de la
electricidad se mejora la iluminación, se enriquece el
mobiliario y se viste el conjunto general con nuevas imágenes.
La delimitación entre la nave central y la nueva se resuelve con
cuatro arcadas de comunicación; el mismo recurso será copiado,
años más tarde, cuando se concrete la nave izquierda.
El
26 de abril de 1919, Villa María vuelve a ser protagonista
dentro de las páginas de la Revista "Caras y Caretas",
esta vez por una inesperada y significativa inundación "...
recientemente producida y cuyas aguas alcanzaron una altura
nunca vista, llegando a tener en algunas partes 70 centímetros
de altura".

Revista "Caras y Caretas" n°1073 -
26 de abril de 1919
Hacia
1920, se toma la decisión de abocarse a la fachada basándose en
un proyecto del Arq. Ramón Cárcano el que debió sufrir
modificaciones para poder amoldarse a las limitaciones
económicas. El 1° de enero de 1922 se inaugura la obra del
frontis donde
resaltaban, en un conjunto de neto espíritu renacentista
(neo manierista según la descripción del Arq. Carlos Pajón), cuatro columnas dóricas
que sostienen con capiteles ornamentales
una moldura
triangular de fuerte personalidad visual que se verá enriquecida
con la incorporación de un Cristo Redentor de más de 3 metros de
altura el que luce acompañado por cuatro ángeles distribuídos,
de modo simétrico, a lo largo de un seudo balcón que, de extremo
a extremo, se extiende sobre todo el plano superior. Tres imponentes puertas
definidas en arcos de medio punto habilitan el ingreso al atrio quedando
latentes otras dos, por el momento, vedadas al acceso.
El
Diario "Los Principios", en sus ediciones del primer día
de 1922 y el 4 del mismo mes y de un modo pormenorizado, se
explaya sobre el acontecimiento festivo que vivió la comunidad.
Es interesante la descripción que el órgano periodístico le
destina a la obra arquitectónica así como al cronograma
destinado a la celebración. Por su valor histórico, los
invitamos a acceder a dicho material haciendo
click aquí.
Con la
llegada del cincuentenario se imponen más obras que incluirán la
refacción de la bóveda, la incorporación del órgano y para
sumarse a la tarea, la
convocatoria al arquitecto, pintor y escenógrafo italiano Dante Ortolani
(nacido en Urbino en 1884 y muerto en Buenos Aires en 1968), al
sacerdote dominico y pintor Fray Guillermo Butler (nacido en
Génova en 1879, registrado como argentino al llegar al país al
año siguiente y fallecido en Buenos Aires a mediados de 1961)
en la confección de murales y vitraux y al maestro Rigazzio en los hierros
forjados para la iluminación.
En
1926 el Arq. Ortolani, con la colaboración del Ing. Rodríguez,
el constructor Virginio Rosa y fondos aportados por la
Sociedad Española, inicia la construcción de la nave izquierda,
hoy conocida como "Devoción Mariana". La Parroquia alcanzará
así, su ancho actual. Testigo de este acontecimiento resulto ser
la Revista "Caras y Caretas" que, en su edición del 20 de
noviembre de 1926, introduce en sus páginas una fotografía del
momento de colocación de la respectiva piedra fundamental.

Revista "Caras y Caretas" n°1468 -
20 de noviembre de
1926


Complementariamente a esta obra se encara la erección del Coro
sustentado por columnas y arcos; la refacción de la nave derecha
(reinaugurada en 1927) con nueva bóveda y la apertura de cuatro
ventanas al estilo de las que se habían impuesto en la nueva
nave izquierda; se incorpora la obra de Fray Butler consistente
en ocho lienzos que reproducen distintas escenas de la vida de
la Virgen y visten, cuatro por lado la parte superior de la nave
central la que, además, es recuperada integramente sumándose a
esta tarea el escultor Agustín Riganelli.




Obras de Fray Guillermo Butler


Obras del Maestro Rigazzio
Como resultado de la impronta
puesta por el equipo, el interior cobrará una estética propia
del estilo romántico bizantino el que,
si se quiere y aún cuando bien logrado, evidencia poca presencia de
mosaicos que tanto
identificaron al mismo.
De nuevo, la Revista "Caras y Caretas" deberá hacerse
presente en Villa María durante noviembre de 1928 con motivo de
un ciclón que asoló la ciudad. Según la publicación "... fue
una de las catástrofes de mayores consecuencias que se recuerdan
en el país. Las pérdidas materiales alcanzan a la cantidad de
seis millones de pesos y los muertos, suman 26". (Acceda
al artículo)

Revista "Caras y Caretas" n°1573 -
24 de noviembre de
1928
Por su parte,
la Revista "Mundo Argentino" en su número 931 de
noviembre se hizo eco difundiendo crudas imágenes de la
tragedia.


Revista "Mundo Argentino" N°931 del
21 de noviembre de 1928
El numeroso daño
en lo patrimonial y humano que padeció la comunidad en su
conjunto también fue sufrido por la Parroquia que no resultaría indemne al
mismo. Hubo que proceder a nuevas restauraciones que, de la mano de Ortolani
y Rosa, se concretaron a lo largo de los siguientes dos años. Se
sumó, en este período, la construcción de la Casa Parroquial la
que es visitada por el Obispo de Córdoba Monseñor Lafitte en
1929.


El Obispo Lafitte recibido en la Casa
Parroquial
Revista "Caras y Caretas" n°1616 -
21 de setiembre de
1929
Las obras se continúan sustentadas en el empuje y la
colaboración solidaria de la comunidad de Villa María; es así
que, en 1935, se logra instalar el Altar de la
Virgen del Carmen sobre la nave izquierda.

En 1938, por razones de salud, el Pbro. Colabianchi no puede
cumplir en plenitud sus tareas por lo cual es designado Alfredo
Ferrari como adjunto. Esta complicada situación se continúa
hasta 1947 en que es designado como nuevo Párroco el Pbro.
Pedro Ramón Gottardi quien oficiará en el cargo hasta su muerte
en 1985.
De esta etapa de gestión resalta la convocatoria, en 1948, de
Fernando Bonfiglioli quien dejará durante diez años, tal como
relatamos al inicio de este texto, su sello inconfundible en
paredes, arcadas, columnas, cielorrasos, cúpula y muchos años
más tarde, en el actual Camarín de la Virgen.
Sus obras incluyen "El Sagrado Corazón de Jesús",
"María Auxiliadora", "Adoración de los pastores",
"Presentación de Jesús en el Templo", "Bautismo de Jesús"
(en el Baptisterio), la decoración interior de la cúpula con un
sol vistiendo la linterna y los santos evangelistas Mateo,
Lucas, Marcos y Juan en las pechinas y la del Altar Mayor con
imágenes de los arcángeles.





La presencia del celeste, resalta en todos estos conjuntos
artísticos simbolizando no solo el manto de la Virgen
sino, además, la conjunción de cielo, mar y agua.
En octubre de 1954 se procede a la coronación de la Virgen con
una obra del orfebre Marcelo Piccinni; pocos meses después se le
asigna a la Parroquia el grado de Santuario y Catedral.
Hacia finales de la década del ´70 y principios de los ´80 se
inicia una nueva etapa de restauraciones y embellecimiento bajo
proyectos elaborados y luego dirigidos por el Arq. Carlos Pajón.
Se trabaja sobre la imponente cúpula de ocho paños y linterna
incorporándole mosaicos venecianos y bajos relieves
identificados como virtudes cardinales: Verdad (Norte), Justicia
(Oeste), Libertad (Sur) y Amor (Este) y se le restauran los vitrales con
escenas del Viejo y Nuevo Testamento.




Por otra parte se mejoran los techos y los accesos a los mismos,
se incorpora una nueva espadaña, se realizan demoliciones sobre
las zona sur y oeste de modo de, ganando en espacios libres,
destacar el volumen arquitectónico del conjunto y finalmente,
copiando la estética de San Giovanni di Laterano en Roma, en
1980 se suman al Cristo Redentor las imágenes de San Pedro, San
Pablo, San José Obrero, San Pío X, Santa Teresa de Avila, San
Francisco de Asís, Santa Rosa de Lima y San Juan Bosco.



Cristo Redentor acompañado por San Pedro y San
Pablo






A principios del siglo XXI, en el viejo espacio destinado a la
Sacristía en el extremo de la nave derecha, se construye el
Camarín de la Virgen trasladando la imagen histórica que supo
estar originariamente en el Altar Mayor a este sitio. La Virgen,
de cartón piedra y poco más de un metro y cuarto de altura, es
ubicada sobre un altar de mármol flanqueado por columnas y
engalanado con un mural de Bonfiglioli descubierto hace poco
tiempo.


Un párrafo final merece el Altar Mayor, el retablo ha sabido
sobrevivir a todas las remodelaciones conservando su espíritu
original de principios del siglo XX.
La restauración:
Al inicio de la segunda década del siglo XXI se comienza con la
restauración de la Catedral. El 30 de noviembre de 2011 el
diario La Mañana de Córdoba publicaba una nota bajo el
auspicioso título: "Restauran murales de la Catedral: la
restauradora Marcela Mammana está recuperando todas las pinturas
que hizo el famoso artista Fernando Bonfiglioli en el templo
mayor de esta Ciudad".
Haga
CLICK AQUI para acceder a un detalle del proceso realizado.






Antecedentes de Capillas en la "Estancia Paso de Ferreira":
Francisco Ferreira Abad, hijo de Diego Ferreira Abad y biznieto
de Antonio Suárez Méxia, muere en 1718 y es enterrado en una
pequeña y modesta capilla que, bajo la advocación de San Roque,
había sido construída en sus tierras que, por documentos de
1686, se conocía como "Estancia de San Francisco" en el "Paraje
Las Conchas", nombre que se reemplazará, por obvias razones de
propiedad, por el de "Paso de Ferreira".
Francisco estaba casado con María de Abreu y Albornoz quien
hereda los bienes a la muerte de su esposo. Del inventario de
los mismos efectuado en 1732 se puede extraer una descripción
más pormenorizada de la capilla.
Luis Alberto Altamira en su trabajo de
investigación
"Paso de Ferreira (Historia de la
célebre estancia en cuyas tierras fundáronse dos pueblos
cordobeses: Villa Nueva y Villa María)" basándose en
documentos del Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba (1º,
1749, 304, 1) lo reproduce del siguiente modo: "Mide la
capilla dieciseis varas de largo por seis de ancho. Sus muros
son de cal y ladrillo por la parte de afuera y de adobe por la
de adentro; su puerta principal de dos manos mira al Norte,
carece de aldaba y es de cedro; la única ventana que poseé, la
cual se abre al naciente, es de tres andanas de balaustre
torneados; y el techo de madera de sauce. La capilla no carece
de coro - su baranda es de algarrobo - y a él se asciende por
una escala exterior; ni de púlpito, que descansa en dos canes de
algarrobo, fabricado en cedro con dibujos y acanalados. Para
1732 ya no es la imagen de San Roque la que allí se venera ...,
ahora es Nuestra Señora del Rosario - un simulacro con manto de
raso verde - ante quien se arrodillan los fieles y elevan sus
preces. Lástima que el badajo de la campana se encuentra roto."
Será el Dean Antonio
González Pavón quien en 1788 se ocupará de documentar "Las
causas de la sublevación indígena de Tupac Amaru" el que, en
1772, subdividirá el Curato del Río Tercero en dos parroquias:
Tercero Arriba y Tercero Abajo.
Mientras el Curato de
Tercero Arriba encontraría su cabecera en la Capilla de
Rodríguez abarcando a la Capilla de los Puestos de Ferreira y la
Capilla de Punta del Agua; el Curato de Tercero Abajo, se
extendería desde Yucat hasta Cruz Alta quedando Villa María
dentro del mismo adoptando ya, por entonces, el nombre de
"Curato de Villa Nueva" el que, nueve leguas al norte
llegaba hasta El Algodón, diez leguas al sur hasta Chuzón, dos
leguas al este hasta La Herradura mientras que el límite oeste
sería Cañada de los Castañotes.
Altamira en su libro, sustentándose en
datos extraídos del "Libro de títulos de curas, de capillas,
oratorios y edictos - 1780/1859 Tomo I sin foliar"
conservado en el Archivo del Arzobispado de Córdoba, consigna
que el 28 de febrero de 1781 Bartolomé Puche, Párroco de Río
Tercero Abajo, obtiene licencia para levantar un oratorio
"por amenazar ruina la capilla del Paso de Ferreira, interín
ésta se traslada a otro paraje más cómodo y que no esté expuesto
a las inundaciones del Río".
Sobre las tierras:
"Todas las tierras bacas que pertenecen a los Yndios del Río
Tercero, de la Encomienda del dho.
General" ... "así como de una parte del río como de la otra, con
media legua hacia la sabana alta" ... "donde podrán sembrar y
poner qualesquier arboleda y hazer edificios y poner sus ganados
mayor y menor y poblallo de anacona y servicio" ... "para
vosotros y sus herederos y subcesores" ... "pudiendo vender,
donar, trocar y cambiar y en otra manera enajenar como suya".
Bajo estas pautas escritas en 1584, Juan de Burgos,
lugarteniente en Córdoba del Gobernador de Tucumán Hernando de
Lerma, entregaba con total discrecionalidad y en partes iguales
la propiedad de tierras en la zona del Río Tercero a sus
compañeros de aventura y conquista, Lorenzo Suárez de Figueroa y
Antonio Suárez Mexía, con el eufemístico nombre de "merced".
Reproduzcamos ahora, de modo textual, el
párrafo inicial del ensayo "Paso de Ferreira (Historia de la
célebre estancia en cuyas tierras fundáronse dos pueblos
cordobeses: Villa Nueva y Villa María) donde su autor, el
historiador Luis Roberto Altamira, expresa: "El primer dueño
de tierras en zona del Río Tercero, conjuntamente con Antonio
Suárez Mexía es el ilustre conquistador Lorenzo Suárez de
Figueroa".
No cabiendo duda alguna que las tierras eran enajenas a los
primigenios y genuinos propietarios con la única convicción del
uso de la espada y la cruz, el asignar títulos de primer dueño
se hace en exceso benevolente cuando, en honor a la verdad,
cabría mejor el de primer usurpador.
Atento que la posesión de estos bienes tiene, de hecho, el
pecado de la ilegalidad de origen no entendemos necesario y
oportuno ocupar espacio en reproducir una fría cronología de
herencias, dotes, ventas, divisiones o donaciones concretadas
mediante "legales" escrituras y testamentos.
Ocupémonos brevemente, entonces, de como era la geografía de
esas zonas vistas no ya con los ojos de los naturales de los que
no se tiene testimonio alguno sino con los de distintos viajeros
que, con los años, las fueron recorrieron.
Tan solo diremos que aquellas tierras entregadas en merced serán
las mismas que, muchos años después, se individualizarían como
las de la zona de Paso de Ferreira, la Posta de Ferreira y más
luego, como las de la Estancia de Ferreira para, finalmente,
devenir en Villa Nueva y Villa María.
Hacia finales del siglo XVII, dejando atrás el
pequeño asentamiento de Fraile Muerto (actual
Bell Ville) y tras recorrer poco más de 11 leguas hacia el
noroeste, Alonso Carrió de la Vandera (Concolorcorvo) reflexiona
en "El lazarillo de ciegos caminantes"
lo siguiente: "... con
más consideración se puso posta en el Paso de Ferreira, por
donde regularmente se vadea el río y se ejecutará con más
seguridad con caballos de refresco".
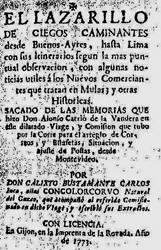

En 1784, el relojero y astrónomo
francés José Sourryère de Souillac pasó por el lugar camino a
Bolivia ocupado por sus tareas científicas. En su diario de viaje, al momento de demarcar el Paso de Ferreira,
escribe que "... llegué de noche y pasé a la banda
septentrional donde está la casa de posta ..." para luego,
agregar: "Toda la orilla del río está poblada de ranchos,
en donde siempre crían sus ganados y labran la tierra. No hay
dificultad en pasar el río, porque su fondo es firme y de arena
y su agua no excede de los pies, su ancho 115 pasos de caballos
[aclaración: los sitios de cruce de ríos con estas
características se los denominaba "esquinas"] ... el agua es
buena, tiene abundancia de pescados, como son surubíes,
magurutices, sábalos, tarariras, bagres de tres clases, muchas
bogas, infinitos dorados, anguilas muy grandes, camarones, unos
parecidos a sardinas pero dentados. El origen de este río me
dijeron que estaba en las sierras más inmediatas de Córdoba."
Y continúa en otro párrafo: "En estas inmediaciones se
encuentra mucha caza, toda clase de patos, palomas, perdices,
chorlitos, becacinas, loros, cotorras, avestruces, chajás,
liebres en abundancia, venados, guanacos, vizcachas,
quirquinchos, de los que hay varias especies ... hay también
víboras, culebras y otros reptiles ... se hallan las yerbas
medicinales oruzú, zuma, canchalagua, jalapa, ruibarbo, mostaza,
perlilla, duraznillo, llantén, achicorias, malvavisco, hinojo y
contrayerba".
El
Comandante de Frontera y de las
Armas del Partido de Cuyo José Francisco de Amigorena
deja redactado y firmado un documento bajo el título "Descripción de los caminos, pueblos, lugares
que hay desde la Ciudad de Buenos Ayres a la de Mendoza, en el
mismo reino", en Mendoza, el 6 de febrero de 1787. Será
el investigador e historiador José Ignacio Avellaneda quien lo rescatará
incluyéndolo en los Cuadernos de Historia Regional de la
Universidad Nacional de Luján para su difusión. Al leer con
detenimiento este
relato pormenorizado descubrimos no solo el camino transitado
por los viajeros sino el entorno de la ruta, los caminos
secundarios y alternativos, la geografía general, los asientos
poblacionales, la cotidianeidad de las formas de vida y los recursos
utilizados en garantizar la
subsistencia. De este diario de viaje extraemos un fragmento
donde se consigna que, una vez dejado atrás
Fraile Muerto
y
Rincón de Bustos
van en procura de la Posta siguiente:
|
"Al
Paso de Ferreyra (se pagan 6 leguas): Mas de treinta
Casas y Ranchos se ofrecen á la vista de esta distancia,
ya á uno, ya á otro lado del Rio, viviendo en ellos mas
de 150 personas con la misma penuria que sus Vecinos mas
avajo sin atreberse á fomentar la Cria de Ganados; no
obstante del otro lado del Rio todavía hay algunos
Hacendados que despachan sus Muladas al Peru.
Desde Buenos Ayres hasta estos parages
no se alcanza a ver Sierra alguna sino un orizonte
llano, pero de aquí ya se da vista á la de Cordova
demorando al O.N.O.
El Rio Tercero, el de los Arrecifes, y
todos los demas arroyos de que hemos hecho mención
conducen sus aguas al Paraná: Los que se hallan mas
adelante hasta Mendoza todos corren al Súr menos el Rio
4º que declina al Oriente y se pierde en una Laguna de
la cual sale el Saladillo de Rui Diaz, los demas hasta
la Punta de San Luis también se pierden, unos formando
Bañados, otros en Lagunas, y otros en Medanos de Arena.
El Maestro de Posta del Paso de Ferreyra
es Dn. Juan Manuel de la Fuente, sugeto de combeniencias
y bien Hacendado que tiene su Casa sobre la izquierda
del Rio, en ella da Cavallos a los que van a Cordova y
tucuman, y a los que viajan para Mendoza que no tienen
que pasar el Rio, se los da en un Rancho que con ese
obgeto tiene con un Postillon sobre la margen derecha ó
del Súr. Aquí se separan los dos Caminos reales (y de
Postas al mismo tiempo) que vienen juntos desde Buenos
Ayres: El uno tira al Norte, a Cordova, y el Perú; y el
que vamos describiendo al Oeste con alguna declinacion
desde aqui al O.S.O.
Ay en este Paso su Capilla con tres o quatro Ranchos
habitados de gente pobre".
Si su interés es acceder al relato
específico que abarca el trayecto transitado dentro del
territorio cordobés,
haga click aquí.
Por el contrario, si su deseo es tomar
contacto con la integralidad del documento y por ende,
de todo el viaje,
haga click aquí. |
En 1825, el Capitán inglés Joseph Andrews en camino hacia Potosí
y tras superar Fraile Muerto, describe la zona afirmando que
"... la naturaleza cobra belleza a medida que se asciende ...
densos matorrales se mantienen a lo largo del camino salvo en la
vecindad del río Tercero que lo intercepta".
Para aquellos tiempos, la ruta que unía Buenos Aires con el Alto
Perú así como aquella que llevaba a Chile y que se desprendía de
la primera una decena de leguas más allá del Río Tercero estaban
integradas por una red de vitales nodos conocidos como postas.
Estas brindaban caballos frescos, alimentos,
refugio para el descanso y un valor agregado vital, el manejo de
la información que implicaba el confiable
conocimiento sobre el estado de los caminos, las condiciones de
seguridad y la transmisión de las novedades, desde
las más cotidianas como nacimientos o muertes, hasta las que
concernían a temas económicos, militares y/o políticos.
Por todo ésto, el
Maestro de Posta era un personaje relevante e imprescindible
para los duros y polvorientos caminos de la época; por otra
parte, poder acceder a dicha responsabilidad y a las tierras
propias de la Posta garantizaba una fuente de ingresos segura
para el puestero y su familia lo que hacía por demás codiciable
dicho lugar.
No han sido,
por tanto, personajes que han pasado desapercibidos al momento
de estudiar el devenir histórico de cada lugar.
Hacia principios del siglo XIX, en las Postas de Paso de Ferreira
y sus vecinas, sucederían una serie de
acontecimientos que, involucrando a los Maestros de Posta de
entonces, brindarían las apropiadas
condiciones para la posterior llegada de quien se convertiría en
el adquirente de esas tierras y más tarde, fundador de la actual
Villa María.
|
La reconstrucción de los
hechos está
reflejada por Luis Alberto Altamira en su trabajo de
investigación
"Paso de Ferreira (Historia de la
célebre estancia en cuyas tierras fundáronse dos pueblos
cordobeses: Villa Nueva y Villa María)" de
1950. Aconsejamos remitirse al mismo ya que, en nuestro caso,
apelaremos a una síntesis de los acontecimientos.
De la antes mencionada obra de Altamira recogemos que, el
propietario por herencia familiar de la Estancia de Ferreira y
Maestro de Posta (1773-1789) en la cercana de Esquina de la
Herradura, Juan Manuel de la Fuente contrae matrimonio con
Patricia de Loza. Fruto de este matrimonio, nace entre otros,
Casimiro de la Fuente quien, años después, contraerá matrimonio
con Bonifacia Moyano con quien tendrán un hijo llamado José. |
 |
En paralelo, en la cercana Posta de Medrano, la administración
de la misma estaba encargada a José Bustos y su familia por más
de dos décadas; un nieto de José de nombre Manuel Bustos asume
la función en 1796. Años después y tras enviudar contraerá un
segundo matrimonio con Bonifacia Moyano que había enviudado de
Casimiro de la Fuente.
En Medrano, asume Pedro José Moyano quien, poco tiempo después,
contrae matrimonio con Patricia de Loza que había enviudado de
Juan Manuel de la Fuente y por ende propietaria de la Estancia
de Ferreira.
Producto de esta compleja situación se inicia un proceso que
enfrenta a Manuel Bustos con Pedro José Moyano donde los
derechos de propiedad de las tierras de la Estancia de Ferreira
se ponen en disputa.
Tras años de pleito judicial el veredicto se vuelca a favor de
Manuel Bustos quien abandona la Posta de Medrano en abril de
1810 para transladarse a Esquina de la Herradura junto a su
esposa Bonifacia Moyano, el hijo de ésta, José y un nuevo hijo
fruto de la relación llamado Eugenio.
Así, Manuel Bustos se hace cargo de la Estancia de Ferreira y de
una nueva Posta identificada como Posta de Ferreira.
Hacia 1819, Bonifacia había sufrido dos duros golpes: la muerte
de su hijo José y el abandono de su marido Manuel Bustos. Las
deudas la acorralan y la vida licenciosa y displicente de su hijo
Eugenio hacen el resto.
Comienza por desprenderse de las tierras al sur del río para
saciar los compromisos económicos contraídos con José Tomás
Carranza, los herederos de éste, en 1826, cederán parte de
la propiedad propiciando la fundación de Villa Nueva. Hacia 1832 y poco
antes de su muerte, Bonifacia entrega el resto de las tierras
ubicadas al norte del río al acreedor Mariano Lozano.
Serán éstas últimas las propiedades que, en 1861, adquirirá el joven
Manuel Anselmo Ocampo Lozano; las tierras que, tras la
confección y aprobación de la respectiva planimetría, serán
puestas en venta y serán las que, en definitiva, darán arraigo a
los nuevos pobladores que inyectarán vida a la naciente Villa
María.

Busto de Manuel Anselmo Ocampo Lozano
Obra del escultor Leopoldo Garrone
Aquí se abre un interrogante final: ¿cuál sería el interés que
despertaban estas tierras a una rica familia de la Provincia de
Buenos Aires con definitiva influencia provincial y nacional
como los Ocampo?
La traza del Ferrocarril Central Argentino en su tramo Rosario -
Córdoba fue elaborada por el Ingeniero Allan Campbell en 1855 a
pedido de la empresa inglesa que, por entonces, administraba
dicho medio de transporte. Este proyecto era fervientemente
alentado por Urquiza.
Si bien, dicha traza había sido mantenida
en estricta reserva hasta su aprobación ocho años después no
sería descabellado y con el único sustento de la subjetividad,
dejar abierta la hipótesis que los planos, debido al poder e
influencia que los Ocampo tenían en la
vida del país de entonces así como la estrecha relación que
mantenía con Mitre quien termina acordando los contratos para la construcción y concesión de la
obra, pudiesen haber llegado a conocimiento de la familia
adquiriendo a bajo costo las tierras ubicadas al norte del Río Tercero
que se destinarían a su futuro loteo sobre la base de saber, con
antelación, que el tren pasaría por dichos
campos y no por la ya existente Villa Nueva.
La obra del ferrocarril quedará finalmente concretada hacia 1870
con la consiguiente influencia sobre la zona en general y Villa
María en particular.
Epílogo:
Varios meses después volví a pasar por Villa María. Esa tarde,
ya no estaban los andamios. La obra se la veía concluída.
Un nuevo relevamiento fotográfico era el adecuado reconocimiento
para homenajear el encomiable trabajo realizado.

"Bautismo en el Jordán" - Fernando Bonfiglioli
Coordenadas:
Latitud:
32º 24’ 50,19" S
Longitud:
63º 14’ 56,44"
O


Fuentes de consulta:
-
Lic. MONTEOLIVA de RIGALT, Aurora: "LII. Parroquia Catedral
Santuario Inmaculada Concepción de Villa María", CIVITAIS
MARIAE,
La Ciudad de María, Historia de la Diócesis de Villa María,
Galeón Editorial.
-
ALTAMIRA,
Luis Roberto: "Paso de Ferreira
(Historia de la célebre estancia en cuyas tierras fundáronse
dos pueblos cordobeses: Villa Nueva y Villa María)", Facultad de Filosofía y
Humanidades (UNC) - Imprenta de la Universidad - 1950.
-
Diario "Los Principios" - Córdoba, 1 y 4 de enero de
1922.
-
PAJON, Carlos: "Arte Villamariense, algo de historia", El
Corredor Mediterráneo - 2005.
-
CONCOLORCOVO: "El lazarillo de ciegos caminantes"
- 1771
-
JOSE SOURRYÈRE DE SOUILLAC - Fragmentos de sus textos
referidos a su viaje de Buenos
Aires a Córdoba hacia fines del siglo XVIII
-
de Amigorena, José Francisco: "Descripción de los
caminos, pueblos, lugares que hay desde la Ciudad de Buenos
Ayres a la de Mendoza, en el mismo reino - 6 de febrero de
1787" - Presentación de José Ignacio Avellaneda -
Cuadernos de Historia Regional N°11 Vol IV Abril 1988 -
Universidad Nacional de Luján (EUDEBA)
(Acceda
al documento completo)
-
JOSEPH ANDREWS - "Viaje de Buenos Aires a Potosí y Arica" -
1825
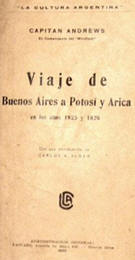
-
Se agradece a miembros de la Comunidad de la Catedral que,
generosamente, nos brindaron material impreso sobre la
historia del Santuario.
-
Se agradece a Marcela Mammana
por su valiosa colaboración
-
Se agradece a Marcio Bonfiglioli por su aporte
-
Diario La Mañana de Córdoba
-
Revista "Caras y Caretas" n°778 - 30 de
agosto de 1913 - Biblioteca Nacional de España
-
Revista "Caras y Caretas" n°1073 - 26 de abril de 1919
- Biblioteca Nacional de España
-
Revista "Caras y Caretas" n°1468 - 20
de noviembre de 1926 - Biblioteca Nacional de España
-
Revista "Caras y Caretas" n°1573 - 24 de noviembre de
1928
- Biblioteca Nacional de España
-
Revista "Caras y Caretas" n°1616 - 21 de setiembre de
1929
- Biblioteca Nacional de España
-
Revista "Mundo Argentino" n°931 - 21 de
noviembre de 1928
- Ibero Amerikanisches Institut Preuβischer
Kulturbesitz

|