|
PARROQUIA SAN JOSE
Durante el proceso de conquista, las incursiones en el
territorio del sudeste de la actual Provincia de Córdoba tuvo
dos rutas de acceso, desde el norte hacia el sur-sureste y otra
desde el Río de la Plata hacia el oeste-nordoeste. Una vez
unidas las dos rutas, hubo un largo proceso para su
consolidación hasta que, hacia inicios del siglo XVIII, ya
estaba definida y articulada mediante una secuencia de Postas.
En la zona que nos ocupa en este caso, dicho camino permitía
unir Córdoba con el río Paraná y así, salir al Río de la Plata.
El derrotero implicaba sortear el Río Xanaes (actual Segundo),
alcanzar el río Ctalamochita (actual Tercero), transitar río
abajo por la margen sur de estas aguas, continuar acompañando al
río Carcarañá y, junto a éste, hasta su desembocadura en el río
Paraná que, siguiéndolo en su fluir, llevaba directo a las
costas del Plata.
Una
vez dejado atrás el cruce del Río Tercero en Herradura (un poco
al sur de la actual Villa Nueva/Villa
María) se llegaba a unos parajes cuya Posta fue siendo
identificada con distintos nombres: Esquina de Colman, Esquina
de Medrano, Esquina de Ballesteros, Posta de San Juan Bautista y
Posta de Bustos.
Las
Postas funcionaban como nodos equidistantes que, si bien
precarios, brindaban con mayor o menor certeza y calidad, un
refugio donde alimentarse, un techo donde pasar la noche al
abrigo de posibles inclemencias, intercambiar caballos frescos o
mulas, sumar algún baqueano y disponer de una mínima cuota de
seguridad frente a posibles ataques de naturales o bandidos. En
torno de estas Postas se fueron radicando pequeños grupos de
pobladores y con ellos la simiente necesaria para la
consolidación de una primigenia comunidad. En particular, en el
paraje de la Posta de Bustos, cobra vida lo que, con los años,
devino en
Ballesteros Sud.
Para
conocer más sobre estos territorios y sobre el nacimiento y
desarrollo de dicha población recostada sobre la margen sur del
Río Tercero los invitamos, haciendo
click aquí, a
visitar el espacio que le hemos destinado a la misma.
Contando con dicho material a disposición del lector interesado
y evitando, así, la innecesaria reiteración de contenidos; nos
ocuparemos, en este espacio, de reconstruir lo concerniente a
Ballesteros.
Con
tal fin y en carácter de mojón inicial, hemos optado por elegir
a las primeras décadas del siglo XIX; para luego, tomados de las
manos de tres imprescindibles actores, el Dr. Ricardo Caballero,
el Ferrocarril Central Argentino y el Sacerdote Francisco
Company, cual particulares hilos conductores y de modo
cronológico, podamos correr los velos de una historia que,
escrita y pensada "oficial", nos oculta otra realidad que se ha
mantenido invisibilizada.
|
En concreto, intentaremos sumar distintas lecturas o
visiones de las circunstancias que atraviesan y ponen en
contradicción al oficializado relato histórico; exponer,
aún de un modo parcial, los diversos claros y oscuros
que serán, con seguridad, útiles para el lector a partir
de disponer de otras herramientas que lo guíen en el
transitar a lo largo de un período de algo más de un
siglo donde la nación, en todas sus facetas, se ve
reflejada en el espejo de un pueblo rural nacido sobre
un pasado tan desértico como el mismo territorio donde
se arraigó.
No nos motiva influir en un sentido en particular; aún
cuando somos conscientes de lo difícil que es acercarse
a cierto grado de ecuanimidad, intentaremos procurar un
equilibrio, tan razonable como posible. |
El Dr. Ricardo Caballero.
Desde su nacimiento con fecha estimada a fines de 1875 o los
primeros días de 1876 en Ballesteros, hasta su muerte en
Rosario, el 16 de julio de 1963, Ricardo Caballero es quien nos
ayudará a transitar la historia local, regional, provincial y
nacional. Cual orfebre imaginario irá incorporando sus propios
eslabones nutridos de estudios, actos, discursos, opiniones,
dudas, alegrías, depresiones, triunfos y caídas,
contradicciones, aciertos y errores. Con cada uno de esos
enlaces irá armando un largo collar que, una vez completado y en
nuestras manos, nos permitirá entender no solo el período de sus
casi nueve décadas de vida, sino que, tal vez, nos de una
perspectiva sobre los años previos y aquellos posteriores a su
existencia y hasta nuestros días.


Bautismo de Ricardo Caballero de 6
meses, hijo de Cirilo Caballero y Josefa Alonso
Capilla de Ballesteros [se refiere a
Ballesteros Sud]
-
25/06/1876

Censo de 1895 en Ballesteros donde Ricardo Caballero
de 19 años es relevado como Estudiante
y su madre Josefa, con 60 años, es censada como Viuda de
[Cirilo] Caballero

Bautismo de Ana Elvira Vives, nacida el 26 de
agosto de 1882, natural de Tucumán
e hija del comerciante Benito Vives y la
costurera Clotilde Molinas
Catedral Ntra. Sra. de la Encarnación, San Miguel
de Tucumán - 29/09/1882

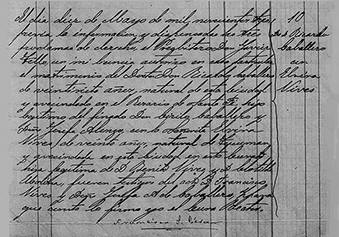
Acta del casamiento de Ricardo Caballero,de 27 años, con
Ana Elvira
Vives de 20 años
Catedral
Ntra. Sra. de la Asunción, Córdoba - 10/05/1903


Ana Elvira Vives de Caballero, primera a la
izquierda en el detalle y en la foto grupal
La biografía de Ricardo Caballero nos dice que fue médico, político,
escritor y que, producto de su unión con Ana Elvira Vives, fue padre de dos hijos: Clotilde Celia (1904) y Ricardo
(1905). Una vez recibido en la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional de Córdoba, se radicó en Rosario donde
desarrolló su actividad como tradicional médico clínico
generalista. Avisos publicados en diarios de la época daban
cuenta que el Dr. Ricardo Caballero ofrecía sus servicios
profesionales para atender las "... enfermedades de niños,
internas y de la piel". Su labor profesional la
desarrolla en
su nuevo consultorio en Rosario de "... calle Corrientes
número 418, entre Tucumán y Urquiza ... [en el
horario] de 2 a 5 pm". En la actualidad, aquella
construcción original ha sido reemplazada por el edificio de la
Asociación de Empleados de Comercio.

Diario "El Independiente" - 01 de abril de
1911
Como docente y estudioso, dictó clases de Materia Médica y Terapéutica e
Historia de las Ciencias Médicas en la Facultad de Medicina del
Litoral a la que le donó su colección personal especializada
dejando conformada, en dicho ámbito, la Biblioteca de Medicina
Clásica; su legado incluyó, además y de su autoría, un
interesante aporte literario sobre la historia de la medicina,
la vida de Pasteur y la filosofía. Como legislador, alentó con
fervor, la creación de la Universidad Nacional del Litoral. En
el ámbito educativo supo inclinarse por el racionalismo tan en
boga en la Europa de los inicios del siglo XX. Una de las tantas
conferencias que, en la materia, lo incluyen con centralidad en
el Teatro Politeama de Rosario junto a
Daniel Infante, el
futuro senador Enzo Bordabehere (trágicamente asesinado en 1935)
y el profesor Miguel V. Moreno en su carácter de Delegado de la
Liga Internacional de Enseñanza Racionalista de Barcelona, la
vemos reflejada en las páginas de la Revista rosarina "Monos
y Monadas" en su edición del 25/12/1910. El artículo,
bajo el título "El mitin anticlerical del domingo",
rescata que el joven Dr. Caballero se refirió a "... la obra
educacionista de Francisco Ferrer, fusilado por el gobierno de
Maura, y manifestó su admiración por los hombres que desafían
todos los prejuicios para seguir la tarea dignificadora".

Mitin Anticlerical en el Teatro Politeama - "Monos y Monadas" Año I N°29, 25/12/1910
En
su carácter de escritor popular, merecen atención sus numerosos
textos cortos enmarcados en una cultura arraigada en el
costumbrismo rural, popular, indio, religioso, nacionalista,
federal y caudillista; los relatos están teñidos y evolucionan
con los cambiantes colores propios de su mirada de niño,
adolescente y de hombre maduro. En sus textos y en un aparente
segundo plano, siempre se hace presente su reflexiva y muy
personal interpretación socio política de la realidad por él
entendida. Francisco Rojo y Andrés Ivern en la Compilación de
los escritos de Caballero en la Revista "Nativa" bajo el
título "Páginas literarias del último caudillo", lo
describen como "... un famoso autor desconocido".
En
diciembre de 1912 y en relación a esta faceta, la Revista "PBT"
publica un artículo titulado "Literatos rosarinos".
De dicha crónica extraemos que, al referirse a Ricardo
Caballero, lo describe como "... apóstol de la democracia
[que] siembra la semilla redentora y rompe la opresora valla
de los prejuicios. No se advierte en él afán de hacer
literatura; pero, en conferencias, folletos, alegatos, brotan
espontáneas esas flores del ingenio, alivio de almas y solaz de
corazones, reveladoras de la grandeza de espíritu de quien las
ofrece". La nota va acompañada con una fotografía del Vice
Gobernador dialogando con el saliente Intendente de Rosario
Julio Bello.
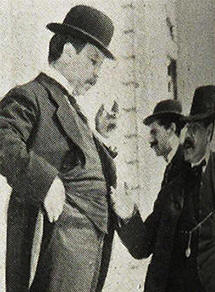
Revista "PBT" N°421 del 21/12/1912
En
lo ideológico, su argamasa se gestó a partir de la harina
provista por una numerosa y típica familia rural del sudeste
cordobés de mediados del siglo XIX; la levadura le fue aportada
por una crianza entre gauchos y malones que le permitió moldear
un primigenio sentimiento telúrico y nacionalista. Tras su paso por la
Universidad de Córdoba y ya radicado como médico en Rosario, desarrolló una
inigualable oratoria teñida de pinceladas de socialismo, a favor
del laicismo y con enjundia, de pasional fervor anarquista
cultivado entre grupos de intelectuales durante su estadía en la
Docta.
Para
1904, las semillas políticas que anidaban en su espíritu
germinaron con todas las fuerzas que aportaban los nutrientes de
la efervescencia revolucionaria de las ideas de Leandro N. Alem
y luego, de las de Hipólito Yrigoyen. Junto a ellos, colaboró en
darle sentido a la naciente Unión Cívica Radical.
El
Dr. Matthew B. Karush en su libro "Workers or Citizens -
Democracy and Identity in Rosario, Argentina (1912/1930)"
asegura que "... Caballero, si bien convertido al
radicalismo, conservó su alianza con los movimientos obreros. En
1904, se lo encuentra como huésped invitado a dar una
conferencia pública en la unión de empleados de comercio sobre
la necesidad de una ley a favor del descanso dominical. De
acuerdo a la información periodística, en dicha oportunidad
Caballero pronunció un discurso que fue '... en defensa de los
trabajadores', argumentando que se solicitaba esa mejora en las
condiciones de trabajo por '... una humanidad bien entendida
basada en el honorable concepto de justicia'". Rescata el
investigador que, "... durante el mismo año, realiza una
enérgica diatriba en respuesta al asesinato de un joven obrero
en manos de un miembro policial del escuadrón de seguridad
rosarino: '¿Qué clase de gente son éstas que, impasibles,
permiten el asesinato de sus trabajadores?' Así, Caballero
emergía como la mayor figura del Partido Radical durante la
cruenta revuelta de 1905".
Respecto a los hechos de 1905, Honorio A. Díaz en su libro
"Ley Sáenz Peña: Pro y Contra" rescata una valiosa reflexión
del joven médico al que el autor identifica como "... uno de
los principales jefes de la subversión". Según
el historiador, Caballero se avoca a demostrar que "... los
movimientos revolucionarios preparados por la UCR, triunfantes o
vencidos, estuvieron supeditados a la dirección civil y que
participaron en ellos principalmente ciudadanos de histórica
filiación liberal". El autor destaca que, "... entre los
civiles se destaca la presencia de personas de distinta
extracción social: ricos y pobres, altos comerciantes y simples
jornaleros".
Quedaba claro que, en tiempos de nacientes sindicatos y huelgas,
sin reprimir su tesitura de oposición al uso de la represión
como tradicional herramienta frente a los conflictos obreros, Caballero se sintió un trabajador
levantisco más; fue la etapa en la que, con una verba encendida, era
catalogado de "obrerista"; quizás, un populista
temprano que, como hemos visto, era un usual invitado a los
encuentros gremiales aún cuando en su vida social rosarina se lo
reconoce como tradicional miembro de la Cámara de Comercio y del
Jockey Club locales.
 |
|
Párrafos de una
Conferencia frente a obreros en Rosario
Publicada en el Periódico
"La Protesta", Buenos Aires, 29/07/1904 |
|
|
"Yo no me siento ligado por ningún vínculo con la
adiposa patria burguesa de este presente sombrío. Mi
patria, no es la prostituta querida de un imbécil
tirano, en cuyo rostro pálido avieso, se ha cristalizado
una sonrisa que parece un rictus; mi arma no es la que
arma el brazo del mercenario de los vigilantes y los
perros de presa, para asesinar a los inermes
trabajadores, mi patria no es la dicta la ley de
residencia y por la boca de un diputado arlequinesco,
que ríe sobre las encorvadas legiones de trabajo y de
dolor; mi patria no es la patria de los coraceros
regios, de los caballerizos nobles, de los caftens
hechos legisladores, de los legisladores lacayos, de los
militares asesinos de indios, de los polizontes
condecorados; mi patria no es la que entrega la
enseñanza en manos del jesuitismo o de las favoritas de
un ministro encanallado; mi patria no es la que dicta la
ley del servicio militar obligatorio, en virtud de la
cual se arrastra a la juventud a los cuarteles para
arrojarla a la vida, con el alma maculada y el cuerpo
envenenado por el mal venéreo; esta patria burguesa,
gozadora como una hembra histérica, con el rostro
enmascarado de albayalde será la madrastra de los
hombres honrados y la madre de la canalla.
Abajo el viejo concepto de las patrias y los hombres
hermanos en el trabajo y en el dolor, tendámonos las
manos fraternalmente por sobre las ensangrentadas
fronteras".
Dr. Ricardo Caballero
Ver Documento |
|
Es
imprescindible detenernos en este momento histórico en la vida
de Ricardo Caballero; se ha producido el fracaso del
levantamiento revolucionario de 1905 y el joven médico decide
ponerse a la cabeza de la reorganización del partido radical en
Rosario con la expectativa puesta en un nuevo movimiento que, a
partir de un mayor volumen de adhesión y organización, logre
alcanzar el triunfo.
Regresemos entonces al Dr. Matthew B. Karush quien, en su
documentado trabajo, logra una excelente descripción de la
situación social y política temporal que es hábilmente
interpretada por Ricardo Caballero. El autor de "Workers or
Citizens - Democracy and Identity in Rosario, Argentina
(1912/1930)"
describe que, durante los siguientes años, el dirigente radical
"... comenzó a construir una visión de la democracia que se
parase en marcado contraste de aquella promovida por la mayoría
de los políticos rosarinos. Para hacerlo, Caballero usó algunas
de las imágenes estandarizadas de la retórica radical,
pregonando la 'causa' de la democracia poniendo énfasis en la
necesidad de quitarles el poder político a la oligarquía
corrupta y moralmente quebrada. A partir de aquí, Caballero
impulsó su retórica hacia nuevas direcciones. Basado en una
específica lectura de la historia argentina, sus ataques al
gobierno se centraron en asociar que la lucha por la democracia
era, también, la lucha por mejorar la suerte de la mayoría
trabajadora".
En
ese tiempo, Caballero acumulaba firmes posiciones en contra del
liberalismo de la Generación del '80; una férrea aversión hacia
los "gringos" europeos que, a su juicio, eran una amenaza
que desplazaba la histórica ruralidad nacional, se apropiaba de
las mejores tierras y destruía las viejas tradiciones camperas.

Dr. Prof. Matthew B. Karush -
"Workers or Citizens - Democracy and Identity in
Rosario, Argentina (1912/1930)"
Con
acierto, Karush nos ubica en la apertura, en octubre de 1906,
del Comité Central del Partido Radical en Rosario; en esas
circunstancias, Caballero "... aprovecha la ocasión para
presentar su interpretación de la historia argentina y la
nacionalidad así como a exponer su visión de la democracia capaz
de favorecer a las masas trabajadoras. Caballero argumenta que
el verdadero espíritu democrático prosperó en el período
anterior a 1880. Exalta a los caudillos de principios del siglo
XIX por su heroísmo; describe a Rosas y Facundo, objetivos
centrales de los ataques de Sarmiento, como 'actores
Shakespearianos' dispuestos a luchar por un ideal. En su lectura
de las largas guerras civiles en las que los Unitarios de Buenos
Aires se propusieron acabar con los referentes rurales
Federales, Caballero ubica a la masculinidad del lado de estos
últimos. Como Facundo, esos líderes regionales representan a
'esas virilidades campesinas habitualmente ensangrentadas por la
implacable tiranía Unitaria de las ciudades'. Esta etapa en la
temprana historia argentina constituye el 'período ideal de
nuestra democracia' porque los hombres luchaban con valentía y
estaban dispuestos a morir 'por amor a la libertad'. De acuerdo
a la visión nostálgica de Caballero, todas estas 'virtudes
nativas' - bravura, hombría y la predisposición a sacrificarse
por un ideal - comienzan a desaparecer, paradójicamente, a
partir de 1880 destruidas por el crecimiento económico. El, así
llamado, progreso aumenta la prosperidad material de la
oligarquía propiciando el desarraigo de las masas criollas
pobres y la caída de su calidad de vida. En la visión de
Caballero estos cambios amenazan el carácter nacional: 'La
pasión que empujaba a los hombres a luchar por la verdad y la
justicia, es reemplazada por el vil deseo de provecho; mientras
que el fraternal ideal de libertad y derechos, cae a niveles
despreciables'. La condena que hace Caballero de su tiempo se
sustenta, en parte, a su disgusto por asumir a la tecnología
moderna como la responsable del impacto destructivo sobre
aquello que había sido un mundo rural idílico. Argumenta que,
con el crecimiento económico, 'las fábricas tiñeron el azul
intenso de los cielos con sus negras nubes de humo y tendiendo
telégrafos y ferrocarriles, la prosperidad material aprisiona,
cual tela de araña, al espíritu inquebrantable de la vasta
llanura'. Con estas imágenes construye una contraposición entre
el noble y heroico pasado rural y la devastada moralidad del
presente urbano. Caballero, además de reivindicar la
masculinidad de los viejos caudillos rurales asegura que dicha
virtud está en peligro frente al nuevo orden". En síntesis,
Caballero "... prometía que el Radicalismo habría de
destronar a la oligarquía 'mercantilista' de resultas de crear
una nación donde los trabajadores gozarían de la 'dignidad
humana' que supieron tener cuando Argentina era un mundo rural
gobernado por el varonil caudillaje". Estamos frente a la
idea de "... la glorificación del gaucho, el nacionalismo
criollo".
La
reacción obrera durante esos años era inevitable. Tal es así
que, una vez iniciada con las huelgas de los empleados
municipales, otros sectores postergados y por mucho tiempo
ignorados, se fueron sumando generando un ambiente de
conflictividad donde Caballero encontró el necesario caldo de
cultivo para los intereses de su fuerza política.
 |
|
Conferencia en
el Circulo Obreros Liberales del Rosario
26 de agosto de 1905
Manifiesto
frente a la represión policial
1906 |
|
|
"Los hombres de lo que se llama el alto comercio, la
banca, la mentida industria nacional, las camarillas de
los que lucran con el crimen de todos los gobiernos y
con el sudor de todos los inconcientes, comprendieron
con la sagacidad de un instinto adecuado para olfatear
el bienestar y el placer, que la república pudo ver
sacudida por corrientes desconocidas, que una época de
activa oxigenación del aire habría hecho imposible la
vida de las larvas que solo alimentan en los pudrideros.
Y han visto, sí, que de las usinas, de las fábricas, de
las cárceles, de los grises barrios obreros, de todos
los lugares de sufrimiento y de trabajo, se levantan
brazos membrudos y amenazadores, agitando un jirón de
aurora por bandera. Temieron que la sublime utopía
revolucionaria que ardió en el alma de Marat proscripto
y brilló en la frente de Rousseau moribundo, y cayó
ahogada en sangre en el sombrío muro de los federados
del '70, pudiera inflamar el alma soñadora de las
multitudes. Y el miedo unió a los enemigos de la víspera
en una legión cerrada como una tumba egipcia, a todo
sentimiento noble y bueno. La prensa conservadora de
Buenos Aires agitó el denuesto para la revolución
vencida. Esa mala hembra quería que el Presidente
Quintana le dispensara sus favores y por eso llegaba
hasta él, babeando sobre los cuerpos ensangrentados y
aún calientes de los caídos".
Dr. Ricardo Caballero
"En esta ciudad de Rosario, la policía acusó a los
trabajadores de estar fuera de ley. Con el pretexto de
buscar presuntos delincuentes, procedieron a cerrar
distintas unidades sindicales, han allanado casas a lo
largo de toda la noche, ha habido encarcelamientos
masivos y lo más despreciable es que trabajadores
inocentes fueron arrestados y retenidos en comisarías
por más de 18 horas. Quienes hemos participado en la
revolución de 1905 seremos los mismos que lideraremos
una nueva gran revolución y lo volveremos a hacer con el
objetivo de acabar con los sentimientos que son opuestos
a la República, a la Democracia, al respeto que deben
inspirar los pobres y los que sufren; terminaremos con
esos sentimientos que fueron sembrados por los oligarcas
a lo largo del país. Más que una misión política, el
Radicalismo persigue un apostolado social".
Dr. Ricardo Caballero
Ver Documento |
|
Con
el inicio de la década del '10, un eslabón importante en la vida
de Ricardo Caballero son las elecciones de 1912 a Gobernador de
la Provincia de Santa Fe.
El
22 de abril de 1911 el Diario "El Municipio" publica un
artículo en que informa que "... bajo la presidencia del
Dr. Ricardo Caballero, se reunió ayer el comité departamental
de la UCR. En dicha asamblea se tomó en consideración una nota
que será elevada al comité central de Buenos Aires, subscripta
por los más caracterizados miembros del partido, en que se
manifiesta el deseo en participar en las próximas luchas
cívicas". Según la información se designó al Dr. Ricardo A.
Núñez para que viajara a Buenos Aires portando en mano dicho
documento.

Diario "El Municipio" - 22/04/1911
Aún
con la oposición previa de Yrigoyen que Caballero logra torcer,
el Partido acepta disputar bajo las reglas de la nueva Ley
Electoral de sufragio secreto y obligatorio impulsada por el
Presidente Sáenz Peña.

Presidente Sáenz Peña e Hipólito Yrigoyen - Caricaturas de Cao
en Revista "Fray Mocho"
Honorio A. Díaz en su estudio publicado bajo el título "Ley
Sáenz Peña: Pro y Contra" ubica a Ricardo Caballero como
integrante de la comisión radical que negoció con el Presidente
de la República las pautas que habrían de regir la novedosa
experiencia electoral. El dirigente rememorará que Sáenz Peña
"... creía que el pensamiento constitutivo de la nación era que
habría dos grandes partidos; dos grandes fuerzas nacionales. La
representación de las minorías, afirmaba, es un virus destinado
a descomponer el organismo de los grandes partidos responsables,
que se ven desplazados por el parlamento de los pequeños grupos,
no siempre representativos de las ideas grandes de la nación".
El debate encuentra conciliación al asignarse dos tercios de
la representación a la mayoría y un tercio a la primera minoría.
|
Reportajes de
actualidad con el
Dr. Ricardo
Caballero
(Fragmentos)
Revista "Monos y Monadas"
Año II N°56, 09/07/1911 |
|
|
"El partido Radical puede considerarse dueño de
los más grandes triunfos cívicos argentinos.
Combatida su lealtad con el fraude y su entusiasmo
con la agresión, el radicalismo se colocó en terreno de
expectación, de indiferencia y de aparente
adormecimiento hasta el presente que se apresta a
disputar el triunfo electoral en toda la provincia.
Quedaban en pie tres interrogantes:
¿Existían debilitamientos en las filas?
¿Desarrollaría acción especial el partido en el gobierno
en caso de triunfar? Admitiendo, como el partido radical
admite bajo su bandera, hombres de todas las ideas, en
virtud de su amplio programa, ¿no se producirían
escisiones por causas de órdenes religiosos o sociales,
una vez el partido en el poder?
Acerca de estas tres preguntas interrogamos al doctor
Ricardo Caballero, uno de los ases del radicalismo
local, hombre de prestigio y de letras, poseedor de
ideas amplias y elevadas quien nos contestó en estos
términos:
- Creo que, en los momentos actuales, el partido
Radical se encuentra, por lo que al Rosario se refiere,
en condiciones excepcionales para su triunfo. En el
pueblo, hay un verdadero despertar cívico, y una
profunda simpatía por el radicalismo.
Con motivo del levantamiento del censo supletorio, y
a pesar de las deficiencias con que esa operación se ha
realizado, los censistas han podido constatar la opinión
casi unánime de la población electoral.
Creo que dados los propósitos de saneamiento que el
radicalismo persigue en la actualidad, y en los cuales
todos los radicales están conforme, las escisiones serán
imposibles. Si el Partido Radical fuera al gobierno, los
hombres que él llevará a las posiciones públicas, sabrán
imponer sus ideas, con toda lealtad, sacrificándoles
todo lo que sea necesario sacrificarles, en primer lugar
esos mismos puestos, si su conservación implicara una
traición a sus ideales".

Dr. Ricardo Caballero
Ver Documento |
|
Para los primeros días de marzo de 1912 las distintas fuerzas
políticas tenían definidas sus respectivas fórmulas electorales.
En el caso de los radicales, el Partido opta por convocar a su
Convención al Salón Teatro Jardín de Italia donde, por votación,
se decide que la representación sea asumida por la dupla Manuel
J. Menchaca - Ricardo Caballero. Sus principales rivales serán la Liga del Sur con el binomio Lisandro de
la Torre y Cornelio Casablanca; mientras que, por la Coalición,
la formula se conforma con
Marcial Candiotti y Alberto J. Paz. La Revista "PBT" del
16 de marzo reproduce imágenes de la respectiva Convención
Radical y de la posterior comida de camaradería que, en homenaje
a los candidatos elegidos, se realizó en el Hotel Italiano. (Ver Documento)

Con la imagen de Alem a sus espaldas, Ricardo
Caballero preside la Convención Radical
junto a Manuel Menchaca

Caballero y Menchaca en la cabecera de la mesa
principal del banquete en el Hotel Italia
Volviendo al Dr. Matthew B. Karush, vemos que el autor rescata
que "... los Liguistas y los Radicales por igual sabían que,
alcanzar la victoria en la elección, dependía de la habilidad
que tuviesen para acceder a los nuevos votantes, muchos de los
cuales eran trabajadores".
Caballero, durante los últimos años, había sabido acumular una
experiencia en el llano que le permitía, al momento de la
elección, llegar habiendo demostrado que disponía no solo de un
carisma particular sino que, también, contaba con las mejores
herramientas de su verba con las que interpelaba y movilizaba
los sentimientos de un amplio sector de las masas proletarias.
Según el historiador, compartiendo la opinión de otros
investigadores, "... durante la campaña de 1912 y de resultas
del apoyo que les había brindado durante las huelgas, Caballero
estaba alineado a los criollos, solo le fue necesario
solidificar esa alianza ya existente". De hecho, "... a
medida que aumentaban los conflictos gremiales, se hacía
evidente la influencia de Caballero tanto sobre las acciones
como en las manifestaciones de los trabajadores. Mientras los
empleados municipales, en un principio, habían centrado sus
reclamos en lo salarial y no en lo partidario; con el avance de
los acontecimientos, viraron a atacar directamente al gobierno
de la ciudad, en su mayoría, integrado por representantes
Liguistas".

Marcha proselitista previa a las elecciones de
1912 - Revista "Caras y Caretas" n°707

Detalle de la foto anterior: Hipólito Yrigoyen
junto a Ricardo Caballero
La ciudadanía provincial santafesina y la comunidad de Rosario
en particular se vieron motivadas a manifestarse en las calles a
favor de sus diversas preferencias; numerosas manifestaciones y
concentraciones se hicieron presentes para escuchar a los
distintos oradores que, con pasión y elocuencia, trataban de dar
argumentos, la más de las veces, a los ya convencidos. Las
revistas, como el caso de "PBT", y los
diarios de la época, dedicaron un profuso espacio para la
difusión de dichos acontecimientos. (Ver Documento)


Movilizaciones radicales y concentraciones en Rosario
y el resto de Santa Fe
con la presencia de Hipólito Yrigoyen y notorios dirigentes como
Crotto e Iturraspe
Llegado el domingo 31 de marzo de 1912 y desde temprano por la
mañana, largas filas de sufragistas se alineaban frente a los
locales que tenían asignados de acuerdo a los padrones
correspondientes. (Ver Documento)

Electores revisando los registros para
individualizar su sitio de votación - Revista
"PBT"

El Dr. Ricardo Caballero emitiendo su voto en la
Mesa 1 de la Sección 2° -
Revista "PBT"
Tras realizarse la votación y completado
el escrutinio, se declara triunfadora la fórmula de Manuel
Menchaca y Ricardo Caballero con 6153 votos (46,50%) contra 4682
votos (35,50%) de la Liga del Sur y 2318 votos (17,50%) de la
Coalición. Las nuevas autoridades asumen el 9 de mayo de 1912
para cumplir con un mandato de cuatro años de duración. (Ver Documento)

Simpatizantes radicales festejando el triunfo
frente al Comité Central de la UCR rosarina

Titular del Diario "Santa Fe" del 2 y 4 de abril de
1912 y fila
de votantes

Provincia de Santa Fe - Vice Gobernador Ricardo
Caballero y Gobernador Manuel Menchaca
Conjuntamente se realizaron las elecciones para designar la
representación legislativa; con la obvia preocupación por cuidar que la voluntad popular sea
respetada y no haya desagradables sorpresas a la hora del
recuento de los votos y propiciando que la conformación del
Congreso sea la consecuencia fiel del proceso electoral, los
principales dirigentes radicales se convocan en la Casa de
Gobierno en Buenos Aires trasladándole sus inquietudes al
Presidente. Además y en paralelo, hacen una importante
movilización para visibilizar su reclamo de cara a la posible
hipótesis de venta venial de los sufragios. Las Revistas
"Caras y Caretas" y "PBT" del 20 de abril difunden
imágenes de esas relevantes circunstancias.

Cabecera de la marcha proselitista en contra de
la venta venial de votos;
al centro, Hipólito Yrigoyen y Ricardo Caballero

Ricardo Caballero junto a José Camilo Crotto y
Ramón Gómez al salir de la Casa de Gobierno
El 7 de mayo de ese año se reúne el Colegio Electoral
proclamando a Manuel Menchaca y Ricardo Caballero como nuevas
autoridades de la Provincia de Santa Fe. El 9 de mayo, el
Secretario del Colegio Electoral Antonio Herrera entrega el Acta
de Designación al Presidente Ricardo Núñez quien se ocupa de
tomar el respectivo juramento a los Funcionarios electos.
Según la crónica difundida por la Revista "Fray Mocho",
una vez concluída esta ceremonia, Gobernador y Vice "...
salieron de la Legislatura y encontraron, esperándoles una
manifestación de varios miles de personas que les acompañó hasta
la Casa de Gobierno, en cuyas adyacencias estaban tendidos en
línea de batalla, para rendir honores, los Regimientos 11° de
Infantería y 2° de Caballería y los cuerpos provinciales".
En la Gobernación son recibidos por el Interventor Provincial
Anacleto Gil quien, tras completar con la delegación del mando,
abandona la Provincia. (Ver Documento)

Colegio Electoral y a la derecha, Presidente y
Secretario del Colegio tomando juramento
a Manuel Menchaca y Ricardo Caballero - Revista
"Fray Mocho"
Como Vice Gobernador, Caballero pasa a presidir el Senado Provincial. La
Revista "Caras y Caretas" del 10 de agosto de ese año
apela a su tradicional ironía para asegurar que, en esta
responsabilidad legislativa, el Dr. Caballero "... usa muy
poco la campana. Se diría que solo con sus ojos, mirando a
través de un par de gruesas lentes, domina a los representantes
del pueblo. Su aspecto mongólico le presta cierta imponencia
exótica, que hace que sus silencios sugieran secretos de
tragedia".
Continúa el artículo dando cuenta que algunos Senadores
intentarían presentar sus proyectos, antes "... que se le
ocurra hablar al Dr. Caballero, porque es fama que cuando éste
rompe su silencio es para desarrollar una conferencia, de
tendencias socialistas avanzadas, que se prolonga a través de
varios plenilunios, como ciertas tragedias chinas".
Desde el origen de la configuración de la formula, la relación
entre ambos dirigentes radicales es por demás conflictiva así
como, también, de ellos hacia el seno del novel Partido.
A tan solo tres meses de haber asumido la Gobernación, un sector
radical identificado con Ignacio Iturraspe ya solicitaba la
convocatoria de la Convención partidaria con el objeto de
presionar al Gobernador para que cambie la totalidad de su
gabinete incorporando al sector "ignacista".
A esta traumática situación, propias de constantes y mal
resueltas pujas internas, se debe sumar que, durante 1912, una serie de nuevas huelgas sacuden la
cotidianeidad rosarina convulsionando la realidad local mientras
que, en paralelo, otros focos se van multiplicando hacia el
interior santafesino. Estábamos frente a lo que la historia identificará
como "El Grito de Alcorta" que, desde esa
pequeña localidad,
será la simiente que irá contagiando a la ruralidad del resto
agro productivo
del país. Durante ese período, Caballero asume ser parte de
las negociaciones maniobrando en un ambiente donde las masas
proletarias le son cercanas; haciendo uso de su larga
experiencia aporta, de modo novedoso, la presencia estatal en
las discusiones respaldando, las más de las veces, los reclamos
obreros.
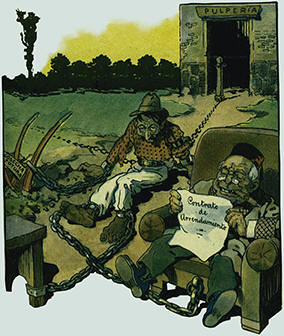
Una portada de la revista "Fray Mocho" de julio de 1912
muestra a un sufrido arrendatario encadenado al dueño de la
tierra y el contrato de arrendamiento, al arado y a la cosecha
futura y a la pulpería propiedad del mismo latifundista. Una
frase irónica completa el dibujo: "... pero este pobre colono
¿no es libre? ¿Por qué no se manda mudar?".
Al referirse al levantamiento rural, la misma Revista "Fray
Mocho" de esos meses, describe la situación con precisión.
Según la publicación "... los huelguistas son de los que se
encuentran bajo el sistema de colonización feudal que realizan
los propietarios de las grandes extensiones, dentro del cual no
cabe el hermoso concepto americano del colono propietario, algo
más que factor económico, algo más que puro brazo, el que redime
las regiones desiertas y que en premio es a su vez redimido por
la tierra. La huelga, lejos de revelar al exterior este colono,
al hombre libre por sus cuatro costados, revelará, al contrario,
al que vive enfeudado ... y los mismos arreglos, por equitativos
que sean, no definen sino una perspectiva: de todos modos, el
colono continuará enfeudad, no será el propietario de la tierra
que cultive". Es muy interesante la imagen construída por el
cronista cuando concluye que el trabajador "... tendría que
salir del círculo que forma el sistema de colonización dentro
del cual ha caído; tendría que salir de Europa, donde aún en
realidad permanece".
En torno a las sucesivas mesas de negociación se irían sentando
los colonos de los distintos pueblos alzados y representados por
el joven abogado italiano Francisco Netri como letrado y luego
fundador y Presidente de la Federación Agraria
Argentina, los dueños de las tierras y el vice
Gobernador para refrendar, desde el estado provincial, los
acuerdos que se iban logrando. (Ver Documento)

El Dr. Ricardo Caballero participando en
distintas mesas de negociación
Abajo, con el Dr. Francisco Netri, representante de los colonos
- Revista "Fray Mocho"
Oscar R. Videla en su trabajo "Ricardo Caballero y el
radicalismo santafesino de la primera mitad del siglo XX"
asegura que "... la gestión de éste muy particular
republicano ... autodefinido como 'socialista práctico' ... fue
sin dudas una de las más polémicas y particulares del período,
tanto por el grado de conflictividad social en que se
desenvolvió, pero particularmente por la nueva actitud que el
ejecutivo municipal adoptaba ante la misma, reconociendo la
justeza de los reclamos y aún alentándolos". Respecto a
estas circunstancias, Mathew Karush en su pormenorizado estudió
concluye que "... las fuerzas que habían sido utilizadas
tradicionalmente para reprimir la protesta ahora estaban bajo el
control directo de un defensor de los intereses de la clase
obrera". El equilibrio en que se mueve es por demás frágil;
transita los conflictos tensionado entre unas bases que oscilan
entre dispensarle confianza o dudas y un sector patronal que,
también, ha sido sustento del radicalismo en su triunfo electoral.
Un Suplemento del Diario "La Reacción" publicado el 1° de
enero de 1913 reproduce, con la autoría de Salvador Canals, un
balance de los primeros cinco meses de la gestión Menchaca -
Caballero. En lo específico del conflicto agrario transitado
durante 1912, reflexiona que en tiempos anteriores a éstos
"... las huelgas y turbulencias de las gentes de trabajo, los
gobiernos oligárquicos y burócratas por tradición, inclinaron
siempre la balanza del poder y su influencia moral, en favor de
la clase obrera con el pretexto de conservar el orden y acallar
toda protesta por justa que fuera. Con singular descaro
presionaban a los huelguistas con todo el peso de la autoridad y
de la fuerza, para ganarse así las simpatías de la clase
trabajadora". El artículo rescata que, por decisión del
Gobernador Menchaca en acuerdo de Ministros se comisiona
a "... los doctores Ricardo Caballero, Toribio Sánchez y J.
Daniel Infante para que meditaran y estudiaran la cuestión,
proponiendo con toda rapidez, la forma más justa y eficaz de
resolverla. Poco tiempo después los litigantes arrendatarios y
propietarios arribaban a soluciones amistosas directas o por
medio de arbitrajes, quedando al presente muy pocas disidencias
en los centros agrícolas, al punto de que hoy, se nota una
hermosa expectativa de armonía y de labor, altamente gratos para
las colectividades y la economía nacional". (Ver Documento)
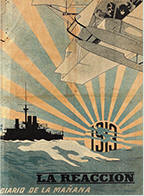
Suplemento de "La Reacción" del 1° de
enero de 1913
Durante los primeros meses de 1913, mientras estos
acontecimientos no dan respiro ocupando tiempo e ingentes
esfuerzos, en paralelo a que los empleados municipales abren
una nueva ventana de conflictos, Caballero junto al socialista
español naturalizado argentino
Daniel Infante
(designado, en noviembre de 1912, Intendente de Rosario por el
Gobernador Menchaca y obligado a dejar el cargo, cinco meses
después, por decisión del Concejo Deliberante de la ciudad con
mayoría liguista y opositora al radicalismo provincial) impulsa
la conformación del Comité Popular Independiente desde donde
exige la renuncia de los miembros del Concejo rosarino y la
elección por sufragio universal de un nuevo Intendente.

Daniel Infante negociando con huelguistas
tranviarios - Revista "PBT" del 14/12/1912

Pared de la sede del Comité Popular Independiente
- Revista "Fray Mocho" del 9/05/1913
El paso a un lado de Daniel Infante trajo como inmediata
reacción la movilización de sus adherentes que, convocados desde
el Comité Popular Independiente, se dirigieron a la casa del
Intendente saliente para brindarle un reconocimiento por su
gestión a favor de los trabajadores durante los recientes
conflictos obreros.

Movilización en apoyo a Daniel Infante - Revista "Fray Mocho"
del 25/04/1913
A poco de iniciarse el segundo semestre de 1913, el Dr.
Caballero emprende un breve viaje a Europa; el mismo estará
asociado a su preparación profesional y académica. Los medios de
la época se ocupan tanto de dicha circunstancia como de
distintas y variadas actividades que desarrolla tras su regreso.

Reunión del 03/07/1913 por el viaje del Dr.
Caballero a Europa - Revista "Fray Mocho" N°63

El Dr. Caballero con el rabdomante Angel Rosa -
Revista "Fray Mocho" N°73, 12/09/1913

El Dr. Caballero con amigos -
Revista "Gestos y Muecas" N°10, 16/11/1913
La notoria falta de armonía existente entre la pareja de gestión
provincial se traduce en diferenciadas agendas institucionales y
públicas; es así que, en los medios gráficos, rara vez se los
encuentra juntos.
Una de esas excepciones tuvo lugar con motivo de la muerte del
Ministro de Gobierno de la Provincia de Santa Fe Dr. Ricardo A.
Núñez.

Sentado, primero a la derecha, el Dr. Ricardo A. Núñez junto a los peones de
su chacra "La Radical" en la Estación Maggiolo (Santa Fe) -
Revista "Fray Mocho"
La Revista "Fray Mocho" de mayo de 1914 se
ocupa de dichas luctuosas circunstancias. En una fotografía de la
cabecera del cortejo se alinean el Intendente de Rosario Oscar
Meyer, el Diputado
Noriega, el Senador José Camilo Crotto, el Vice Gobernador
Ricardo Caballero, el Gobernador Manuel Menchaca y el Ministro
de Instrucción Pública Enrique Mosca. En otra imagen se los ve a
Menchaca y Caballero portando el ataúd del funcionario
fallecido.

La muerte del Ministro de Gobierno provincial llevó al
Gobernador a realizar una serie de modificaciones dentro de su
gabinete ubicando en esa función clave a Enrique Mosca. Junto
con esta reestructuración, Menchaca fuerza la renuncia del Jefe
Político de Rosario Jorge Raúl Rodríguez mediante lo que los
medios adjetivaron como el "... cedulón de desalojo". En
su lugar, el Gobernador impone a Domingo Borghi.
El desplazado dirigente, cercano a Ricardo Caballero, recibe en
su casa la adhesión de éste y sus partidarios. Una fotografía
reproducida por la Revista "Fray Mocho" los muestra
juntos con un cuadro detrás donde se representa un ingreso a una
necrópolis y que dio pie a que el Vice Gobernador dijera que
"... esta Provincia, se va convirtiendo en un cementerio
político".

Ricardo Caballero junto a Jorge R. Rodríguez y
adherentes - "Fray Mocho" del 13/11/1914
El sucesivo apartamiento de referentes afines al Vice Gobernador
impulsó, a partir de 1915, la conformación del Radicalismo
Disidente con una posición abiertamente opositora a la corriente
oficialista controlada por el Gobernador Menchaca.
La nueva estructura partidaria, identificada en Ricardo
Caballero y el Presidente de la Junta de Gobierno Rodolfo B.
Lehmann, sumó a distintos y notorios dirigentes como Francisco
Elizalde, el Diputado Nacional Néstor Noriega, Jorge Raúl
Rodríguez, Angel Chavarri, José Araya, Elías F. de la Puente,
Federico Remonda, Arturo Gandolla. La Revista "Fray Mocho"
difunde en dos de sus entregas las distintas asambleas
realizadas para dar vida a este sector. Según el cronista, los
entrevistados concluyen que "... no somos 'lehmistas' ni
caballeristas'. Encarnamos el credo partidario que significa un
mejoramiento continuo y en Lehmann y en Caballero sintetizamos
la fórmula más alta de nuestra tendencia. Ellos interpretan hoy
nuestras aspiraciones y no nosotros las de ellos. En Rosario no
hay elementos de tal o de cual. hay figuras que nos merecen
confianza y respeto porque han permanecido siempre en la misma
línea". (Ver Documento)

Rodolfo B. Lehmann, Ricardo Caballero y Francisco
Elizalde - Revista "Fray Mocho"

El Vice Gobernador Ricardo Caballero junto al
entonces candidato Rodolfo B. Lehmann
Revista "Fray Mocho"
Hacia finales de 1915 y con la presencia del Dr. Ricardo
Caballero, el Radicalismo Disidente proclama la fórmula Rodolfo
B. Lehmann y Francisco Elizalde para competir por la Gobernación
de Santa Fe.

Proclamación de la fórmula Lehmann-Elizalde -
Revista "Fray Mocho" de noviembre de 1915

Movilización en apoyo de la fórmula
Lehmann-Elizalde y Caricatura de los candidatos por Cao
Tras la proclamación, se organizó una movilización encabezada por
los candidatos y que, según la crónica de la época, tuvo "...
una concurrencia estimada en no menos de 7000 personas".
Avanzado el año
1916 y tras el correspondiente proceso
electoral, la estrategia seguida por el radicalismo disidente
rinde frutos ya que, a la Gobernación santafesina, accede la
formula conformada por Rodolfo B. Lehmann y Francisco Elizalde
tras triunfar sobre el binomio del radicalismo "menchaquista" oficial integrado
por Enrique Mosca y Clorindo Mendieta.
A nivel nacional y a partir de octubre, Hipólito Yrigoyen
asume su primer mandato como Presidente de la República. El
radicalismo disidente aporta sus convencionales para su
designación.
Completado su mandato como Vice Gobernador,
Ricardo Caballero asume como Diputado Nacional por el período
1916-1919 en representación de la
"UCR Disidente" de Santa Fe. Centra esta función en una
apasionada defensa de las preocupaciones sociales así como en la
reivindicación de la historia de los caudillos federales.
En paralelo y hacia octubre de ese año, se produce el trágico asesinato de Francisco Netri
en manos del sicario Carlos Ocampo; la Federación Agraria
Argentina sumaba un nuevo y significativo mártir a su breve vida
y la historia argentina, el malsano hábito de acumular muertes
sin castigo a los responsables
intelectuales.
Por entonces, el mundo es un hervidero envuelto en una
sangrienta Primer Guerra Mundial y una triunfante revolución
bolchevique que definida, por Jorge Ricardo Masetti, como
"... la cuchilla proletaria que hirió por primera vez la costra
capitalista y abrió el surco ávido de semillas", se disemina
y contagia a los sectores obreros a lo largo del planeta.
Caballero opta por no adherir a las ideas marxistas que vienen
del este europeo; esta posición lo va distanciando de aquellos
trabajadores que van siendo influenciados por esas novedosas
corrientes ideológicas. En contraposición al marxismo ateo, el
dirigente afianza su vínculo con la religiosidad y el
catolicismo en particular.
Durante 1918, el ya experimentado líder radical elige
repudiar la Reforma Universitaria y a su vez, toma más distancia
del yrigoyenismo frente al luctuoso manejo represivo en los
Talleres Vasena y en la Forestal. Al año siguiente, asume una nueva
responsabilidad legislativa como Senador Nacional por el período 1919-1928. Es,
durante esta etapa parlamentaria, cuando hace visible los reclamos
rurales tomando partido por los arrendatarios.
|
"Aristóteles,
Naturalista, Biólogo y Filósofo"
(Fragmentos del Prólogo)
Conferencia en el Salón de Grados
de la UNC |
|
|
"Esta publicación significa mi respuesta al
comentario antojadizo, confusionista y tendencioso que,
en relación al contenido de mi conferencia, realizara la
prensa sensacionalista y pasquinesca. Esa prensa no
opuso a mis ideas las suyas, porque ya se que no las
tiene, pero procuró azuzar los instintos de un
estudiantado, liberal, comunista, socialista o
extranjerizante, para que arrojara por las calles el
grito ronco con que disfraza sus apetitos: de ¡VIVA LA
DEMOCRACIA! ¡Viva la Universidad DEMOCRATICA! ¡Viva la
Reforma Universitaria! Yo quisiera saber cuál de esos
jóvenes ha defendido como lo he hecho yo, en todos los
terrenos a la democracia, porque hasta este momento no
he podido saber sobre qué ideas se ha asentado la
Reforma que la invoca. Si ella significa la
participación del estudiantado en el gobierno de la
Universidad y, en la dirección de los estudios, y este
hecho se denomina la democracia en la Universidad, yo lo
repudio, lo he repudiado siempre.
Los movimientos de carácter internacional dentro del
país, son inconcebibles y si algunos pueden tener
contactos ideológicos foráneos, ellos deben ser
puramente tangenciales y nada más. El argentinismo, como
lo siente la masa nativa y los extranjeros que se
vincularon al país por el trabajo, por la familia y por
la simpatía que despierta su modalidad en las almas
buenas, están aplastados por combinaciones oscuras y
prácticas, que presentimos operan bajo los más
encubiertos mimetismos. Por respeto a mi país, porque
ahora aliento la esperanza de que algo puede ser salvado
todavía, me abstengo de descender al abismo en cuyo
fondo tenebroso se maquina en histórica y perversa
continuidad, la total extinción de la verdadera
argentinidad tradicional, jerárquica, católica, generosa
y democrática".
Dr. Ricardo Caballero
Ver Documento |

Dr. Ricardo Caballero
|
|
Luego de aquella campaña por la elección a Gobernador Provincial
y de la siguiente que llevó a Yrigoyen a la Presidencia en 1916,
Caballero toma distancia del Presidente electo y desde la
disidencia antipersonalista santafesina, transita el mandato de
Alvear. Iniciada la etapa proselitista por la segunda
presidencia del "Peludo", vuelve a aproximársele; esta vez, la
vecindad con él durará poco tiempo.
A partir del segundo trimestre del año 1928, Rosario se sumerge
en una secuencia de conflictos que, en mayo, habían sido iniciados por los braceros portuarios
que reclamaban un
aumento salarial a las empresas exportadoras Dreyfus, Weill
Hnos., De Ridder & Cia. y Bunge y Born. El 8 de ese mes, las circunstancias se habían
agravado como consecuencia del asesinato de la
obrera textil Luisa Lallana de tan solo 18 años a manos del
crumiro (rompe huelga) Juan Romero al servicio de la Liga
Patriótica.

La muerte de Luisa Lallana como resultado de una "...
incidencia ocurrida con motivo de la huelga" construye una
forma de titulado periodístico que responde a un estilo que,
perdurando hasta el presente, culpa al conflicto como
responsable y exclusiva razón de un deceso.



Imágenes de: Luisa Lallana en una salida campestre, la víctima internada moribunda,
el crumiro asesino Juan Romero, el velorio de
Luisa y el gigantesco cortejo fúnebre
Diario "Democracia" (8, 9 y 10/05/1928)
De resultas de estas graves e ingobernables circunstancias, encontramos
a Caballero regresando a
Santa Fe. Lo hace, convocado por el Gobernador Provincial Dr. Pedro
Gómez Cello para que se haga cargo, a partir del 9 de mayo, de
la
Jefatura de Policía de Rosario.

Acto de asunción del Dr. Ricardo Caballero como
Jefe de Policía de Rosario
El Diario "Democracia", al hacerse eco del nombramiento
se dirige al nuevo Jefe de Policía advirtiendo que, "... por
su inteligencia, antecedentes y cultura, como por el concepto de
las responsabilidades que asume, puede escucharnos". Y a
partir de aquí, le recuerda al recién asumido funcionario que él
"... es el más indicado para atender observaciones de la
prensa y aplicarlas según su criterio. Sin prevención alguna que
afectará acaso la libertad de nuestro juicio, deseosos que
triunfe en el alto cargo, para bien del pueblo y de su propio
prestigio, encararemos todo asunto que se relacione con la
institución que dirige. Nos guía el móvil de colaborar desde
nuestras columnas al cambio fundamental de hábitos y
procedimientos de interés público". Tan solo 24 horas
después, el periódico siente la necesidad de reiterar que
"... no estamos prevenidos en su contra, pues entendemos que
ciertos funcionarios solo deben ser juzgados por sus
obras".
El poco sutil recibimiento editorial expone, con claridad en su
entrelineado, los deseos de la burguesía sobre cuáles han de ser
los límites de maniobra que, Caballero, deberá respetar.
Desde el inicio de su gestión y oponiéndose a estos
"consejos", el ya curtido dirigente elige recorrer una
ruta alternativa apelando al diálogo y los encuentros
conciliatorios en contraposición a la
alternativa
de represión militarizada exigida por los concentrados círculos del poder
económico local.
Los hechos que debió enfrentar se fueron generalizando e
involucrando a diversos actores; los trabajadores tomaron las calles enfrentando
a la patronal, a los sicarios para policiales de la Liga Patriótica, a los rompe
huelgas que la prensa llama "obreros libres" y a los
periódicos que se ocupaban de demonizar tanto a la lucha laboral
como a un Jefe de Policía que, por no reprimir la protesta, se
lo identifica como "demagogo" de los "revoltosos"
y "... mentor que dirige al electorado y a la muchedumbre".
Al respecto, "Democracia" opinaba el 23 de mayo que
"... la policía no sabía proceder con la circunspección y
energía que el caso requiere".

Recorte periodístico incorporado en el
Seminario de Marianela Scocco
"Representaciones de las huelgas de
portuarios - Rosario, mayo de 1928. Una perspectiva desde el
acontecimiento"
A pesar del esfuerzo mediador de Caballero y evitando el uso de
la histórica costumbre represiva, el trágico resultado de ese mayo
sumo muertos, heridos y
numerosos encarcelados; el deceso del niño Gaetano Leonardi, fue
otro caso dramático y emblemático. Estas víctimas eran el
resultado de "... la ineptitud de los trabajadores para
organizar la violencia ... fueron agresivos porque les sonreían
los vigilantes".

Víctimas: Salvador Vélez, Justo Molina, Justo
Bernacher, Manuel Pernicore y Gaetano Leonardi
Diario "Democracia" del 23/05/1928
Apelando a su versatilidad para maniobrar dentro del fragor del
conflicto, logra una solución que devino en un acuerdo sustentado en la aceptación gremial del
aumento ofrecido por los exportadores portuarios. En este
sentido, Matthew Karush concluye que "... sin duda, la
presencia de Caballero como Jefe de Policía ayudó a los
trabajadores a asegurar este resultado (el aumento salarial) al
convencer a los empleadores que no podrían abatir la huelga por
la fuerza". En esos días, Caballero transita un
estrecho desfiladero donde, aún, la prensa como es el caso de
"Democracia" mantiene un equilibrio discursivo al decir que
"... no censuramos la tolerancia benevolente del jefe de
policía: era su único recurso. O debía masacrar o debía
consentir. Preferimos el rompimiento de todos los faroles de la
provincia antes que la reacción brutal de la autoridad. Herimos
enérgicamente la susceptibilidad obrera porque aspiramos a que
no se recurra a la violencia. Pero, nos negamos a olvidar la
parsimonia del poder central".

Reunión en la Bolsa de Comercio de los delegados
obreros y patronales
Diario "Democracia" - 23/05/1928

Recorte periodístico incorporado en el Seminario
de Marianela Scocco
"Representaciones de las huelgas de
portuarios - Rosario, mayo de 1928. Una perspectiva desde el
acontecimiento"
Tras acordarse las condiciones para restablecer la normalidad
laboral y cuando todo parecía encaminarse, algunas empresas no
cumplieron con el pacto que, según el Diario "Democracia",
"... además del aumento de salarios se admitirían a todos los
huelguistas debiéndose retirar los 'crumiros' o 'amarillos' o
sean los elementos mercenarios de la Patronal". Esta
situación generó la posibilidad de reavivarse los conflictos lo
que obligó a otras rondas de negociación.

Diario "Democracia" del 24 de mayo de 1928
Tras este nuevo acuerdo, una precaria e inestable calma recorrió
algunos meses hasta que, durante el último trimestre de 1928 se difunden y extienden interesadas versiones
que aseguran el inicio, en la zona rural, de acciones y
levantamientos gremiales que, a partir de huelgas y atentados,
pondrían en riesgo el corte de la cosecha. Respecto a estos hechos, la prensa
se sumó manipulando la información y asegurando que los braceros
no estaban motivados por razones económicas sino políticas;
según esos medios, los obreros eran influenciados por ideólogos
"ateos soviets" o "volcheviques" con el objetivo
de
enfrentarlos, en la ciudad y el puerto, con los "pacíficos comerciantes" y, en el campo,
con aquellos peones agrarios que tan solo querían
trabajar "libres".
Este relato nacido desde el interior de la Sociedad Rural, la
Bolsa de Comercio y el patronal Sindicato [SIC] de Exportadores se aprovechó de la abierta puja entre el Gobierno
Central y el renacido anti personalismo provincial; de resultas
de la insistencia de estos sectores de poder, el Ejecutivo Nacional
decide reemplazar la ruta del diálogo propiciada por Caballero y comisionar la intervención
del ejército.
El Batallón 10 de Caballería bajo el mando del General Marcilesi
se unió al Regimiento 8 alojándose en el predio de la Exposición
Rural. El fantasma de la muy fresca y trágica experiencia
patagónica, comenzaba a sobrevolar la ruralidad de la provincia
de Santa Fe.


General Marcilesi y soldados del 8°
Diario "Democracia" del 04, 06 y 09 de diciembre de 1928
Frente a estas circunstancias, el
Semanario "El Nativo" autodefinido como "Anti
Imperialista", con fecha 14 de diciembre de 1928, dedica dos
páginas completas a quien adjetiva como "El hombre de la
hora". La extensa crónica se ocupa de darle un espacio
central al "Memorial" que, escrito por el dirigente
político, es un balance de los anteriores acontecimientos de
mayo y los actuales, iniciados a partir de noviembre.
La publicación periodística corona su portada con un
párrafo extraído de las reflexiones de Caballero y es la
adecuada síntesis de los conflictos resueltos en mayo: "No ha sido
derramada una sola gota de sangre obrera".


El epígrafe de la foto de Ricardo Caballero se refiere al
memorial que "... elevado al Ministerio de Gobierno,
detallando las causas de los últimos acontecimientos obreros, ha
producido sensación". (Ver Documento)
Por tomar una posición "obrerista" y haber evitado el
tradicional recurso de la represión, es duramente castigado por la prensa cercana al
poder de la Sociedad Rural, las empresas exportadoras y
la Bolsa de Comercio; con el solo respaldo político del
Gobernador y a partir de la
decisión presidencial de militarizar la provincia, Caballero
presenta su renuncia a la Jefatura de Policía.
Los acontecimientos de esos meses de finales de 1928 y
principios de 1929 traerían conflictos
con los trabajadores tranviarios rosarinos a los que se suman
levantamientos en las zonas rurales santafesinas que, luego, se
extenderían hacia Córdoba. A partir de la intervención militar
de la provincia, el distanciamiento entre el dirigente
santafesino e Hipólito Yrigoyen transitaba una senda de
difícil retorno. El "Caballerismo",
visiblemente abatido por la actitud presidencial, se configura y
afianza con nítida identidad anti personalista propia. (Ver Documento)
Para que podamos tener una mejor comprensión del recorrido
político de Caballero, desde aquel lejano ascenso a la Vice Gobernación en 1912
hasta estos últimos años, es imprescindible recurrir al
siguiente gráfico elaborado por Matthew
B. Karush en su libro "Workers or Citizens - Democracy and
Identity in Rosario, Argentina (1912/1930)":

Partidos políticos mayoritarios en la Provincia
de Santa Fe durante el período 1912-1930
(*
Resaltado) Partidos o Sectores presididos o con la adhesión del
Dr. Ricardo Caballero

Diario "Santa Fe" - 24/02/1930



Diario "El Orden" 28/02/1930 - Asamblea en
Plaza España del Radicalismo que responde al Dr. R. Caballero

Diario "El Litoral" 01/03/1930 - Acto en
la calle Río Bamba de Rosario
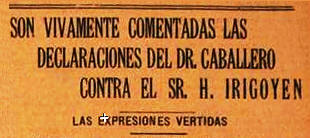
Diario "El Litoral" 26/04/1930 - Acto en
el cinematógrafo "Victoria"
Sintiéndose afín al camino sostenido por los intelectuales como
Leopoldo
Lugones, Manuel Gálvez y Ricardo Rojas, los nuevos tiempos
de la espada lo ubican junto al golpe nacionalista del 6 de setiembre de 1930 en contra del Presidente Yrigoyen quien, una
vez depuesto, es confinado en la Isla Marín García.
A fines de octubre de 1930, Caballero convoca a un grupo de
dirigentes afines históricos bajo la premisa de "...
la reconstrucción y reorganización del radicalismo".

Diario "El Orden" 11/04/1931 -
Asamblea radical en Plaza España para escuchar a Ricardo
Caballero
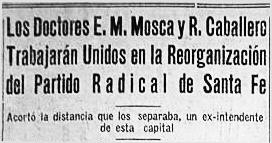
Diario "El Litoral" 29/04/1931
Una vez lograda la intención de numerosos dirigentes, entre los
que se cuenta Caballero y la anuencia del ex Presidente Marcelo
T. de Alvear, se constituye una Junta promotora de dicha
reconstrucción.
Dos meses después, el Diario "El Litoral" del 22 de junio
de 1931 asegura que Caballero, en una osada jugada, opina que
"... es necesario trabajar la candidatura del General Agustín P.
Justo para la Presidencia de la República". La postura la
ratifica en una carta abierta publicada en "El Litoral"
del 25 de junio, donde manifiesta que "... he llegado al
convencimiento [que la fórmula] debe encabezarla un
ciudadano que sea a la vez que radical un alto exponente de la
capacidad civil y militar del pueblo argentino". Según el
Diario "El Orden" del 26 de junio, Caballero juzga
"... al General Justo como la única solución política posible".

Diario "Santa Fe" del 26/06/1931
La propuesta de Caballero a favor de Justo, polariza las
posiciones internas dentro del radicalismo santafesino al punto
que, tras las elecciones para su normalización, el resultado le
es adverso y obligan a su renuncia a la Junta quedando marginado
y aislado
dentro del partido. Los triunfadores se identifican como
"civilistas" por no aceptar a un militar como candidato
presidencial.
El 19 de febrero de 1932, dos días antes de la asunción del
nuevo Presidente Agustín P. Justo, el responsable de facto del
Ejecutivo, General José Félix Uriburu, resuelve dictar el
indulto de Hipólito Yrigoyen quien retorna a Buenos Aires donde
elige alojarse en la casa de su sobrino Luis Rodríguez Yrigoyen.
Junto a su regreso, se sumarán aquellos que se habían exiliado
en Uruguay y otros liberados de la cárcel de Ushuaia.


Diarios "Santa Fe" del 21/02/1932 y "El
Orden" del 22/02/1932
Se desconoce si el Dr. Caballero tuvo directa participación en
las gestiones que propiciarían las masivas amnistías. Lo real es
que, el inmediato encuentro privado de más de dos horas
concretado el 24 de febrero de 1932 entre el
dirigente santafesino e Yrigoyen, harían suponer que Caballero debió haber
sido una pieza imprescindible para que aquellas significativas
decisiones políticas fuesen tomadas por parte del recién asumido
gobierno.

Diarios "El Litoral" del 25/02/1932;
"Santa Fe" del 25/02/1932 y "El Litoral" del
27/02/1932
Con el triunfo presidencial de Agustín P. Justo y su acceso al
poder en febrero de
1932, Caballero transita la "década infame" en
cercanías del "justismo" y luego, con el posterior
gobierno de Roberto Marcelino Ortiz.
Los tiempos institucionales que se inician, cuentan con Caballero
como posible aspirante a Embajador en Alemania o Ministro de
Agricultura; por último, acepta asumir como Director de la Caja Nacional de Ahorro
Postal durante el período 1932-1936.

Diario "El Litoral" del
26/04/1937 - Apoyo del Dr. Caballero a la candidatura
de Roberto
M. Ortiz
De 1937 a 1943, una
vez más y en representación del pueblo santafecino, regresa al
Congreso como Senador Nacional. Frente al golpe del '43 se
inclina por la adhesión al mismo y al posterior naciente
peronismo. Durante este sexenio es cuando, en su pueblo natal,
entabla un vínculo con Francisco Company, un sacerdote que
tendrá un protagonismo medular en la razón motivante de esta
página.

Diario "La Acción" del 22/02/1946
En
1955, tras el golpe de estado al Gobierno democrático del
Presidente Juan D. Perón, es marginado de la actividad política y de sus
cargos docentes; su vida pública y partidaria es perseguida, se
la desdibuja e invisibiliza. Tal vez, había acumulado demasiados
enemigos como consecuencia de los sinuosos caminos que, a lo
largo de su vida, había elegido recorrer.
Con
resignación, opta por bajar su perfil dedicándose a su
profesión, a escribir, al estudio histórico y revisionista del
espíritu telúrico, del caudillismo en general y del rosismo en
particular; con ese objetivo, se dedica a tiempo completo al
"Centro Argentinista Juan Manuel de Rosas de Estudios
Históricos" que había fundado en la década del '40 en
Bell Ville,
logrando multiplicarlo en casi 30 sedes a lo largo de Santa Fe y
Córdoba.
Ricardo Caballero, hasta su deceso en 1963, se refugia en Hume en las afueras de
Rosario en cercanías de la estación ferroviaria que, por
entonces, llevaba el mismo nombre (actual El Gaucho).
Lo hace en una casa que se
precia de semejar un castillo con un campanario que es una cabal
réplica de la espadaña de la Iglesia de Santiago del Arrabal. La
vivienda de tres plantas había sido construída por el poeta
murciano Vicente Molina sobre un predio de unas 10 hectáreas que
adquirió en 1911 al llegar a Argentina. El escritor se ocupó de
forestar la propiedad con una amplia variedad de árboles y de
incorporar una quinta con frutales que era atendida por su
esposa. El palacio contaba con coloridos vitrales, una
biblioteca con valioso contenido e incluso, un estanque con
peces de colores. Tras un conflicto económico con la Casa
Ferretera Remonda Monserrat es encarcelado hacia 1926. Será
Caballero quien propicia que se le retiren los cargos y recupere
su libertad a partir de un acuerdo por el cual la Ferretería se
queda con el terreno y lo edificado sobre el mismo; para luego,
vender el conjunto al dirigente radical.
Damián Schwarzstein, en un artículo publicado en "Rosario 3",
reconstruye el trágico final de la propiedad cuando "... sin
nadie viviendo en la casa, comenzó de a poco el saqueo de los
muebles, pianos, la biblioteca y ... la tala sistemática de
árboles añosos ... para convertirse en leña de panadería".
No ha servido de nada la amenazante presencia de un dragón con sus alas
desplegadas sobre la azotea ya que, hace varios años que, de esa
vivienda, solo quedan escombros mudos y muertos.

Baño de la Reina Mora y dibujo de la propiedad de
Hume - Diario "Democracia" del 19 y 21/12/1928

En su casa y con pañuelo al cuello, el
Dr. Ricardo Caballero conversa con Marcos P. Rivas
y con, mate en mano, Andrés Ivern (Revista "Mayoría"
-
1959)
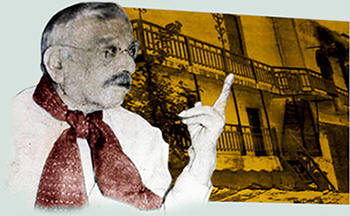
El Dr. Ricardo Caballero y su casa en Hume (Revista
"Mayoría"
- 1959)
El Periódico rosarino "Crónica" autodefinido como
"Diario independiente al servicio del pueblo" publica, el 16 de
julio de 1963, una escueta necrológica que concluye asegurando
que su fallecimiento, "... indudablemente, deja un
enorme vacío en nuestro medio, ya que su figura, un tanto
legendaria, ha cubierto una parte importante de la vida política
y científica de nuestro país". (Ver
Documento)


El Dr. Ricardo Caballero en diversos números de
la Revista "Caras y Caretas" y portadas de sus libros
"Aristóteles: naturalista, biólogo y filósofo" e
"Yrigoyen, la Conspiración Civil y Militar del 4
de febrero de 1905"
Ver Documento
El Ferrocarril en América del Sur.
Para
iniciar nuestra incursión en esta temática debemos acompañar los
pasos del naturalista e ingeniero inglés John Miers quien, hacia
1819, ya lo hemos encontrado, en la actual
Ballesteros Sud,
camino a Chile.
Junto a unos trabajadores que había traído de Inglaterra, se
radica en la zona de Concón, al otro lado de la cordillera. Se
trata de un vasto territorio de dunas y planicies que, bañadas
por las aguas del Río Aconcagua, se extienden sobre la costa del
Océano Pacífico al norte de Valparaíso.
En
su libro "Travels in Chile and La Plata - 1819/1824",
Miers describe que ingresa "... al valle de Concón en
Tavolongo. Desde este lugar, el valle se aprecia hermosamente
cultivado y rico; a través del mismo, el río corre vertiginoso
dividiéndose en varios brazos que dibujan caprichosos recorridos
en su búsqueda del mar ... en este sitio permanecí por varios
años". Ya instalado en el lugar, pone en marcha un proyecto
de molinos harineros y un aserradero para la producción de
duelas. En un corto plazo, sus aspiraciones se ven truncas
producto de un devastador terremoto acontecido a fines de
noviembre de 1822.

Hemos reparado en este sitio ya que, radicado por entonces en
Chile, el emprendedor estadounidense William Wheelwright buscaba
beneficiarse con los tendidos férreos en el país trasandino.
Wheelwright, sin antecedentes técnicos ni fortuna personal,
había accedido a la concesión de un tendido de 14 km entre Lima
y el Puerto del Callao en Perú, el acuerdo caducó sin que el
empresario depositara la respectiva garantía. Aún con este
antecedente negativo, se lo encuentra administrando la
construcción de la línea de Copiapó a Caldera en Chile.
Con el significativo aporte del prestigioso y también
estadounidense ingeniero Allan Campbell, logró inaugurarla en
1851; quedaban así vinculadas las minas de cobre con el puerto
de Caldera sobre las costas del Océano Pacífico. Serán estos
mismos actores quienes impulsarán una nueva línea que
comunicaría Santiago de Chile con Valparaíso atravesando el
valle de Concón.
En el mismo 1851, el Congreso chileno autorizó el inicio de esta
nueva obra dándole mandato al Ejecutivo para que propicie la
formación de una Compañía administradora con recursos
provenientes de la venta de acciones a capitalistas chilenos. En
1852, una vez conformada la Sociedad Explotadora, se colocó la
piedra fundacional del proyecto en el cerro del Barón. En 1854,
haciéndose cargo del proyecto, el ingeniero inglés William Lloyd
es quien replantea algunos trayectos y en particular, el tramo
que atravesaba Concón al que reemplaza por una ruta más al sur
atravesando las tierras que, en la actualidad, ocupa la ciudad
de Quilpué. Si bien, para 1861, la obra ya estaba activa a lo
largo de un tramo significativo; poder completarla, implicó que
el Congreso trasandino debió autorizar al Gobierno que negocie
un empréstito en Inglaterra para cubrir el costo por el
remanente del proyecto. Este esquema de ingeniería financiera
sienta las bases que se expresarán con nitidez en nuestro país.
El 14 de setiembre de 1863, los 183 km de la línea férrea
vinculante de Santiago con Valparaíso quedaron inaugurados.

William Wheelwright, Puente de los Maquis y
William Lloyd
Según el "Chile Ilustrado - Guía Descriptivo del Territorio
de Chile, de las Capitales de Provincia y de los Puertos
Principales" de Recadero Santos Tornero, publicado en 1872,
el Estado chileno procedió a comprar todas las acciones
asumiendo la administración estatal de esta red. De acuerdo a
esta guía "... un pasajero de Santiago a Valparaíso paga 5
pesos en carro de 1° clase, 4 pesos en carro de 2° i 2 pesos
cincuenta centavos en carro de 3°". La información suma el
costo del transporte de animales, de hecho, "... los
caballares i vacunos pagan dos centavos por kilómetro y los
demás, un centavo".
Es claro que la estrategia gestada en la conquista, consistente
en la financiación de los imperios a través de la expoliación de
los recursos naturales obtenidos en las tierras americanas,
encontró una continuidad de formas en similares estrategias
apuntaladas desde los nuevos centros de poder.
Es allí donde las nuevas formas del capitalismo industrial,
centrados en Inglaterra y luego en EEUU, no solo necesitaron
apropiarse de las riquezas y materias primas que fueron
entregando las jóvenes e
inestables repúblicas sino que era vital
contar con una permeable, sectaria y colaboracionista clase
social que estuviese dispuesta a entregarlos; convirtiéndose,
además, en pudiente consumidora de los productos que se
manufacturaban en los lejanos centros de poder.
La filosofía del liberalismo en lo político y del libre comercio
en lo económico requería vincular los sitios de producción de
riquezas con los puertos de salida de esos bienes al cobijo de
leyes que, beneficiosas a esos intereses, eran dictadas por y
para una nueva minoría burguesa nacida a partir de la
apropiación masiva de tierras luego de las sucesivas campañas
sobre los territorios definidos con el eufemismo de "desierto".
En este marco, la necesidad ferroviaria se tornó un eslabón
imprescindible.
En síntesis, era más que obvio que un buen número de los actores
comprometidos del lado chileno serían convocados desde el
Gobierno de Buenos Aires para asumir un protagonismo central en
el desarrollo ferrocarrilero de nuestras tierras.
El Ferrocarril Central Argentino. El proyecto de Allan Campbell.
|
"La casa de mi infancia"
(Fragmentos) |
"Desde esta habitación que se desmorona escuché, la tarde de un
día de invierno, el clarín de la última grande y lujosa tropa de
carretas que cruzara por el camino, rumbo al occidente, como
siguiendo el curso del sol hacia el ocaso.
-'¿Volverán las carretas?' - preguntábamos a nuestros padres,
recordando las delicadas golosinas de que eran portadoras.
Cuando nos respondían negativamente, diciéndonos que el
ferrocarril las había sustituido, una tristeza indefinible y
oscura caía sobre nuestras almas.

Caravana de carretas entre Mendoza y
Buenos Aires
Dibujo de John Miers incorporado en su libro
"Travels in Chile and La Plata -
1819/1824"
Presentíamos que el
ferrocarril había de ser un monstruo representativo de enormes
potencias hostiles, ante las que sucumbieron todos. Conocí el
ferrocarril cuando tenía diez años y ese mismo día escuché de
labios de un viejo criollo, don Fortunato González, esta frase
que confirmó mi sospecha y se me clavó en el corazón: 'éso, será
la ruina de todos', dijo señalando un convoy de pasajeros.
Profética era la frase. Ruina para los amigos que conocimos en
sus modestas y grandes heredades; dispersión para las familias
de abolengo criollo; éso trajo el riel al dominar la pampa.
Por él, el humo de extraños
hogares se levanta en los campos nativos, y por él, los criollos
acostumbrados a una vida sin malicia, fueron víctimas de la
especulación y del engaño, desparramándose a todos los vientos,
latigueados por el sarcasmo que les llamaba gauchos, para
terminar hundiéndose como proletarios en el engranaje de la
servidumbre económica que no habían conocido. Como herencia de
proscriptos, fue repartida la tierra argentina. Gobierno hubo,
gobierno de argentinos, gobierno ilustre, según las frías
historias oficiales, que entregó desde Rosario a Córdoba, 180
leguas de los mejores campos, a una empresa extranjera,
expropiándolos por la mísera cantidad, que no se pagó nunca, de
200 pesos la legua".
|
 |

Revista "Nativa" - Año XI Nº 122 -
Buenos Aires, febrero de 1934
"Páginas literarias del último
caudillo" - Compilación: F. Rojo y A. Ivern |
|
|
Tendido sobre la margen norte del Río Tercero, el Central
Argentine Railway (FCCA - Ferrocarril Central Argentino) será,
en la escritura de esta historia, un protagonista relevante y en
muchos aspectos, demasiado oscuro.

A fines de 1851, el por entonces Coronel Sarmiento visita
Rosario y se aloja con su comitiva en la casa de la familia
Santa Coloma; estando en la Villa, deja instalada la primera
imprenta de esta población portuaria en una propiedad cuyas
paredes, años más tarde, serán silentes observadoras de los
borradores y diseños de este ambicioso proyecto.

En primer plano, casa de la familia Santa Coloma
-
"Anales de la Ciudad del Rosario de Santa Fe -
1527/1865"
Sarmiento dejará un testimonio escrito de esos días en Rosario
donde la "Gazeta" lo describía como "... el enemigo
más temible que ha tenido Rosas". Extraemos de su diario sus
reflexiones sobre su encuentro con el Mayor José Rodríguez quien
se encontraba "... extasiado por las consecuencias prósperas
y felices que traería para el Rosario la caída de Rosas y con
ella la llegada de la libertad comercial y la navegación libre
de los ríos".
Constituída la Confederación Argentina, luego del triunfo en
Caseros, el Director Provisorio Capitán General Justo José de
Urquiza toma una serie de decisiones de central importancia para
Rosario: el 3 de agosto de 1852, eleva su consideración de Villa
a Ciudad; a fines del mismo mes, reglamenta el funcionamiento de
su puerto asignándole aduana propia y en los primeros días de
octubre, decreta la libre navegabilidad de los ríos y, en
comunión con esta decisión, deja formalmente habilitados los
puertos de Santa Fe y Rosario.
Para mediados de 1854, se organizan los servicios de mensajerías
con base en Rosario siendo el primer destino la ciudad de
Córdoba, trayecto que habría de insumir tres días. Se
estipulaban, para este tramo, dos viajes redondos por mes
mediante diligencias o galeras con una capacidad de transporte
de unas 14 a 17 pasajeros y un equipaje permitido máximo de una
arroba y media de peso; los responsables de la administración
aconsejaban a los viajeros llevar su alimento ante la
posibilidad que no se encontrara existencia segura en las
postas.
Para esa época, el Ingeniero y Topógrafo Allan Campbell había
realizado un estudio de factibilidad de una red ferroviaria
capaz de unir Rosario con Santiago de Chile y que, de allí, se
enlace con el tendido que el experto había diagramado para
comunicarse con el puerto de Valparaíso. De concretarse el osado
proyecto, ambos océanos quedarían vinculados. Además, el
especialista ya tenía antecedentes de redes tendidas en EEUU y
de haber trabajado en Chile diseñando la línea Copiapó -
Caldera.
El 5 de setiembre de 1854, el mismo día que la recibía de Allan
Campbell, Justo José de Urquiza emite un Decreto aceptando la
propuesta ferroviaria del Ingeniero; lo hace, asumiendo que,
"... una de las más premiosas obligaciones del Gobierno Nacional
es dotar a la Confederación de vías públicas que activen el
comercio de unas provincias con otras, den valor a la
producción, faciliten la población del territorio y contribuyan
a realizar la constitución política de la nación".
Continúa asegurando que en relación a las obras de comunicación,
"... ninguna es más importante que la del ferrocarril entre
las ciudad del Rosario y la de Córdoba". El Decreto describe
al Ingeniero Campbell como una autoridad indiscutible cuya
"... presencia en el Río de la Plata es una circunstancia que no
puede perderse, por las pruebas de capacidad y suficiencia ...
ya ha dado en ambas Américas". Es central en el Decreto la
decisión de asignarle al Ingeniero, en carácter de honorarios y
gastos incluídos, la suma de 40000 pesos fuertes.
En la misma resolución rescatamos que, para colaborar con el
técnico en sus estudios y a futuro en caso de llevarse adelante
las obras "... la Confederación prestará toda la fuerza
militar que fuera necesaria para proteger al ferrocarril y a sus
empleados de los salvajes".
Sin embargo y aún con esta salvedad, el decreto autoriza a
"... que los empleados podrán usar armas, sin otra licencia que
la autorización del gerente".
|
El trabajo de recopilación documentaria realizado
por Eudoro y Gabriel Carrasco, bajo el nombre
"Anales de la Ciudad del Rosario de Santa Fe -
1527/1865", nos permite acceder a algunos
mojones de esta historia. En los primeros días de
abril de 1855, buscando anticiparse al futuro, un
decreto de la autoridad de la Confederación le da
potestad al buscador de negocios "... José
Buschental [o Bushenthal] para contratar en
Europa la construcción de un ferrocarril entre
Rosario y Córdoba". Para facilitar esta gestión
el decreto ofrecía que "... los terrenos
necesarios ... serán entregados libres de todo
gravamen por el gobierno y los que no fuesen de
propiedad pública serán expropiados por su cuenta y
pagados por él ... y además, el gobierno concede a
partir de dos leguas de la Ciudad de Córdoba y uno
de cada pueblo de tránsito, veinte cuadras de fondo
a cada lado del trazado ... que pasarán a ser
propiedad perpetua de la empresa". |

José Buschental |
José Buschental había nacido en Estrasburgo (Francia) en 1802.
Su biografía complaciente le atribuye atributos de empresario,
emprendedor y financista. José María Fernández Saldaña en sus
"Historias del viejo Montevideo" lo describirá como "...
un caballero de gustos refinados con una fortuna de banquero de
conciencia un poco elástica". Con 28 años, se radica en Río
de Janeiro donde accede a un patrimonio significativo producto de
su matrimonio con la hija del Barón de Sorocaba. Su riqueza es
rápidamente dilapidada producto de inversiones, las más de las
veces, osadas y poco transparentes.
Quebrado económicamente, el matrimonio regresa a Europa donde
conoce al Embajador de Uruguay en el Viejo Continente, José Longinos Ellauri. La Provincia Cisplatina estaba necesitada de
créditos frescos que Buschental le aseguraba podría conseguir
gracias a sus contactos en Inglaterra y Brasil. La segunda mitad
del siglo XIX se iniciaba poniendo en sus manos una inesperada
oportunidad que, esta vez, no habría de desaprovechar.
La inestabilidad política montevideana, el temor a una fácil
invasión de Rosas producto del abandono de la protección
francesa a la ciudad y la imposibilidad económica brasileña para
comprometerse en brindarle apoyo militar, fueron las condiciones
propicias que le permitieron a Buschental desplegar todas sus
habilidades especulativas.
Haciendo uso de sus históricos vínculos con la Banca Inglesa y
con los nuevos con Irineo Evangelista de Souza (más tarde,
propietario del Banco Mauá), con el General Justo José de
Urquiza (propiciador y líder de la futura Confederación), con
las autoridades del Imperio Brasileño y con el representante de
la Plaza de Montevideo en Río de Janeiro, Andrés Lamas; comenzó
a trabajar con decisión en la procura de los préstamos. La
oscura negociación, plagada de condiciones usurarias, cuantiosas
tierras uruguayas hipotecadas a favor de Brasil y la malsana
costumbre de recibir solo una parte del crédito contraído en
deuda, permitió que el financista acumulara y disfrutara, en su
Quinta del Buen Retiro (actual Parque del Prado en Montevideo,
Uruguay), de una cuantiosa fortuna personal hasta su muerte en
1870.
Volviendo al acuerdo entre la Confederación y Buschental de
1855, el mandato estipulaba un año de plazo para lograr la
conformación de una compañía interesada en hacerse cargo de la
obra férrea; si bien el intento logró colocar acciones por un
millón y medio de francos, la aún virtual empresa agotó el
tiempo asignado sin haber logrado su conformación definitiva.
Esta situación obligó a nuevas renovaciones de plazos que
tampoco fueron exitosas. La falta de resultados quizás puede
asociarse con la situación de desunión nacional y puja de
intereses económicos que se reflejaban en las gestiones de la
Confederación en Europa obstaculizadas y bloqueadas por
representantes del gobierno de Buenos Aires.
Para adentrarnos más a fondo y encontrar una respuesta a este
dilema es imprescindible que recurramos a la opinión de Raúl
Scalabrini Ortiz en su libro "Historia de los Ferrocarriles
Argentinos". Según el autor "... ambos rivales abrían
liberalmente sus respectivas regiones bajo condición de la
exclusión del otro. La Confederación ofrecía la libre navegación
de los ríos, instrumento incomparable para el dominio comercial
de los países de la Cuenca del Plata e independencia ilimitada
para residir, mercar y explotar; Buenos Aires ofrecía las mismas
libertades y la voluntad de reanudar la vieja deuda de la Casa
Baring y reconocer los intereses atrasados".
Con fecha 21 de junio de 1855, en su carácter de Ministro del
Interior de la Confederación, Santiago Derqui celebra un
contrato con "... el Ingeniero Allan Campbell para verificar
el estudio y levantar los planos del ferrocarril del Rosario a
Córdoba". Pocos días después, el Congreso "... aprueba el
contrato celebrado entre el Poder Ejecutivo con Allan Campbell
para los planos de un ferrocarril del Rosario a Córdoba". El
30 de junio, también por ley, se autoriza la construcción de la
traza que uniría a estas dos ciudades y "... al P. E.
para suscribirse como accionista por la suma que posible fuera".
Puesto a trabajar, el probado especialista estadounidense que ya
había cruzado varias veces la cordillera evaluando distintas
alternativas de una red interoceánica, procedió a hacer lo mismo
con la extensa pampa hasta las costas de las barrancas del
Rosario de Santa Fe bañadas por las aguas del Río Paraná. En
aquella casa donde Sarmiento había dejado instalada una
imprenta, el Ingeniero estadounidense hará sus primeros diseños
del estudio de la red férrea que unirá a esta población con
Córdoba.
Una acuarela realizada por Eudoro Carrasco e integrada a
"Anales de la Ciudad del Rosario de Santa Fe - 1527/1865",
nos muestra como era la zona que descubrió Campbell en su visita
al sitio donde se emplazaba el precario puerto de Rosario.

Eudoro Carrasco y su acuarela de 1854
1. El resguardo 2. Casa de la familia Manso 3.
Las islas 4. Rancho perteneciente al cuartel
La imparcialidad y seriedad de Raúl Scalabrini Ortiz constituyen
una opinión indiscutible e irrefutable cuando se refiere a la
honestidad del trabajo de Allan Campbell. Según su texto,
"... estudiar y aun trazar un ferrocarril en una llanura es
tarea de simplicidad casi infantil. Campbell no se preocupa por
simular dificultades ni inconvenientes".
Scalabrini Ortiz nos da cuenta que el Ingeniero Campbell
presenta, "... el 3 de noviembre de 1855, el 'Informe
sobre un ferrocarril entre Córdoba y el río Paraná' con
sus planos acompañados por el material técnico e
informativo necesario para iniciar de inmediato la
construcción: cómputos métricos, presupuestos, cálculos
de gastos y análisis de la explotación futura. Traducido
por el sargento mayor José Antonio Segundo Alvarez de
Condarco y publicado en Buenos Aires durante ese mismo
año, la presentación es un documento de primer orden.
Allan Campbell es una autoridad de reputación
internacional que actúa como técnico de un modo
exclusivo, es decir, ajeno a toda parcialidad
mercantil".
Refiriéndose al "Informe", el autor de la
"Historia de los Ferrocarriles Argentinos" concluye
que "... sus
datos, informaciones, costos y precios son un testimonio
irrecusable y aportan al investigador un punto de apoyo
en que cimentar los análisis financieros de la compañía
formada para construir y explotar esta línea férrea".

Proyecto ferroviario a lo largo de
nuestra zona de interés y las tierras a ser concedidas
Rescatamos del "American Railroad Journal" de Nueva York,
un artículo donde se realiza una síntesis del proyecto que el
Ingeniero Allan Campbell finalmente presentó al Gobierno
Confederal. El autor del trabajo, en lo referido a la
vinculación entre las ciudades de Rosario y Córdoba, define un
nodo de distribución ubicado en las afueras de Villa Nueva (en
la actual
Villa María)
que funcione como confluencia de dos líneas férreas, hacia
Córdoba al norte y hacia el oeste en procura de Mendoza y la
salida al Pacífico. En sus conclusiones, Campbell resalta la
centralidad que adoptaría dicha red, la renta potencial futura
tanto en movimiento de personas como de mercaderías y el muy
bajo costo de construcción por las características físicas del
territorio a atravesar. (Ver
Documento)
Según la documentación presentada, el costo sería de unos cinco
millones de pesos fuertes, alrededor de un millón de libras
esterlinas o 20250 pesos fuertes por milla. Claramente los
montos expuestos por Campbell son muy inferiores si se comparan
con otros tendidos europeos; la absoluta falta de complejidad
del terreno sobre el que se emplazaría la red, le da sentido a
la razonabilidad del valor informado y éste es, además, la
prueba definitiva de la honestidad de los números presupuestados
por el especialista. Como conclusión, el topógrafo
estadounidense juzgaba innecesario recurrir a financiamiento
externo; con énfasis, demostraba que era factible de realizarse
con recursos nacionales. (Ver
Documento)
Volviendo al libro de Raúl Scalabrini Ortiz vemos como el
razonamiento de Campbell privilegia tener siempre disponible una
abundante fuente de provisión de la necesaria agua fresca para
las locomotoras; el Ingeniero, respaldado en esta premisa, evita
trazar una línea recta entre las dos ciudades cabeceras y opta
por quebrar ese eje al medio procurando la cercanía al Río
Tercero. En cuanto a la falta de árboles en buena parte del
trayecto, sugiere se planten álamos y durazneros de propicio y
rápido crecimiento por la aptitud del tipo de suelo. Del
"Informe", Scalabrini resalta la opinión del especialista a
favor de la calidad de la mano de obra del pueblo local; de
hecho opina que
"... unos cuantos operarios mecánicos y sobrestantes serían
todos los que se requerirían del extranjero". El responsable
del proyecto juzga necesaria una fuerza de trabajo de unos 600 a
800 obreros que se podrían cubrir con mano de obra local a
quienes juzga como "... moderados, humildes y fuertes y que,
si bien, han sido adictos a la vida nómade ... no tengo duda de
que con buena dirección y buen trato pueden hacerse muy
eficientes".
No escapa a Campbell el cálculo del costo de esta masa laboral
cuyo jornal lo define como "... muy bajo, a razón de
cincuenta centavos en Rosario y de ocho pesos mensuales en
Córdoba; en ambos casos, con la manutención incluida ya que, su
principal alimento es la carne a tres centavos la libra y mucho
más barata si se compra el ganado en pie".
|

Raúl Scalabrini Ortiz |
En esta
temática en particular, es pertinente que extraigamos un
párrafo donde Raúl Scalabrini Ortiz se ocupa de
reflexionar sobre la anterior opinión de Campbell en
relación a los trabajadores criollos que, con total
seguridad, ha de comulgar con los pensamientos del Dr.
Ricardo Caballero.
El autor de
"Historia de los Ferrocarriles Argentinos" aconseja
que "... deben servir estas palabras exactas de
vindicación póstuma de las virtudes del criollo,
escarnecido por los extranjeros que se adueñaron de su
tierra y por los gobernadores que tuvieron una falsa
idea de su misión. 'Hay que regar la tierra argentina
con sangre de gaucho', diría Sarmiento más tarde". |
Otra información que Scalabrini Ortiz decide resaltar del
presupuesto es aquello que concierne a la ganancia que ofrecería
esta línea. Allan Campbell, tras haber hecho un concienzudo
estudio del movimiento de personas y mercaderías bajo las
condiciones actuales de caravanas de carretas y diligencias o
galeras y cotejándolo con los costos de funcionamiento que
tendría la nueva red ferroviaria, concluía que la renta
potencial anual sería de entre 8 a 9% y que dicho nivel
ganancial se incrementaría en relación directa con el desarrollo
poblacional y de producción de bienes, por entonces inexistente,
a la vera del tendido férreo.
|
El
19 de julio de 1856, de resultas que la Provincia de Buenos
Aires, por entonces, separada de la Confederación efectuaba,
desde su puerto, el monopolio del control impositivo aduanero y
amparándose en la libre navegación de los ríos que había sido
establecida en la reciente Constitución sancionada en Santa Fe
en 1853, el Congreso Confederal dicta una Ley conocida como de
los
"derechos diferenciales" según la cual, los puertos de la
Confederación quedaban autorizados a cobrarles el doble de los
impuestos portuarios a aquellos navíos que atracaran en los
muelles sobre el Paraná tras haberlo hecho, previamente, en el
de Buenos Aires. |

Cabildo de Santa Fe donde sesionó la
Convención Constituyente de 1853
|
Esta decisión permitió un cambio radical de flujo comercial
entre los puertos santafecinos y el mundo exterior capitalista y
ésto, además, redundó en obras de mejora y ampliación de
atracaderos, depósitos e infraestructura portuaria. Si bien
sostenido por frágiles pies producto de la desigual relación de
exportación de recursos primarios a cambio de importaciones
industrializadas, queda claro que la respuesta inmediata fue una
rápida explosión en el desarrollo regional. Eran unas reglas de
juego que habían y habrán de signar buena parte de la
historia nacional. Estos derechos aduaneros se equipararán en
1859 al gestarse la unificación de Buenos Aires a la Nación.
Durante los primeros meses de 1857, un largo período encuentra a
la provincia enfrascada en disputas internas motivadas por una
revuelta revolucionaria encabezada por el Coronel José Virasoro
en contra del Gobernador Juan Pablo López a quien se le
atribuían actitudes y decisiones inconsultas y tiránicas. La
sedición concluye con el triunfo de López quien resuelve una
posterior amnistía a favor de los sublevados. Todas estas
circunstancias siguen postergando la gestación del proyecto
ferrocarrilero entre Rosario y Córdoba; no serán las únicas ni
siquiera, las últimas.
El Ferrocarril Central Argentino. Entra en escena William
Wheelwright.
El 30 de octubre de 1857, se publica el primer documento oficial
donde ha de figurar el nombre de William Wheelwright. Se trata
de un decreto emitido por el gobierno de la Confederación en el
que se autoriza una prórroga "... por ocho meses más el plazo
acordado a José Buschental [o Bushenthal] para organizar
la compañía constructora del ferrocarril de Rosario a Córdoba y
declara que William Wheelwright queda asociado a la empresa, a
la cual duplica la concesión de tierras, que siendo antes de
veinte cuadras a cada lado de la vía, se aumenta a una legua".
Haber sumado a Wheelwright inclina la balanza hacia los
intereses ingleses. Un año después, a estos empresarios se les
autoriza una nueva prórroga de un año.
Un nuevo cementerio se había inaugurado en Rosario; consecuencia
de lo cual, en 1858, se entrega a la propiedad privada el
terreno que ocupaba el anterior campo santo que, con el
esperable rechazo de la comunidad, es destinado para la
localización de la Estación del Ferrocarril Central Argentino en
comunión con el embarcadero portuario. También, este será el año
en que se duplican los servicios de mensajería entre Rosario y
Córdoba alcanzando los cuatro mensuales de ida y vuelta.
En mayo de 1859 se resuelve la integración de Buenos Aires a la
Nación autorizando a Urquiza a que proceda a concretarla sea por
negociación o bajo el uso de la fuerza. Nuevas épocas
turbulentas asomaban en el horizonte con un punto de inflexión
en la batalla de Cepeda a favor de la Confederación.
El año 1860 será el de una nueva Convención en Santa Fe que
fijará el acuerdo de integración de Buenos Aires a la
Confederación, de la decisión de identificar a nuestro país como
República Argentina, de la asunción como Presidente de Santiago
Derqui y en lo que nos respecta, será el de una nueva prórroga
de la autorización para que William Wheelwright negocie la
conformación de una empresa constructora del ferrocarril aún
pendiente.
1860 termina con el asesinato del Gobernador de San Juan Coronel
José Virasoro junto a familiares y colaboradores cercanos. La
tragedia del terremoto sucedido en Mendoza en abril de 1861
generó un tiempo de transición frente a lo que será un nuevo e
inevitable período de guerra civil que encontrará su punto
culminante en los campos de Pavón cuando, a mediados de
setiembre de este año, se enfrentan las fuerzas de la
Confederación contra Buenos Aires. El 21 de setiembre de este
año, el Congreso Confederal de Paraná dictará, la que será, la
última prorroga de la concesión para el inicio de las obras del
trayecto ferroviario de Rosario a Córdoba; el período admitido,
en este caso, será de 18 meses.
|
Luego de su triunfo en la batalla de Pavón producto de la
"extraña" retirada de Urquiza del campo de combate y el
exilio a Montevideo del Presidente Santiago Derqui, el General
Bartolomé Mitre pone fin a la Confederación para asumir, de
facto, la presidencia interina nacional. Desde ese sitial de
poder, impulsa la concreción del demorado sueño férreo.
De hecho, el 30 de junio de 1862 y con las firmas de Bartolomé
Mitre y Norberto de la Riestra, el Poder Ejecutivo eleva al
Congreso de la Nación el proyecto de construcción de dicho
ferrocarril que concluye en una Ley que se promulga el 5 de
setiembre y en la que no se incluye la entrega de las tierras
aledañas a la red.
Esta normativa ofrece una inesperada sorpresa, el costo inicial
calculado por Campbell de 20250 pesos fuertes por milla es
reemplazado por el inexplicable monto de 30000 pesos fuertes por
milla. Desde 1857 y de un modo poco transparente, William
Wheelwright tiene la exclusividad sobre los derechos de los
planos de Campbell; durante esos años, se ocupó con astucia y el
secreto respaldo de la diplomacia inglesa, que no existieran
copias en poder del Gobierno Nacional; de este modo, el Estado
Argentino había quedado inerme en manos de un personaje, más
especulador, que empresario.
|

Bartolomé Mitre
Presidente a partir
de octubre de 1862
|
A partir de enero de 1863 las concesiones a Wheelwright se
multiplican convirtiendo a la Ley de setiembre de 1862,
prácticamente, en letra muerta. Una de las primeras decisiones
es la reposición de la cláusula de cesión de tierras vecinas al
tendido férreo.
En febrero de 1863 llegan a Rosario y se alojan en la casa de
los Hermanos Ortiz, el Ministro del Interior Guillermo Rawson y
William Wheelwright; inmediatamente, se firma un acta para crear
una comisión con la potestad de iniciar la búsqueda de
accionistas para la obra ferroviaria. En solo un par de días los
miembros de la misma, José M. Cullen, Luciano Torrent y José M.
Echagüe, colocan 900 acciones de 100 pesos fuertes cada una.
A la noche del 18 de abril de 1863, a bordo del vapor de guerra
"Guardia Nacional", el Presidente Mitre llegó a Rosario desde
Buenos Aires. Lo acompañaba una amplia comitiva integrada, entre
otros, por el Vice Presidente Marcos Paz, el Ministro del
Interior Guillermo Rawson y el Ministro de Relaciones Exteriores
Rufino Elizalde.

Presidente Bartolomé Mitre y su Gabinete de
Ministros; de izquierda a derecha: Gelly y Obes de Guerra,
González de Hacienda, Rawson de Interior, Elizalde de Relaciones
Exteriores y Costa de Justicia
Dos días después, con la presencia de las autoridades nacionales
y de la ciudad, una engalanada escenografía se extendía sobre
las barrancas del Paraná destinando un adecuado espacio a la
nutrida y selecta asistencia de vecinos de la Villa. Mientras
una variedad de banderas flameaban, las prolijas y alineadas
tropas militares ejecutaban una salva de artillería y pertinentes sones de dianas, el Presidente Mitre acompañado por
William Wheelwright, procede a dar la primer palada de tierra en
carácter de inicio simbólico de los trabajos del tendido férreo.
Luego de los discursos y como broche de la ceremonia se
repartieron medallas especialmente acuñadas en carácter de
recuerdo de tan significativa fecha. Las mismas fueron
realizadas por el grabador Santiago Caccia a un costo de 135
pesos y 4 reales bolivianos. El Presidente Mitre recibió una de
oro, ocho de plata fueron entregadas al Vice Presidente y los
Ministros, los Gobernadores de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba,
el Diputado Fenelón Zubiría y el empresario William Wheelwright.
Una cantidad extra, concebidas en estaño, fueron repartidas
entre el público presente.

Apelamos nuevamente a los "Anales de la Ciudad del Rosario de
Santa Fe - 1527/1865", para poner a disposición del lector
un pormenorizado relato de la ceremonia realizada ese lunes 20
de abril de 1863 en las barrancas de la zona del Puerto del
Rosario donde se concibió el inicio de las obras. (Ver
Documento)

1. La plaza y buques en época de bajante 2.
Muelle de Castellanos 3. El gran depósito 4. Depósito
5. Aduana 6. La Iglesia - "El Puerto, Aduana, Barrancas y
Rancherías del Bajo - Vista desde la Calle Puerto"
|
El orden de las alocuciones no debería ser tomado como un dato
irrelevante ya que, tras la protocolar bendición, el primer
orador fue el Arcediano de la Catedral de Rosario Dr. Juan José
Alvarez; le continuó el Presidente Bartolomé Mitre asegurando
que este ferrocarril "... tendrá la virtud de robustecer el
sagrado lazo de fraternidad que debe siempre estrechar a las
catorce provincias y traerá consigo en su realización el
elemento más poderoso para hacer posible la paz y el
engrandecimiento en toda la república y para afirmar sobre bases
sólidas el reinado de sus instituciones".
Como personaje central, William Wheelwright cerró con un
discurso en el que exalta la figura del Presidente como artífice
necesario para crear las condiciones donde los intereses de los
nuevos imperios pudiesen canalizarse.
Si bien expresado hace más de un siglo y medio atrás, un párrafo
del empresario estadounidense es elocuente, transparente y de
literal vigencia hasta nuestros días.
Refiriéndose al desarrollo que había observado en Buenos Aires,
lo atribuyó "... a la apertura de la navegación de los ríos;
ésta es la fuente de donde ha venido esta prosperidad, y la
historia futura hará honor al hombre que ha roto las cadenas del
monopolio, rompiendo los cerrojos de los ríos, ratificándolo por
tratados con la Inglaterra, Francia y Norte América, paso,
señores, digno de un pueblo grande".
Por esos días, la historia ya había etiquetado a Juan Manuel de
Rosas como tirano y, en el marco de ese relato, el Combate de la
Vuelta de Obligado era invisibilizado.
Las reglas del "Libre Mercado", como será recurrente a la
largo de nuestra historia, había ganado la partida. |
Durante mayo de 1863, el Congreso Nacional aprueba un contrato
que, con sus respectivos planos, ya estaba acordado y firmado
con el empresario William Wheelwright desde hacía dos meses. Las
sesiones legislativas fueron, cuanto menos, escandalosas; debido
a las leoninas concesiones que se le habían aceptado al
estadounidense y de las que nos ocuparemos más adelante. Para
esos días y con el objeto de aparentar el inicio de la obra, se
habían realizado unas 800 yardas (poco más de 700 m) de
excavación y terraplén. (Ver
Documento)

Proyecto del FFCA, tramo de Rosario a Villa Nueva
y resaltada, la zona aledaña al Río III
Plano de los terrenos cedidos a la Empresa por
Ley Nacional del 26/05/1863 (Ing. A. M. de Laberge)
En Londres, en noviembre de 1863 queda conformada la "Central
Argentine Railway Company"
bajo la dirección y administración de empresarios
londinenses.
El Ministro de Relaciones Exteriores argentino Rufino Jacinto de
Elizalde era pariente político del Ministro inglés en Buenos
Aires Edward Thornton quien, demostrando haber adquirido un
número relevante de acciones, asumirá el rol de Director de la
Empresa.
Inmediatamente es despachado el primer barco con rieles para la
obra. En marzo de 1864 se reciben malas noticias ya que la
Empresa había tenido serias dificultades para la colocación de
acciones en el mercado inglés; debido a lo cual, el Sr.
Wheelwright en común con los señores Brassey y Whytes tomaron
sobre sí, 10000 acciones en nombre de la República Argentina
anticipando el respectivo depósito. Sendas cartas del
estadounidense dirigidas al Ministro del Interior argentino dan
cuenta de la situación y las decisiones tomadas; su contenido
evidencia una notable manipulación en procura de multiplicar el
rédito de los intereses británicos y el colaboracionismo
interno. (Ver Documento)
La
Profesora de Historia Dr. Ema Cibotti, en su libro "Queridos
Enemigos" se ocupó de la relación de los intereses de
Inglaterra con respecto a Argentina; la autora rescata la
atracción que despertaban las tierras lindantes al tendido del
nuevo ferrocarril en construcción ya que eran ofrecidas y
compradas a "... un costo, comparativamente bajo, de 600
libras por legua cuadrada". El proceso de
expropiación administrado por el Estado debió enfrentarse con
recursos del erario al que se le agregó el producto del remate
de tierras fiscales por las que se obtuvo un precio que orilló
niveles ridículos de unas 100 libras la legua cuadrada.
Esta
situación fue aprovechada por latifundistas locales y,
de modo fundamental, por ingleses asociados a la empresa
concesionaria que se fueron quedando con esas propiedades a
sabiendas de la segura revalorización de las mismas cuando el
proyecto férreo estuviese terminado. Apostaron a una renta muy
alta para una inversión que no solo era muy acotada sino que,
además, no presentaba riesgo alguno ya que el peso de la compra
de acciones sería absorbido, en buena medida, por el Estado
nacional que, además, estaba obligado a cubrir los costos de la
garantía.
La
Revista "Caras y Caretas", tradicional publicación
destinada a un lector vinculado con una clase social pudiente,
instruída y citadina, publica que, "... para construir los
ferrocarriles se solicitaron capitales de todos los países del
mundo, ... se pidió hasta el concurso de los criollos con plata;
nadie respondió al llamado [excepto aquellos que fueron]
los únicos que tuvieron fe en el porvenir nacional, los
pocos que no temieron nunca perder su capital civilizando
nuestras pampas con ferrocarriles, fueron los capitalistas de
Inglaterra". Continúa el artículo asegurando que si bien,
desde 1854, el ferrocarril "... había sido concebido. Faltaba
el capital. Pero fue un inglés admirable, Wheelwright, quien ...
trajo de Inglaterra un baúl de oro en libras".
|
El capitalismo local le daba la espalda económica al
proyecto sentándose, paciente, a esperar el tiempo de
cosecha de ganancias cuando, terminada la obra, sea el
mismo ferrocarril que, impulsando la demanda generase un
lucro tal que, en su totalidad, habría de converger
hacia los bolsillos de los nuevos latifundistas.
En su publicación y con total claridad, la Dra. Cibotti
ejemplifica que "... los Anchorena suscribieron 200
libras esterlinas, suma irrisoria frente a las cien mil
libras esterlinas del concesionario norteamericano o a
las diez mil que, en promedio, pusieron los hombres de
negocios londinenses".
En este marco, es el "... Estado nacional quien
suscribió 17 mil acciones de las 65 mil puestas en venta
[convirtiéndose, en la práctica] en el garante
del capital de inversión".
(Ver Documento)
|

"La República Argentina - 1906/1907"
En el Album encontramos la curiosa foto
del Sr. Juan E. de Anchorena calificado como
"Millonario" |
Un viejo artículo de la Revista "Caras y Caretas"
adjetiva como pintoresco e interesante recuerdo "... de otros
tiempos, el texto inserto en unas hojas volantes que se
repartieron el 21 de julio de 1864, día en que llegó de
Inglaterra por segunda vez, don Guillermo Wheelwright con el
buque portador de todos los materiales para construir el
ferrocarril". Según el cronista, el mensaje se iniciaba con
un título grandilocuente: "¡Viva la República Argentina!
¡Viva don Guillermo Wheelwright! ¡Viva el Ferrocarril Central
Argentino! ¡Hurrah! ¡Hurrah! ¡Hurrah!".
La obsecuencia se resalta aún más en la continuidad del texto:
"El infatigable empresario del Central Argentino ha llegado;
salud y bienvenido sea el conductor de la prosperidad, de la
riqueza, de la paz. Salud mil veces, salud al señor Wheelwright.
El Rosario se hace un deber en saludarle y demostrarle su
gratitud por los nobles esfuerzos que ha hecho para realizar la
obra más grande que hasta ahora se haya iniciado en la
República. ¡Viva el Sr. Wheelwright!". Se cierra la nota
calificando al contenido de los volantes como "¡Hermosas
frases, plenas de espontaneidad [SIC] y de fuerza".
Se trataba de la llegada de dos navíos: el "Englishman"
encargado de transportar los primeros materiales y rieles
necesarios para la construcción del proyecto ferroviario y el
vapor "Fairy" donde viajaba el empresario Wheelwright. De
los "Anales de la Ciudad del Rosario de Santa Fe - 1527/1865"
se puede rescatar un pintoresco relato de las insólitas y
desmesuradas circunstancias festivas que rodearon la llegada del
emprendedor estadounidense a Rosario. (Ver
Documento)
En un buque de bandera holandesa, un segundo cargamento es
recibido a mediados de agosto; en paralelo, durante el mismo mes
se aprueban los estatutos de la "Compañía Anónima Ferrocarril
Central Argentino" obligada a fijar residencia y apoderado
en Rosario. Para esos días, la mensajería de Rosario a Córdoba
ya contaban con tres servicios semanales. Será en abril de 1865,
cuando otra barca inglesa identificada como "Lord of the
Manor"
será la portadora de más de 1000 toneladas de materiales para la
obra.
Finalmente, el comienzo de la construcción se concreta durante
1865 con el telón de fondo de la Guerra de la Triple Alianza
contra Paraguay que, iniciada en 1864, se extendería a lo largo
de seis años.
Por esos meses de 1865, los directivos del FCCA B. Wythes y W.
Wheelwright sumaron a su actividad netamente empresarial y
financiera algunos actos filantrópicos que demostraban que,
además de la habilidad en materia de negocios, sabían manejar el
aspecto político y demagógico. El Diario "El Cosmopolita"
publica, a principios de octubre de ese año, la donación de la
empresa ferroviaria de 500 pesos fuertes a la Sociedad de
Beneficencia de Rosario. (Ver
Documento)

El Ferrocarril Central Argentino. La inauguración del servicio.
El
servicio del Ferrocarril Central Argentino liberado para su uso,
fue siendo habilitado por tramos a medida que avanzaba la obra.
Es así que, la sección de Rosario a Tortugas, en el límite entre
Santa Fe y Córdoba, tuvo su inauguración el 1° de mayo de 1866.
Respecto a esta significativa circunstancia rescatamos un texto
del periódico
"The Standard" que, en inglés, se publicaba en Buenos Aires.
El artículo en cuestión, apareció en la edición del 03 de mayo.
Bajo el título "El Ferrocarril Central Argentino" da
cuenta que "... el 1° de mayo de 1866, se ha abierto al
tráfico público el Ferrocarril Central Argentino, es una fecha
que merecerá ser recordada en esta República. Es probable que,
desde la Independencia, no se produce en las Provincias un
evento así de grande o que haya tenido una importancia seguro
duradera, como este triunfo de Wheelwright, ¡ésta es la victoria
de la civilización!". (Ver
Documento)
Si
nos detenemos en los esquemas horarios, merece mencionarse el
desconocimiento, por parte de los editores del periódico
"The Standard", de los nombres de las estaciones; por
ejemplo, nos encontramos con los originales "Carcaranal",
"Carcarañal",
"Bellville", "Ballusteres",
"Segundo" o "Cordova".
Bajo
el régimen de un servicio diario de ida y vuelta, el siguiente
mojón que recibió al nuevo transporte fue
Frayle Muerto
(población, luego rebautizada como
Bell Ville por
el Presidente Sarmiento).
Del
Diario "El Ferro-carril" del 1° de febrero de 1867
rescatamos el aviso del pago de la correspondiente renta a los
adquirentes de las acciones del Ferrocarril Central Argentino.
El comunicado es rubricado por el Ingeniero Guillermo Perkins en
nombre del Directorio Provisorio. Se trata de "... la novena
cuota de dos libras esterlinas o sean nueve pesos y ochenta
centavos fuertes sobre cada acción". Por entonces, el
firmante de este aviso era Secretario de dicho órgano y será
quien, años más tarde, presidirá la Compañía de Tierras con sede
en Suiza desde donde se administrará y comercializará las
tierras vecinas al tendido férreo y cedidas a su beneficio.

Diario "El Ferro-carril" del 1° de febrero
de 1867
A
partir de aquí y con diversos ardides de la Empresa, el proceso
comenzó a demorarse; de hecho, hubo que esperar al 1° de
setiembre de 1867 para que Villa Nueva le deje lugar a la nueva
Villa María
donde, ese día, se le da la bienvenida al tren.

Mapa Laberge 1867
Luego, insumió otros casi tres años más para que la red llegara
a Córdoba. El Estado Nacional, a su costa, se hizo cargo de esta
parte de la obra. Una vez completado todo el trayecto, la
integralidad de la administración le fue entregada al Consorcio
inglés.
El
10 de agosto de 1869, estaba listo el trayecto de
Villa María a Chañares; el 17 de setiembre, de Chañares a
Oncativo; el 17 de marzo, era recibido en Laguna Larga; en Río
Segundo, llegó el 1º de mayo de 1870.
El
15 de mayo de ese año, el Diario "El Nuevo Mundo" de
Rosario informa que el siguiente martes un servicio ferroviario
especial y gratuito se despacharía desde esa ciudad a Córdoba a
modo de viaje inaugural de la nueva traza férrea. El periódico
se ocupa de lamentar que tan solo se haya ofrecido un solo
servicio sin costo mientras que, cuando se inauguró el
ferrocarril de Valparaíso a Santiago en Chile, el beneficio se
extendió durante "... tres días".

A
poco más de un mes del asesinato de Justo José de Urquiza en su
Palacio San José de Concepción de Uruguay en Entre Ríos, el
martes 17 de mayo de 1870 se produce la llegada del primer
convoy. La crónica periodística de la época describe que "...
un tren especial partió de Rosario transportando algo más de 300
visitantes que ocuparon de caras extrañas cada rincón de la
anciana ciudad de Córdoba donde nunca se había producido una
invasión así desde su fundación, hace 340 años".
El
siguiente detalle, publicado en el Periódico "The Standard",
nos da cuenta de: los horarios brindados entre Rosario y
Córdoba y viceversa; el valor de los pasajes expresados en pesos
fuertes y pesos bolivianos de ida y de ida y vuelta para la
primera y tercera clase; el costo del servicio telegráfico para
las primeras diez palabras y las siguientes decenas o fracciones
de diez, con el beneficio extra para aquellos telegramas que,
recibidos en Rosario, incluirán la entrega al domicilio del
remitente siempre que el mismo no supere una distancia máxima de
20 cuadras de la Estación. (Ver
Documento)
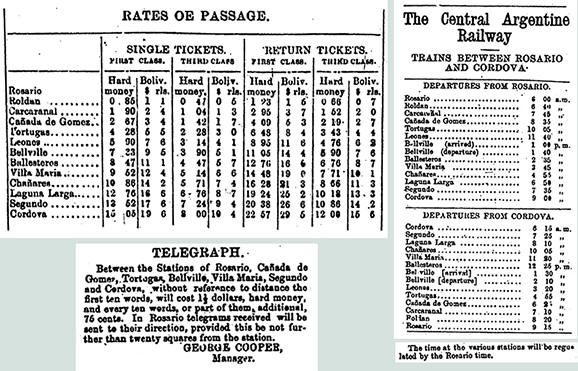
Aún
cuando el Ingeniero Pompeyo Moneta, comisionado para hacerse
cargo de la inspección general de la obra, informa que faltaba
la construcción de algunas estaciones, el servicio telegráfico
estaba incompleto, no existían cercos de alambrados a lo largo
de la traza ni la suficiente señalización, se decidió proceder
igual a la inauguración.
Un
Decreto, dictado el 16 de mayo por el Presidente Domingo
Faustino Sarmiento, estipulaba que, "... por ser éste uno de
los mayores eventos que la República haya jamás visto y un
triunfo de la civilización logrado por el esfuerzo del pueblo de
Argentina y de la Divina Providencia, el Presidente de la
República decreta: 1. Las banderas nacionales deberán flamear,
el 17 de mayo, en todos los edificios públicos; 2. En el momento
que, por telégrafo, se informe que está comenzando el acto de
inauguración, un saludo de 21 cañonazos deberán ejecutarse desde
el fuerte; 3. El Reverendo Obispo de Córdoba transmitirá por
telégrafo la bendición a toda la República en ocasión de tan
auspicioso evento; 4. Convocar a los Gobernadores de Buenos
Aires y Santa Fe a que sean invitados a la ceremonia; 5. El
Ministro del Interior será delegado en representación del
Gobierno Nacional".

Estación FCCA - Ciudad de Córdoba ("Bosquejo
de la Provincia de Córdoba" - Siglo XIX)
Apelando al diario "The Standard" podemos acceder a un
relato que, a lo largo de los días siguientes, con una visión
enmarcada en obvios, particulares y bien definidos intereses,
describe los detalles de la ceremonia de inauguración. El
protocolo fue el previsto por el Decreto Presidencial y la
actividad festiva ocupó el 18 de mayo hasta altas horas de la
noche y días subsiguientes. (Ver
Documento)
Si bien el acto central se habría de realizar, por la tarde en
la Estación de Córdoba, luego de la bendición de la locomotora
por el Obispo José Vicente Ramírez de Arellano de Córdoba, una
comitiva realizó el trayecto hasta Río Segundo para apreciar el puente construído sobre dicho curso
fluvial. El Periódico Ilustrado rosarino "El Album"
publica, años después, una descripción de dicha obra
acompañándola de un dibujo que nos permite apreciar lo
significativo de la ingeniería aplicada. Según el texto "...
los planos de este magnífico puente, uno de los más extensos que
existen en este país y quizás de los más sólidos, han sido
traídos de Inglaterra. El puente sobre el Río Segundo
tiene 385 m de longitud, con 36 tramos de 10,65 m de largo, de
centro a centro. A un kilómetro más allá del puente está situada
la Estación de Río Segundo en un lindo paraje rodeado de árboles
y a propósito para ser, con el tiempo, ... el punto de reunión
para las familias que acostumbran en el verano gozar de las
delicias del campo".

Puente sobre el Río Segundo - Periódico Ilustrado
"El Album"
En la Estación de Río Segundo estaba especialmente acondicionado y ornado un
amplio espacio donde tiene lugar un almuerzo para agasajar a los
selectos invitados. (Ver
Documento)
Acorde a lo pautado en el cronograma de festejos, una vez
regresados a Córdoba y luego de numerosos discursos, el
Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield,
por entonces Ministro del Interior, será quien pronuncie la
alocución central en nombre del Presidente Sarmiento.
El autor del Código Civil, demostrando una vez más su
versatilidad frente a los diversos momentos históricos que le
tocó vivir, se extendió en una presentación donde el centro
argumental estuvo fundado en las pautas de la filosofía
imperante por esos tiempos: el triunfo del progreso y la
civilización por encima de la barbarie, una apertura desregulada
hacia el mundo, la libre navegación de los ríos y el desigual
libre mercado.
|
Refiriéndose a Córdoba reflexiona que "... no puedo
prescindir de recuerdos que me traen estos lugares ...
donde con más empeño y heroísmo luchó la civilización de
la República con la sangrienta barbarie de los Caudillos
López, Quiroga y Rosas. Yo vi más de mil cadáveres de
los soldados del terrible Quiroga y ahora, acabo de
pasar por Oncativo donde un ilustre general de esta
ciudad acabó con las hordas que bajaban desde las
provincias del oeste ... las matanzas y el robo,
parecidas a las incursiones de los salvajes, fue el
gobierno que por tantos años ha sufrido esta provincia;
pero, al fin, una reacción ha acabado con los funestos
caudillos comenzando una época donde privan el orden y
los principios. La Providencia me ha concedido una larga
vida ya que, después de haber dejado Córdoba hace 40
años en la más espantosa situación, luego de haber visto
las horribles caras de la lucha de la barbarie ... de
haber visto morir tantos amigos, me permito participar
el gran beneficio que se premia al país de mi nacimiento
luego de tantos años de sacrificios por la causa de la
verdad, de la moral y de la paz". |

Dalmacio Vélez Sársfield
|
|
El Ministro, continuó expresando que "... esta obra
que estamos inaugurando, no pasará jamás; las
tempestades políticas no podrán destruirla ni impedir su
fuerza de progreso para todos los intereses sociales ...
ella creará fuentes inagotables de riqueza ... ella
viene a despertar a estos pueblos del letargo en que han
vivido, a desterrar el ocio". Tal como se lee, con
claridad expone al estereotipo del habitante del
interior asociado a la indolencia y la vagancia.
El ferrocarril le permitirá a Córdoba ver "... llegar
a su vasto y rico territorio las ciencias que
descubrirán los tesoros que encierra". Según su
exposición, a la Docta "... vendrán las producciones
de las provincias del norte y del oeste para que, por
medio del ferrocarril se conduzcan a los puertos
fluviales, [donde] por la creación de la
aduana de depósitos, la importación desde los mercados
de Europa será más pronta y con menos gastos".
Luego de agradecer a Urquiza por ser el impulsor de la
iniciativa, le dedicó un reconocimiento particular a
Mitre por ser el que "... no dispensó de sacrificio
alguno para procurarle todos los medios que fuesen
necesarios para que el proyecto llegara a su término".
Sería oportuno preguntarse cuáles han sido los
"sacrificios" que no se ha dispensado el anterior
Presidente Mitre.
Por último, Vélez Sársfield agradeció a "... la
Compañía que ha construído esta obra monumental,
demostrándonos en sus trabajos que no la guiaba un
principio de utilidad particular [sobre lo que ya
reflexionaremos y a su] jefe como el regenerador
de los pueblos argentinos, como quien ha transformado un
extenso y desierto territorio en poblados laborales y
morales". |
Al día siguiente, se realiza un Te Deum oficiado por el Obispo
Arellano en la Catedral de Córdoba. La nota llamativa de la
ceremonia religiosa la dio el organista de la Catedral quien,
concluido el oficio y las obligadas bendiciones, ejecutó
"Dios salve a la Reina" ("God save the Queen"). (Ver
Documento)


Obispo José Vicente Ramírez de Arellano y Hotel
de La Paz
Los festejos continuaron por la tarde con un lunch en el Hotel
de La Paz donde se alojaba el Sr. Wheelwright; mientras que, por
la noche, se llevó adelante un gran baile en el Casino. Al día
siguiente, se continuó con un desayuno campestre en Saldán y una
posterior cena.
Todos los presentes a la ostentosa inauguración ocultaron en sus
exposiciones una realidad muy distante de lo que se estaba
festejando: solo las Estaciones de Bell Ville y Villa María se
podrían considerar como tales, el resto eran precarios apeaderos
en medio del desierto donde se emplazaba un precario cuarto de
madera de unos 4 a 5 metros cuadrados; faltaba buena parte de la
señalización; no se alambró a ambos lados del tendido férreo con
los cual, la usual presencia de manadas de animales vacunos y
caballar se convertía en un peligro latente para el tránsito
férreo; no se fomentó la población; la red telegráfica estaba
incompleta; había insuficiente disposición de vagones para
pasajeros y menos aún, de carga; ninguna predisposición en
generar caminos de acceso a los apeaderos; falta de cruces
seguros; incumplimiento en la provisión de personal suficiente e
idóneo que garantizara el adecuado y seguro funcionamiento del
servicio; arbitraria discrecionalidad en la fijación de tarifas;
total desligue de responsabilidad sobre los daños provocados
sobre pasajeros o mercadería transportada. Finalmente, siempre
quedó la duda sobre la calidad de los materiales utilizados, si
éstos eran nuevos o usados resultantes de renovaciones
ferroviarias en los países de origen.
Rescatamos del Diario "El Municipio" de mediados de 1899
que, a poco de cumplir tres décadas de funcionamiento, los
cargos negativos contra las condiciones operativas del servicio
no solo habían sumado nuevas quejas sino que, además, se habían
multiplicado y exacerbado todas aquellas existentes al momento
de su inauguración. (Ver
Documento)

Locomotora "Córdova 01" utilizada para
probar el tendido ferroviario del FCCA

Locomotora "Santa Fe 01" utilizada en los
orígenes del servicio del FCCA

Convoy del FCCA con locomotora de fabricación
estadounidense - Primera década del siglo XX
El Ferrocarril Central Argentino. La historia detrás del relato
oficial.
Para transitar la escabrosa historia oculta tras el relato
oficial, es imprescindible recurrir a la "Historia de los
Ferrocarriles Argentinos" de Raúl Scalabrini Ortiz.
Ya habíamos hecho mención que, en la Ley votada en 1862, el
costo por milla definido por Campbell en sus estudios se
incrementa, sin razón válida, en un 50% y que William
Wheelwright pasó a controlar el pleno manejo de los planos
realizados por el Ingeniero estadounidense. En dicha norma se
garantiza a la empresa contratista una renta mínima de 7% que,
por aumento en el valor de la milla, devino en un rendimiento de
poco más del 11% anual con respecto al presupuesto real
calculado por Campbell. Este beneficio se comenzó a aplicar
desde lo definido como inicio de la obra; en este caso, aquellos
700 metros del simple movimiento de tierras para los días de la
firma del contrato.
Este desmesurado rédito de 1% mensual respaldado por el mismo
Estado, tentó a un grupo de interesados nacionales de Rosario
para hacerse cargo del proyecto. Dicha positiva propuesta fue
desestimada al no depositar la debida caución estipulada en la
Ley; lo paradójico, es que Wheelwright tampoco lo había hecho,
siendo el Gobierno quien terminó cubriendo dicha obligación en
1863.
Campbell juzgaba que el país disponía de suficiente capital
propio en oro para afrontar la importación del material pesado y
que la nación disponía de la mano de obra no especializada a
bajo costo y rentados de igual modo que se hacía con los
empleados públicos. Según el topógrafo, solo debía recurrirse a
profesionales en el extranjero; quizás el especialista
desconocía que Argentina ya disponía de jóvenes ingenieros; con
lo cual, su última sugerencia tampoco era totalmente
imprescindible.
Si nos detenemos que, en el presupuesto original, el material a
importar (locomotoras, vagones, rieles, puentes, etc.) tenía un
estimado de 2,8 millones de pesos fuertes, si seguimos el
razonamiento de Scalabrini Ortiz y vemos que la exportación
nacional en 1865 fue de un poco más de 26 millones de pesos
fuertes; deteniéndonos en el desglose del balance de gastos
confeccionado por el Ministerio de Hacienda en 1866, comprobamos
que el Estado declara, entre otros rubros, pagos anuales por más
de 3 millones de pesos fuertes en importar bebidas y por encima
de 5 millones de pesos fuertes, en comestibles. Concluye el
autor que "... con menos de lo que se gastó en bebidas en
1865 se hubieran pagado todos los materiales extranjeros
necesarios".
Sustentado en la idea del libre mercado, los productos
ingresaban sin aranceles; en aquel tiempo, grabar estos bienes
suntuarios para cubrir buena parte del gasto, era absolutamente
utópico. A título de ejemplo, el Ministro de Hacienda Lucas
González firma documentos a favor del FCCA y tiempo después,
habiendo dejado el cargo público e ingresado al Concesionario,
refrenda documentación como Representante de dicha Empresa.
Como consecuencia de la lectura socio política cultivada desde
la porteñidad, de su visión europeo céntrica y de su maniqueísta
construcción del estereotipo del habitante del vasto y desolado
territorio interior, desde el poder se tomó una decisión
deliberada: invisibilizar e ignorar el sufrimiento de un
altísimo número de habitantes que habían sobrevivido gracias a las
caravanas de transporte de mercaderías y pasajeros, a los
servicios de mensajería y a la administración de las postas.
Puesta a competir con el poderoso monopolio férreo, esa masa
laboral que generaba el vital movimiento económico en el
interior del país, indefensa, quedó condenada a la
estigmatización, la marginación y la miseria. Scalabrini Ortiz
evalúa que son afectadas unas 10000 personas de modo directo y
50000 si se incluye a los indirectos; en la práctica "...
nadie pensó en resarcirlos de la pérdida de una concesión
implícita, obtenida por tradición y buen uso". A esa crisis
humana se le agregó la preeminencia del título de propiedad por
encima del previo derecho de ocupación y así, "... boyeros,
arrieros y troperos fueron otra clase de argentinos aniquilados
a la inactividad. Las orillas de los pueblos los acogieron
piadosamente a todos, donde con capciosas frases sus virtudes se
tergiversarían en vicios; su valor en compadrada; su estoicismo
en insensibilidad; su altivez en cerrilidad. Los campos que eran
de todos, terminaron siendo de nadie, siendo de seres
incorpóreos que viven en lejanas tierras de ultramar".

"En camino hacia el mercado de Córdoba"
- Foto de A. W. Boote, 1913 ("The Amazing Argentine")
Tal como ya hemos mencionado, la Ley dictada en 1862 debió ser
enmendada en mayo de 1863 como consecuencia de las exigencias de
Whellwright frente al Ministro del Interior Rawson y que,
aceptadas por el Gobierno de Mitre, fueron rubricadas por las
partes en el contrato de marzo de 1863 (dos meses antes del
tratamiento en las Cámaras).
|
Sobre la rapidez de la aprobación del acuerdo por parte
del Congreso, Scalabrini Ortiz dirá que "... los
gobiernos inestables y sin anuencias firmes en los
corazones de los pueblos jamás han podido resistir la
conminatoria habilidad de la diplomacia inglesa. El
contrato se aprobó el mismo día y Wheelwright partió
hacia Inglaterra con su convenio formalizado y erigido
en escritura ... el que permitirá que el Ministro
británico Edward Thornton y el Cónsul Frank Parrish
aparezcan como fuertes accionistas del FCCA".
La concesión de la legua a ambos lados de la red,
habilitó otro resquicio para beneficio del
Concesionario. Si bien Wheelwright estaba obligado a
respetar el plano de Campbell, comenzó a hacerle
variantes para que la traza se tendiese por tierras que
la Empresa compraba a muy bajo costo apostando a la
renta futura. Dentro de esta estrategia, por ejemplo,
eligió y tomó terrenos más alejados del puerto de
Rosario (sitio previsto en el proyecto original) para
levantar la terminal ferroviaria.
|

T. Armstrong y E. Thornton |
Según la "Historia de los Ferrocarriles Argentinos", los
cinco logros del estadounidense son: la restitución de la
cláusula de cesión a la Compañía de una legua de tierra a cada
lado del tendido (una significativa carga para el erario público
ya que solo una reducida parte eran de propiedad fiscal mientras
que el resto debieron ser adquiridas por el Estado luego de
tener que dictar una ley de expropiación, hasta entonces,
inexistente); una garantía de capital de 6400 libras la milla
(Campbell fijaba este valor en 3600 libras por milla); se fija
un 45% de las ingresos brutos como gasto de explotación (número
que se elevaría, para beneficio de la Empresa, luego al 53%); la
exención de la obligación del depósito de la garantía de caución
y fuertes condicionantes para evitar que el Estado pueda
intervenir en la regulación de las tarifas, quedando éstas a
discreción de un monopolio sin competencia alguna.
|
"La Ley 5315, llamada
Mitre"
y "La otra Ley Mitre"
Sesión del Senado del 04/08/1927
(Fragmentos) |
"... la Ley 5315 es el instrumento entregado
por la clase gobernante argentina, por el régimen, a las
empresas extranjeras, para que pesaran sin piedad sobre
la producción argentina, estableciendo nuevas normas
para determinar la cuenta capital en las empresas. Según
esta ley nueva, el capital de las empresas lo formarían,
también, las operaciones de crédito que éstas realicen
en el extranjero, fuera de toda fiscalización por el
gobierno argentino, y las tarifas las establecerían en
adelante las propias empresas, consultando el 17% de sus
entradas brutas, los gastos de explotación que no debían
pasar del 60% del capital invertido. En una palabra, con
estas exposiciones abstrusas y malévolas, las empresas
quedaban facultadas para imponer el régimen de sus
tarifas sin la intervención directa del Poder Ejecutivo
como lo establece la Ley 2835. No conforme con tan
monstruosas franquicias, la Ley Mitre imponía la
liberación de todo impuesto municipal, provincial y de
todo orden a las empresas y libraba de derechos
aduaneros a todos los materiales introducidos por las
empresas para la explotación y construcción de las
líneas a cambio de lo siguiente, que fue el cebo que se
engañó la credulidad indirecta de las gentes; que de las
entradas brutas de las empresas, se destinaría el 3%
para la construcción de caminos de acceso a las
estaciones".
"... por una coincidencia extraña y para mí bastante
dolorosa, existe otra Ley Mitre a la que no se conoce
con ese nombre y es votada por este cuerpo en 1863, por
lo cual se concede al actual Ferrocarril Central
Argentino - una sociedad anónima formada por el
Ingeniero Wheelwright - una legua de tierra a cada lado
de la vía férrea que había de construir entre Rosario y
Córdoba, habiéndose en este mismo cuerpo dictado con un
año de anterioridad. Esto es, en 1862, otra Ley por la
cual se aprobaban los estatutos de una llamada 'compañía
de tierras', la que se organizaba para apoderarse de las
que el gobierno del general Mitre debía entregar a la
empresa que representaba el Ingeniero Wheelwright. La
empresa se obligaba a colonizar en cinco años los campos
que se le donaban, bajo pena de nulidad en la concesión,
si así no lo hacía. El gobierno argentino jamás reclamó
el cumplimiento de esa cláusula. Las tierras
permanecieron yermas en poder de los nuevos dueños, por
década y décadas y aún en el presente, la Compañía de
Tierras posee extensiones que comercializa por metros y
a precios exorbitantes. Las zonas que se entregaron al
dominio de empresas extrajeras, eran aquellas donde se
habían reconcentrado los núcleos de población más
tradicional y civilizada de la República. Los habitantes
de ricas comarcas fueron desalojados, pagándoseles
indemnizaciones ridículas, que casi nunca se hicieron
efectivas. Esa es la otra Ley Mitre, la concesión más
monstruosa que existe en los anales humillantes en donde
constan las entregas de los jirones territoriales al
dominio de los capitales extranjeros. Urquiza se negó a
otorgar esa concesión. En virtud de ella se desalojó de
su centro, de su hogar, de la tierra que había poblado y
defendido, a los núcleos civilizados de argentinos que
vivían a lo largo del camino tradicional que conducía de
Buenos Aires al Alto Perú; porque por él corre, en la
casi totalidad de su extensión, la vía férrea de Rosario
a Córdoba".


Dr. Ricardo Caballero
Revista "Crisis" - Nº 28 - Buenos
Aires, agosto 1975
"Carnet" - Fermín Chávez |
|
Para 1865, el estadounidense, disfrutando de las ganancias
obtenidas y por obtener, había bajado su perfil dejando a Thomas
Armstrong en el papel de Representante local.
Como hemos ya descripto, la obra se detiene en Villa Nueva. El
servicio, por la falta de población y de la producción asociada
era, obvia y absolutamente, deficitario. No era una sorpresa
para la Empresa; por el contrario, cubierto por la garantía de
un Estado que en dos años debió transferirle 200 mil pesos
fuertes, no necesitaba otra cosa que esperar que hiciese
eclosión la desesperación del Gobierno. De hecho, el servicio
era prestado con deliberada desidia al punto que los costos eran
superiores al histórico recurso del transporte por carretas; el
cumplimiento de los horarios, el trato a los pasajeros y las
mercaderías eran, decididamente, malos. La respuesta termina
siendo un Decreto del 12 de setiembre de 1867 que autoriza un
aporte financiero extra del Estado Nacional por un millón y
medio de pesos fuertes para completar el trayecto a Córdoba y en
paralelo, por Decreto del 15 de noviembre de 1867, asumir el
costo de la construcción de ramales secundarios como el tendido
de Villa Nueva hacia Río Cuarto, San Luis y Mendoza.
Scalabrini Ortiz, con crudeza, expone como se acordó el aporte
económico de 1500000 $ fuertes firmado por el Ministro de
Hacienda Lucas González con Thomas Armstrong. Según el autor
"... la mitad en quince mensualidades de 10000 libras cada una"
y la otra mitad, "... con títulos nacionales con un 6% de
interés anual y un 1% de amortización ... que la Compañía del
FCCA tomará al 75% de su valor nominal". Por entonces, el
Gobierno Nacional había solicitado a Santa Fe y Córdoba que
liberen del pago de impuestos provinciales a la Empresa. Seguían
así, multiplicándose los nuevos y rentables beneficios.
Aún cuando el contrato obligaba que la administración de la
Compañía debía establecerse en Argentina, la sede comercial y
financiera de la Empresa estaba afincada en Londres bajo el
argumento que los mayores inversionistas eran ingleses. Se llegó
al extremo que, con la intención "... de salvar ciertos
inconvenientes que oponían las leyes inglesas", las
acciones que eran de propiedad del Gobierno Nacional fueron
anotadas a nombre de William Wheelwright.
Radicada entonces en Londres, quedaba claro hacia donde se iban
a dirigir las regalías y el manejo impositivo y
judicial. Recurriendo al Periódico "The Standard" y si
bien el órgano periodístico tiene una posición favorable a los
intereses ingleses, recién hacia fines de 1870, en él podemos
acceder a la opinión que el Procurador General de la Nación le
eleva sobre este tema al Presidente Sarmiento quien, sustentado
en dichas consideraciones, emite un Decreto intimando al
Representante local de la Compañía a que proceda a la radicación
domiciliaria de la Empresa en nuestro país; así como, también,
los libros contables y el manejo local de capitales y
dividendos. (Ver Documento)

Aviso de refuerzo del servicio del FCCA con
motivo de la Exposición Nacional en Córdoba - Octubre de 1871
Será el mismo Dalmacio Vélez Sársfield quien, en la Memoria de
1871, enumerará el largo listado de incumplimientos de
compromisos contractuales; si bien éstas eran razones que
explicaban el deficitario rendimiento de la explotación, también
exhibían como, en nada, afectaba a la Empresa ya que el Estado
no dejaba de abonar la garantía del 7%. Bajo este concepto,
entre 1867 y 1879, el Gobierno había depositado a favor de la
Compañía alrededor de dos millones de pesos fuertes, la mitad de
lo que Campbell había calculado como costo total de la obra. En
paralelo, el hecho que el Estado se hiciese cargo de la
ampliación de la traza de Córdoba hacia el norte y desde Villa
María hacia el oeste, aumentó aún más el valor patrimonial del
territorio entregado, beneficiando a la administración
extranjera. En relación a la línea a Chile el interés
empresarial estaba puesto en que, además y una vez concluída, le
permitiría a Gran Bretaña acceder a una notable disminución de
costos en los intercambios comerciales con sus colonias en
Oceanía y Asia.
Como se ve, el FCCA no necesitaba que el servicio funcionara con
eficiencia, todo lo contrario, su mejor negocio en lo inmediato
residía en el aporte garante del erario nacional, el control
accionario, el manejo impositivo y de ganancias en Londres y el
permanente revalúo de las tierras.
Ya en 1872, con tan solo dos años de inaugurada la red, las
tierras vecinas al tendido ferroviario ya habían multiplicado 50
veces su valor original.
Para
la misma época, otra epidemia contaminará la economía local, la
especulación financiera deviene en un hábito argentino que, con
distintos astutos recursos durará hasta nuestros días; el recién
creado Banco Hipotecario Provincial entregaba préstamos
consistentes en cédulas a cambio de una garantía sobre una
propiedad del solicitante; dichos documentos, aún por debajo de
su valor nominal, eran inmediatamente vendidos por dinero en
efectivo que se utilizaba para comprar nuevas tierras sobre las
cuales se solicitaba un nuevo préstamo. El posterior proceso
inflacionario terminó licuando el valor de las deudas frente al
Banco. Así, sin esfuerzo alguno, el negocio rendía suculentas
ganancias en patrimonio rural en detrimento de las arcas del
Banco estatal.
Recién después de ser inaugurada la traza Rosario - Córdoba, se
funda la "Compañía de Tierras del Central Argentino"
con oficinas en Berna (Suiza), la dirección del Ingeniero
William Perkins y un capital de 130000 libras, de dicho fondo
solo se usa una parte para la compra de tierras a precio de
liquidación que, sumadas a las entregadas por el Estado a cada
lado del tendido férreo, significaron una mayúscula
capitalización patrimonial para la Empresa. Para publicitar en
Europa las tierras argentinas, Perkins aseguraba que, "...
definitivamente, no conozco país en el mundo donde se respete a
los extranjeros tanto como en la República Argentina". El
Director de la "Compañía de Tierras"
produjo un vasto intercambio epistolar que fue recopilado en
"Letters, concerning the country of the Argentine
Republic". De dicho archivo rescatamos una carta que,
rubricada por William Perkins, contiene las respuestas a las
inquietudes más usuales de los potenciales interesados en
adquirir tierras en nuestro país. Para exponer el espíritu de la
misma, nos detenemos en la última pregunta sobre si es necesario
proveerse de armas: "No, salvo que el emigrante quiera
radicarse en la frontera. De todos modos, no está mal contar con
un arma en casa; pero, con ningún otro propósito que no sea
dispararle a las perdices o para algún otro juego". (Ver
Documento)
|
"Las vizcachas"
(Fragmentos) |
"Creí fracasar en mi gestión ante aquel Ministro de
modales y costumbres a la europea, que desde su alto
sitial, había propulsado las formas más avanzadas de la
explotación científica de la tierra. Iba a solicitarle
en medio de su tarea renovadora, que mitigara para mi
propiedad rural los efectos de la ley que ordena la
destrucción de los pueblos de vizcachas.
Mientras esperaba la resolución ministerial los
recuerdos me arrastraban a los años de mi niñez. Al
través de sus brumas nostálgicas, veía las vizcachas en
su horario de la oración cerrada, yendo de un pueblo a
otro con su saltito característico.
En medio de estos recuerdos de estas indefinidas
nostalgias que cantan amargamente en mi corazón, se
abrió la puerta del despacho y fui introducido en él,
para comunicárseme la resolución ministerial. Entre
sonriente y serio me dijo que podía salvar la población
de vizcacha, siempre que las cercara con alambre tejido,
para impedir las incursiones nocturnas de sus
habitantes, en los sembrados vecinos. Había yo vencido a
los que pedían la extinción de las vizcachas. No me
causó extrañeza el encarnizamiento de los chacareros.
Ellos no vinieron, ya los sé, desde tan lejos a nuestra
tierra, sino para extraer de su entraña fecunda, el oro
que ha de prolongar el privilegio. Para éso la tierra
argentina fue regalada o enajenada a extranjeros, como
si fuera herencia de proscriptos.
Mientras yo pueda, el pedazo de suelo que aún
conservo, se levantará entre los trigales como un
símbolo de la vieja patria que no debió morir. Ese resto
de llanura natal, poético y sombrío, recordará a los
hombres de mi raza, su pasado, su heroísmo, la fuente
vernácula de donde arranca su aristocracia espiritual,
su desamparo y la injusticia perpetrada por los
dirigentes de la República, al entregar a manos
mercenarias la heredad argentina".

Dr. Ricardo Caballero
Revista "Nativa" - Año XII Nº 144 -
Buenos Aires, diciembre de 1935
"Páginas literarias del último
caudillo" - Compilación: F. Rojo y A. Ivern |
|
Si el Estado, tal lo sugerido por Allan Campbell, se hubiese
hecho cargo del manejo de la comercialización de las tierras, el
costo total de la obra ferroviaria se habría pagado con recursos
genuinos y propios sin recurrir al endeudamiento externo.
De
acuerdo al compromiso contractual original la Compañía
Concesionaria estaba obligada a propiciar el asentamiento
poblacional; sin embargo hacia 1871, la "Compañía de Tierras"
solo había fundado unos pocos pueblos: Berstandt, Cañada de
Gómez, Carcarañá, Tortugas y San Gerónimo. Hacia 1880, si bien
se impulsaron numerosas pequeñas colonias, la mayoría de las
tierras continuaban vírgenes; el objetivo no era otro que el de
seguir esperando el constante revalúo de las propiedades.
Para
1885 y según Scalabrini Ortiz en su trabajo de investigación,
los apellidos predominantes a lo largo del tendido eran "...
Casey con 204000 hectáreas, Mackenzie con 40 leguas cuadradas,
Runciman, Tunder, Daly, Maxwell, Brett, Gahn, Lett, Kavanagh,
Hutchinson, Mooney, Leahy, Mc. Nally, Loughrey, Barnett, Slater,
Pilling, Winterbotham y ... Thomas Armstrong con 99000
hectáreas".
En
1887 la "Compañía de Tierras" deviene en "Compañía de
Tierras e Inversionista Limitada" con la que se gestan en
los siguientes años: Armstrong, Marcos Juárez, San Marcos,
Ballesteros, etc.
Recurriendo al "Catálogo de Planos de los Registros
Notariales" rescatamos que, en 1895 y con la firma del
Escribano Adscripto Feliciano Peralta, se rubrica "... el
plano confeccionado por la 'Argentine Land and Investment
Company Limited' de Rosario y que acompaña una escritura de
venta a favor del Doctor Ramón J. Cárcano, vecino de la ciudad
de Buenos Aires. El terreno ocupado por la vía férrea y la
estación Cárcano dividía la traza urbana en dos partes, Norte y
Sur, con sus respectivas plazas y manzanas reservadas para
edificios públicos, ambas ubicadas sobre la misma línea del
centro de la localidad (éste ubicado en propiedad del FF.CC.
Argentino)".
|
Con el fin del siglo XIX, Francesco Scardin parte de
Bell Ville
con el deseo de llegar a Ballesteros; su experiencia,
volcada en el libro "La Argentina y el trabajo",
nos permite saber que lo hace transitando por un camino
que, "... en largos trechos, a causa de una reciente
lluvia, está interrumpido por enormes cenagales donde el
vehículo se entierra en el fango hasta el eje de las
ruedas. Llegando a Zuviría, o sea a la mitad del camino,
creí conveniente abandonar la volanta para continuar en
un tren de carga que por allí pasaba en ese momento.
Pero, ¡en qué condiciones!
Antes de conseguir lugar en el último vagón, entre
los equipajes y de pie, aun habiendo pagado pasaje de
primera clase, debí firmar una declaración obligatoria
en la que aceptaba viajar en ese tren sin que a la
empresa le incumbiese responsabilidad alguna por los
peligros eventuales.
¡Absolutamente peor que una encomienda! En cuanto a
peligros no me di cuenta que existiera otro que no fuera
el de no llegar jamás, tan lenta era la marcha del
convoy". |

"La Argentina y el trabajo" de
Francesco Scardin |
Cuando el país transitaba los años de la Confederación y de cara
a financiar este proyecto ferroviario, tanto Urquiza como la
Gobernación de Buenos Aires, coincidían ofreciendo la libre
navegación de los ríos y darle solución a la situación pendiente
con la deuda externa tomada con la financiera inglesa Baring &
Bros. Los pagos de dicha onerosa e inmoral carga habían quedado
congelados por decisión política de la administración de Juan
Manuel de Rosas.
Unificado el país luego de Pavón, se decide regularizar la
situación crediticia pendiente tras aceptar la totalidad de las
condiciones impuestas; el acceso a nuevos créditos con la banca
extranjera se reinicia con el único y frágil respaldo en la
confianza que la exportación de alimentos básicos permitan, a
futuro, cubrir los compromisos financieros.
En 1891, el semanario satírico "El Quijote"
fundado por Eduardo Sojo supo hacer pública la desventajosa
negociación para el país con los acreedores ingleses.
En varias de sus ediciones de ese año, el periódico se ocupa del
tema. Respecto a la situación del Banco Provincia creado por
Rivadavia reflexiona que, "... en la época de su fundación,
no se prodigaban los créditos, se limitaban cuando más a la
mitad de lo que representaba la responsabilidad patrimonial del
solicitante, pero en la seguridad que aquel crédito se aplicaría
a la producción del país. Eso de dar 100 mil pesos moneda
corriente, se tenía por caso raro y extraordinario; hoy o ayer,
mejor dicho, la largueza no conocía límites: exacciones de 100
mil, 500 mil, 800 mil y hasta un millón han tenido lugar
repetidas veces. El año 1882, el billete del Banco de la
Provincia llegó a alcanzar premio sobre el oro. ¡Hoy, sus
billetes valen menos de la tercera parte de su valor escrito!".
Los fondos de la banca nacional estaban exhaustos, a los
especuladores internos se les permitió tomar voluminosos
empréstitos que, luego, no pagaron declarándose insolventes, los
acreedores externos ingleses reclamaban por las deudas
contraídas y acumuladas a lo largo de décadas por los distintos
estados nacionales. Esa era la acuciante realidad de la
"próspera" Argentina de fines del siglo XIX.
El Estado Nacional, inaugurando una costumbre que se repetirá
hasta nuestros días, nacionalizaba y asumía todas las deudas
privadas y públicas. Para poder hacerlo, elige el camino de la
refinanciación contrayendo nueva y usuraria deuda con, casi
exclusivamente, los prestamistas ingleses.
La creatividad de los dibujantes del "Don Quijote",
"Demócrito" José María Cao y "Heráclito" Manuel Mayol
reproducen, a través de numerosas ilustraciones, aquellos
críticos acontecimientos. Hemos seleccionado algunas pocas que
muestran a un Banco Provincia que antes lucía con las arcas
colmadas y que, para 1891, donde había dinero solo se conservan
"clavos"; una institución que, con su "carta
orgánica" quemada, es entregada a Inglaterra mientras el
negociador de la banca británica, con típico sombrero de
"colonizador", se alimenta con nuestros bienes y capitales,
bebe de una copa conteniendo "sangre argentina" y se
agencia de lo que tiene entre ojo y ojo, las "Islas Malvinas".
El epígrafe concluye que, en el plato y para el pueblo, solo
quedan los "huesos" representados en "cables" que
lo atan a los "empréstitos".
Otra caricatura, muestra a una desnuda representación Patria que
queda abandonada sobre un cúmulo de deudas mientras que los
referentes políticos de la generación del '90 escapan llevándose
los últimos bienes de la Nación. La indefensa figura es
apropiada al ser envuelta por el representante colonial inglés
con su bandera.

La Revista
“Caras y Caretas” N°115 del 21 de setiembre de 1901
nos expone cual es la irónica realidad contrastante del estado
de la economía durante el inicio del siglo XX. Frente a un
cuadro, donde "La Hacienda" es representada por una famélica
vaca cuyo cuerpo migra hacia los acreedores como consecuencia de
Deudas y Empréstitos, el Presidente Julio Argentino Roca
reflexiona: "Me parece que no mejora la perspectiva ni con el
nuevo marco". El humor se vuelve un amargo rictus cuando en
el interior del fascículo nos encontramos con una foto donde los
gerentes y representantes de los Ferrocarriles locales se
reúnen, por esos días, en un banquete en el Club de Residentes
Extranjeros.


El
epígrafe de la foto nos informa que "... no menos de
trescientos millones de libras esterlinas se hallaban
honorablemente representados alrededor de aquella mesa feliz,
cuyas excelentes condiciones de solidez puestas a prueba durante
varias horas solo hallarían parangón en lo escogido del menú y
en el inmejorable humor de los comensales". En lo que
respecta al Ferrocarril Central Argentino, entre los asistentes
estaba Harding Green y Tomás R. Preston, en su carácter de
Representantes y Henry Herbert Loveday, por esos días, tercer
Gerente de la empresa desde su puesta en servicio. De hecho, el
primer Gerente fue Henry Fisher quien es reemplazado, años más
tarde, por James Craik; en 1895, asumirá el mencionado Loveday
quien, en 1909, dejará esta responsabilidad en manos de Samuel
Hale Pearson.

Henry Fisher. James Craik, Henry H. Loveday y
Samuel H. Pearson

El Puerto de Rosario en 1892, imagen de la
Editorial Peuser - Revista "Fray Mocho" n°264

Embarcadero de Rosario circa 1900 -
"The Argentine Year Book" y "Argentina y el
Trabajo"
Aún con la recurrencia con que se ha demostrado la inviabilidad
de la política de endeudamiento usando como garantía la
exportación primarizada y del daño que provoca en los sectores
populares, la historia argentina exhibe la constante recurrencia
de un minoritario sector dirigencial, latifundista y prebendario
que, una vez que acceden al poder, condicionan al pueblo a
transitar el mismo penoso camino. (Ver
Documento)
La desigual realidad social de fines del siglo XIX y el comienzo
del XX es descripta por John Foster Fraser en "The Amazing
Argentine - A new land of enterprise" cuando nos da cuenta
que "... los ricos 'estancieros' destinan muy poco tiempo a
estar en sus campos. Ellos son afectos a ser patrones ausentes.
Disfrutan de los placeres de Europa. Además, sus esposas e hijas
prefieren vivir en Buenos Aires antes que en el campo. La
propiedad es dirigida por un Administrador. Suele haber, además,
sub Administradores que son generalmente jóvenes ingleses
atraídos por la posibilidad de hacer fortuna. Luego, están los
peones nativos o italianos que se dedican al trabajo pesado. La
vida en el campo es muy dura. Los hombres se ponen en pie de
madrugada ... y su trabajo los ocupa hasta el anochecer cuando
regresan a sus barracas. Es una vida extenuante donde no se
conocen los placeres de la civilización".
El informe "Ferrocarriles de Sud América - Parte I:
Argentina" elaborado en 1926 por el Departamento de Comercio
de Estados Unidos confirma esta fragilidad al explicar que
"... la posición económica de la Argentina depende totalmente en
la colocación de sus productos agrícolas y de pastoreo en el
mercado mundial; por ésto, su situación interna se ve muy
afectada ante cambios en las condiciones de los mercados
Americanos y Europeos".
Aquí, el documento incluye un gráfico donde se puede ver como,
durante algunos años (1921 a 1923), los balances comerciales con
EEUU ya expresan una relación deficitaria. El informe se ocupa
de describir que, si bien el principal socio comercial es
Europa, la relación con dicho continente tiene las mismas
características que la que nos vincula con el país del norte; de
hecho, mientras Argentina le exporta a esta Nación tan solo
materias primas, importa de ella productos manufacturados con
fuerte diferencial de valor agregado como es el caso de "...
automóviles, máquinas de escribir y maquinaria especial".

El material elaborado por el Departamento Comercial
estadounidense cierra este espacio consignando que la deuda
pública nacional argentina, "... al 1° de enero de 1923, era
de 2.187.710.000$ contra 1.331.985.000$ a finales de 1913.
Durante este período la deuda nacional por habitante se
incrementó de 177$ a 247$. Adicionalmente, la deuda consolidada
provincial aumentó por encima de 500.000.000$ y la municipal por
sobre los 200.000.000$".
|

La composición folklórica "El arriero"
del músico y poeta Atahualpa Yupanqui podría admitir
una reescritura de sus versos donde, la nueva
versión sería:
"Las deudas son de nosotros y la renta, bien
ajena" |
Ferrocarril Central Argentino. Estación y Pueblo de
Ballesteros.
Para octubre de 1866 las vías del ferrocarril llegan a estos
páramos. Aún cuando, para circular por el lugar, los trenes
deberán esperar alrededor de un año, el solo tendido de los
rieles hasta este sitio se asume, de modo arbitrario, como fecha
de fundación del pueblo.
Si nos detenemos en dos horarios, temporalmente continuos,
difundidos por el FCCA en el Periódico "The Standard"
observamos que el servicio ofrecido desde mayo a setiembre de
1867 cubre el tramo de Rosario a
Frayle Muerto. A partir de
setiembre de este año se publicita la detención en la Estación
de "Ballusteres" (SIC) como parte de una traza que ya
está activa hasta Villa Nueva. (Ver
Documento)
El lugar de detención era, en realidad, una plataforma o
apeadero de poco más de 600 m previo a un puente construído por
encima de lo que, en el lugar, se conocía y conoce como el
Pozanjón. Nos referimos a una laguna que, vecina a la Estación,
tiene una alimentación imprecisa que, aún con independencia de
las lluvias, mantiene constante el nivel de sus aguas; esta
característica ha fomentado la tradición popular de adjetivarla
como "ojo de mar".

Horario del FCCA del trayecto Rosario - Villa
Nueva y dibujo del puente sobre el Pozanjón por D. J. Ingrassia incorporado en "Historia de Ballesteros"
de José E. Cacciavillani
La construcción del edificio de la Estación deberá esperar unos
años más hasta convertirse en realidad; la ausencia de población
no justificaba su erección inmediata.
Iván Wielikosielek, en su artículo
"Patrimonio arquitectónico de la Pampa Gringa"
publicado en "El Diario del Centro del País"
referido al cementerio de Ballesteros, nos informa que
"... en el centro mismo de la necrópolis y a la sombra de los
panteones modernos ... yace, desde 1905, Eloy Villarreal. Con su
nombre grabado en una cruz de mármol, tiene en una placa de
cobre un mensaje para la posteridad, 'Homenaje de la
Municipalidad a uno de sus primeros pobladores'. Fallecido a los
71 años es considerado, según los historiadores, el primer
ballesterense".
|
En su libro "Historia de Ballesteros", José E.
Cacciavillani da cuenta que, hacia 1864, Villarreal
llegó a la zona junto a Julián Paz con quien compartirá
la instalación de un Mercado de Frutos del País.
El proyecto comercial era un tradicional Almacén de
Ramos Generales donde se expendía una diversa variedad
de productos entre los que se incluían harinas, cueros y
sus manufacturas, forrajes, lanas, yerba, carnes
conservadas con sal, etc. y que, una vez asentado, su
influencia se expandirá hacia ambas costas del río
Tercero apostando al beneficio que le aportaría la
activación de la red férrea.
Según el autor y para esa época, "... la primera
vivienda en Ballesteros perteneció a Don Laureano Alonso
y que el primer árbol plantado fue de manos de Doña
Santos Alonso". |

Tumba de Eloy Villarreal |
|
"Recuerdos, narraciones de tierra adentro"
(Fragmentos) |
|
|
"Los Alonsos poseían el don de la música que les
venía del padre, ciego y cantor en su vejez. En la
esgrima del cuchillo, eran maestros. Jorge se destacaba
entre todos. Recordaba canciones seculares oídas a su
padre. Como cantor no fue igualado en aquellos tiempos
en que florecía el canto criollo. Su voz, cálida y
vibrante, de pasión varonil, imponía silencio en cuanto
se alzaba en medio del bullicio de las reuniones
gauchescas. Las almas más torvas se estremecían a su
conjuro. Lo escuché por última vez, en una noche lejana,
en los días de la decadencia del cantor y de la vida
criolla. Me encontraba en el patio de nuestra casa de
Ballesteros, cuando un eco inconfundible llegó a
nuestros oídos, tan triste como un lamento que viniera
del pasado, recto a nuestro corazón. Enronquecida por el
alcohol, ya no tenía, sino a intervalos, aquel timbre
que la caracterizara.
La vida fracasada y dolorosa del cantor, contaban las
desoladas estrofas: 'Paloma tierna y constante / que
habitas lujoso nido / escucha el canto sentido / de tu
desgraciado amante'. Así empezaba la apasionada, la
desgarradora décima que tantas veces conmovió, corazones
amantes y amados, bajo los aleros, al pie de las
ventanas florecidas de madreselvas, de los ranchos ahora
en ruinas ... como el eco perdido de las cosas que
fueron, flotaba esa canción antigua.
Como un ave herida planeaba la dolorosa serenata,
sobre las oleadas victoriosas de las nuevas gentes,
dueñas ahora de casi todos nuestros campos. Ella llevaba
entre su ensangrentado plumaje, el espíritu de la vieja
pampa, al que no han podido aprisionar los alambrados,
ni los telégrafos, ni la mecánica que ha profanado su
paisaje".
Dr. Ricardo Caballero
Revista "Nativa" - Año XI Nº 131
de noviembre de 1934
"Páginas literarias del último
caudillo"
Compilación: F. Rojo y A. Ivern |

Dr. Ricardo Caballero
|
|
En el libro "Wonderful Adventures"
publicado en Filadelfia (EEUU) en 1874, se recopilan una
serie de relatos acerca de diversas experiencias en
territorios habitados por aborígenes a lo largo de
América. En particular nos remitimos al texto escrito
por William S. Parfitt bajo el título "Aventuras
fronterizas en la República Argentina".
Parfitt es un joven Ingeniero de alrededor de 30 años
quien, al llegar a Rosario en 1868 luego de varios meses
en las provincias norteñas de nuestro país y estando
alojado en el Hotel de la Paz, recibe una carta donde un
amigo inglés residente en Buenos Aires le solicita que
ayude a un muchacho francés de apellido Moustier para que pueda llegar a unas tierras que el galo quería
adquirir en cercanías de la Villa del Río Cuarto. Se
trataban de dos leguas cuadradas con un casco de
estancia levantado en adobe.
El referenciado, tentado por los bajos precios y deseoso
de convertirse en criador de ovejas, ignoraba que dicha
zona era en extremo riesgosa por el usual asedio de
malones ranqueles.
Una vez encontrados en el Hotel, el Ingeniero intentó,
sin éxito, disuadir al joven relatándole su reciente
experiencia en
Frayle
Muerto donde, en los días en que estuvo allí, fue
testigo del sangriento ataque de un número elevado de
indios que se llevaron consigo buena parte del ganado
del lugar.
|
Luego de unos días que destinaron a organizarse y
proveerse de armas, medicamentos, alimentos, monturas y
abrigo suficiente, tomaron el recientemente inaugurado
Ferrocarril Central Argentino hasta
Frayle Muerto.
El autor nos brinda un interesante recuerdo de dicho
viaje que se inicia muy temprano cuando deben apelar a
un carro para transportar el equipaje hasta donde se
emplaza
"... una hermosa Estación y Talleres construidos
con ladrillos hechos en el lugar con maquinaria propia a
vapor".
El convoy partió a las 8:00h transitando "... una
línea simple de cinco pies y medio de ancho de trocha,
la que está tendida con los rieles asentados y sujetos
sobre durmientes separados entre sí por unos tres pies y
dispuesto el conjunto sobre el suelo conformando, así,
una solo pieza que logra un apoyo suficiente. Los
vagones y locomotoras son, creo, de fabricación
estadounidense. Los primeros son tipo salón con puertas
en ambos extremos donde hay una pequeña galería en la
que se ubica un empleado controlador del freno. Los
guardas como los pasajeros pueden desplazarse de un
vagón a otro. Las locomotoras tienen, en el frente,
'apartavacas' para quitar el ganado que pueda cruzar la
vía". |

"Wonderful Adventures" |
Sobre el viaje en particular, Parfitt nos describe que "...
pasan por algunas grandes estancias y quintas para luego
ingresar en las pampas salvajes y extensas de Santa Fe. Aquí, a
cortos intervalos, cruzamos grupos de ganados salvajes y
tropillas de caballos cimarrones que no se asustan por nuestro
paso. Nos detuvimos en varias estaciones para la carga de agua y
dejar víveres y provisiones para los encargados de los apeaderos
y los empleados de la red férrea".
Una vez ingresados en la Provincia de Córdoba, el viajero nos
relata que se topan "... con grandes grupos de avestruces y
ciervos colorados y a partir de seis leguas antes de llegar a
Frayle Muerto
pasamos por montes o pequeños bosques de algarrobo, tala,
quebracho, todos habitados por pájaros de todos los tamaños y
colores, desde águilas a colibríes, muchos muy buenos cantores.
A las 4:50h de la tarde llegamos a nuestro destino, donde
encontramos una buena, grande y sólida estación, con salas de
espera y de refrigerio donde había dispuesto un servicio de cena
a todo aquel pasajero que así lo deseara".

Indio, gaucho y técnica rural de enlazado de
caballos cimarrones; ilustraciones incorporadas en "Frontier Adventures in the Argentine
Republic" de William S. Parfitt - "Wonderful Adventures"
En Frayle Muerto contrataron un vaqueano y caballos suficientes
para emprender camino en dirección sur-sudoeste en procura de la
Estancia de un inglés de apellido Ball, amigo de Parfitt. Dicha
estancia se pensó para que funcionará como escala intermedia al
destino final previsto en cercanías de Río Cuarto. La crónica
reúne una colección de vicisitudes: desde una excursión de caza
de pumas organizada por Ball, un amigo alemán de éste y los
viajeros; la sorpresa del francés frente a la masiva presencia
de vizcachas, el posterior abandono del vaqueano que, llevándose
los caballos de reserva, deja a Parfitt y Moustier perdidos, sin
alimentos y librados a su suerte; por último, el ataque que la
pareja de aventureros sufren por parte de una partida de indios
guiados por el vaqueano traicionero.
A pesar de las graves heridas que reciben producto de lanzazos
durante la desigual pelea, logran huir sin destino claro;
perdiendo mucha sangre, vagaron hambrientos durante cuatro días
hasta que el azar los encontró con un lugareño que les dio
amparo en su rancho.

Típica casa serrana cordobesa - "The Amazin
Argentine - A new land of enterprise" de John Foster
Fraser
Parfitt rememora que "... el nativo nos cocinó un cordero,
nos convidó con mate y después de haber permanecido un tiempo
para descansar, montó su caballo para indicarnos el camino a un
pueblito llamado Ballesteros [se refiere a
Ballesteros Sud]
que estaba como a cuatro leguas de distancia y donde ... [al
otro lado del río Tercero]
... había una estación del Ferrocarril Central Argentino.
Llegamos a Ballesteros poco tiempo antes de la puesta del sol,
encontrando un pequeño pueblo formado únicamente por ranchos de
barro; pero, tan pronto como nuestro bondadoso guía informó de
nuestras heridas y nuestro último encuentro con los indios,
todos los habitantes parecieron rivalizar en bondad para con
nosotros y pronto nos instalaron en una de las mejores viviendas
con toda la atención posible".
George Briscoe Pilcher había nacido en Liverpool (Inglaterra) a
principios de la década del '40 del siglo XIX; con espíritu
aventurero y el fervor por incursionar en las nacientes técnicas
de la fotografía se radicó en Uruguay donde formó familia;
luego, a finales de los '70, cruza el Río de la Plata y
encuentra asiento definitivo en la ciudad de Córdoba donde
inauguró una casa de fotografía que, en este rubro, generará un
material que se convertirá en el imprescindible acervo a
consultar cuando el deseo es, con esta vital herramienta,
recuperar aspectos del devenir histórico de la provincia.
De
su cámara rescatamos la fotografía de la Estación de Ballesteros
en el tiempo de los trabajos de construcción de trazas
secundarias necesarias para fungir como ramales de maniobras.
Esta imagen, que debe corresponder a los primeros años de los
'80 del siglo XIX, nos ayuda a concluir que, en torno a la
Estación, solo se extendía un desolado desierto y que su aspecto
edilicio se ha conservado, sin cambio alguno, hasta los días de
la desactivación de la línea durante la presidencia de Carlos S.
Menem.
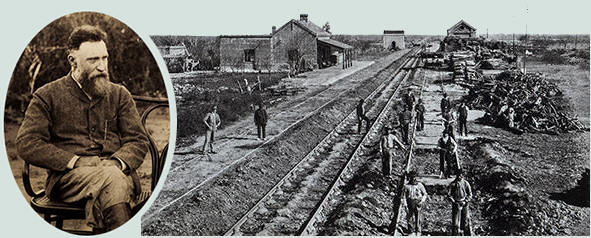
Fotógrafo George Briscoe Pilcher - Estación de
Ballesteros, construcción de ramal secundario


Estación de Ballesteros luego de la desactivación
de la línea férrea durante la década de los '90 del siglo XX
Ese
paisaje fotografiado por Pilcher es el mismo que, a su paso por
allí en 1881, el aventurero inglés Edward Frederick Knight
describió en su libro "The Cruise of the 'Falcon' - A voyage
to South America in a 30 ton Yacht". Extraemos de sus
páginas que, tras abandonar
Frayle Muerto a
caballo, galoparon paralelos a la vía del FCCA en dirección
oeste mientras un cálido viento norte les pegaba en la cara. La
brisa les trajo un aroma ácido de vegetal quemado que anticipaba
"... un incendio forestal que ardía lentamente sobre algunas
leguas de terreno. Toda la hierba se ha consumido, los
algarrobos se han carbonizado y lenguas de fuego saltan
hambrientas aquí y allá. Entre el cielo caliente en lo alto y
las cenizas abrasadas por debajo nuestro, nos atrapó una
sed incontrolable frente a la que, cualquier viejo bebedor,
hubiera dado todo por saciarla; pero ¡ay!, no teníamos con qué".

Edward Frederick Knight y su libro
"The Cruise of the 'Falcon' - A voyage to South
America in a 30 ton Yacht"
El autor relata que
"... antes del anochecer llegamos a la estación de Ballesteros.
Nuestra expectativa era encontrar un pequeño pueblo aquí; sin
embargo, lo que hayamos fueron dos o tres viviendas miserables;
de las cuales, ninguna era una posada. La única construcción con
un aspecto decente era la estación del ferrocarril; así que
decidimos dirigirnos hacia ella y, para nuestra satisfacción,
descubrimos que el Jefe de la misma era un inglés de apellido Coleson. Luego de nuestro complicado viaje, nos recibió con
mucha hospitalidad y mientras le hacíamos honor a la abundante
cena que nos brindó, nuestros caballos hacían lo mismo con su
alfalfa y vainas de algarrobo. Hay varias estancias de nativos
alrededor de Ballesteros [se refiere a
Ballesteros Sud]
donde, como buen preciado pueblo en ascenso, la autoridad
sobre el mismo está asignada a un juez, un comisario de policía
y un comandante militar". La sobremesa brinda el tiempo
adecuado para que el anfitrión les relate anécdotas asociadas a
estos tres personajes y que más tarde, Knight revivirá en su
obra.
La presencia de la Estación tal como es visitada y descripta por
Knight no se agota en asumir un cierto espíritu propio de las
viejas postas. Si bien rodeada de una geografía donde abundaba
la nada, al otro lado del Río Tercero transcurrían historias
desde hacía décadas. Durante los '60 del siglo XIX, el
desarrollo de los alfalfares en los campos que rodean
Ballesteros Sud
potencia, no solo la producción y venta de fardos de la herbácea
sino que, de modo fundamental, el aporte de un excelente y
económico producto nutricional para la alimentación y cría de
ganado tanto vacuno como lanar ya que el rinde de dos acres de
alfalfa son suficientes para el desarrollo por animal.
Manuel E. Río y Luis Achával en el libro "Geografía de la
Provincia de Córdoba" atribuye a Patricio Oyolas la
iniciativa de sembrar estas semillas forrajeras que había traído
de Mendoza; el campesino de
Ballesteros Sud
la aplicó sobre "... una hectárea de terreno de su propiedad
ubicada sobre la carretera que une a dicha población con la de
Zubiría".
El abundante rendimiento obtenido propició incrementar las
áreas para su siembra y como consecuencia, una mayor cría vacuna
desplazando a la ovina. Según el autor, con el ferrocarril se
propició la introducción de nuevas herramientas evolucionando
"... de la hoz a la guadaña y de ésta, a la máquina segadora y
las prensas de enfardelar (a sangre y a vapor) y las
trilladoras".


Transporte de alfalfa ("The Amazing Argentine"
y "La Argentina y el trabajo")
En torno a la Estación, nuevos pobladores se afincan en la
naciente Ballesteros; entre ellos, encontramos a los Amicarelli
que asumen protagonismo durante las últimas décadas del siglo
XIX; de hecho, el patriarca de la familia será el responsable de
aportar la imagen de San José que, en la Parroquia local,
llegará hasta nuestros días.
José (Giuseppe) Amicarelli, con 31 años, había llegado en 1872 a
Argentina junto a su esposa Francisca Orlando (Francesca
Orlandi); la familia dejaba atrás Agnone, Campobasso, Molise
(Italia) y se radicaba en
Bell Ville. Uno de sus hijos, Carmen (Carmine) nacido en
Italia en 1868, una vez completado los estudios técnicos en
Bolonia (Italia), viaja para unirse a sus padres con quienes,
luego de casarse con Lucía Sabelli en 1889, se radicará en
Ballesteros donde compartirá la administración de la "Casa
Amicarelli", proyecto familiar que será el primero en dedicarse
en el pueblo a la comercialización de tejidos, comestibles,
artículos de ferretería, etc. que, sumado a la compra venta de
cereales y forrajes, les permiten construir un respetable
patrimonio. La tradición sostiene que, en los tiempos libres que
le dejaba su actividad, Carmen (Carmine) se dedicó a cursar
estudios de medicina en la Universidad de Córdoba.

Acta matrimonial de Carmen (Carmine) Amicarelli de 22 años
y Luisa (Lucía) Sabelli de 18 años
Iglesia Parroquial de
Bell Ville - 01
de junio de 1889
Estamos en el año en que el Departamento Unión, por Decreto del
Ejecutivo Provincial del 12 de abril de 1889, se divide en la
Pedanía Bell Ville
y la Pedanía Ballesteros; quedando este Departamento conformado
por seis Pedanías:
Bell Ville,
Ballesteros, Litín,
Ascasubi, Loboy y San Martín.
|
Para la misma época, Francesco Scardin llega a
Ballesteros y entabla un contacto con Carmen (Carmine)
que volcará en su libro
"La Argentina y el trabajo" donde nos relata que
"... el pueblo que está en la región de la alfalfa, nada
tiene de notable. Sin embargo, de notable tiene un joven
italiano culto y simpático, comerciante rico, el cual a
pesar de haber frecuentado en su patria tan solo los
cursos técnicos, ejercitó en esta colonia, durante
algunos años, con diligencia y desinterés, la profesión
de médico-cirujano. Y recuerdo, además, con cuanto calor
me hablaba de muchos detalles de la vida agrícola,
compendiando de práctica y sensata manera sus
consideraciones, extraídas de la experiencia, sobre lo
que debiera hacerse con provecho para resolver el
siempre arduo problema de la colonización".
El mismo autor, refiriéndose a Carmen (Carmine)
Amicarelli en su libro "Vita italiana nell'Argentina",
amplía asegurando que, "... en 1893, se le autorizó a
ejercer la profesión de médico, pero limitado a la
colonia; y lo hizo con tanto amor y desinterés que
pronto se ganó el cariño y simpatía general". |

Francesco Scardin |
En el Censo de 1895, al joven Amicarelli se lo releva en
Ballesteros con 27 años, declarando la profesión de Comerciante
y viviendo junto a sus padres y su esposa Lucía Sabelli de 23
años con quien compartía seis años de casados y cuatro hijos. A
su biografía se le debe sumar que, desde el 30 de noviembre de
1904, es designado Agente Consular de Italia. Es curioso como en
un pueblo que, por entonces, exhibía un mínimo desarrollo
poblacional tuviese una representación de este tenor. A ésto,
debe sumarse la llamativa centralidad que se le asignaba a
Ballesteros en diversas revistas de fuerte difusión en las
grandes ciudades como "Caras y Caretas"
o similares. (Ver Documento)
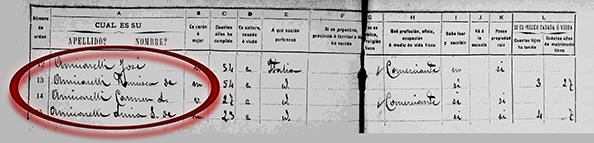

Los años de la llegada de los Amicarelli son transitados con una
mejora de la diversidad productiva que debió ser acompañada con
un servicio de transporte más eficiente que el histórico aporte
de las caravanas de carretas. Sin embargo, los campesinos no
obtuvieron una respuesta inmediata por parte del ferrocarril. La
demora en la radicación poblacional en torno a las nuevas
estaciones, la pobre oferta de vagones para el transporte de la
producción agroganadera, la arbitraria discrecionalidad en la
fijación de tarifas, la falta de cuidados y garantía sobre las
mercaderías despachadas, la reducida disposición de personal
idóneo, los vacíos legales aprovechados por la Administradora,
son solo algunos ejemplos que exponen el desinterés de la
Compañía en satisfacer las nuevas y crecientes necesidades.
La desidia de la Administración inglesa se expone incluso en no
invertir en necesidades hasta básicas para garantizar un
adecuado servicio. En la Memoria del Departamento de Obras
Públicas de la Nación de 1884, se describe un largo listado de
trabajos realizados por el Estado sobre esta red; en el caso
particular de la Estación de Ballesteros, se consigna "...
que se colocó una bomba con motor a caballo para la provisión de
agua".
Valen dos documentos que, teniendo como protagonista a la
Estación de Ballesteros, funcionan como crudos ejemplos que
prueban la deliberada y manifiesta actitud de la Administradora
inglesa centrada en la búsqueda de una desmedida y rápida renta
mientras, en paralelo, apela a cualquier tipo de artilugio para
evadir todo tipo de responsabilidades mientras apuesta al paso
del tiempo teniendo, como objetivo central, la multiplicación
del precio de las tierras.
Uno, se refiere a un pasajero que despachó con él una yegua y un
padrillo; al llegar a proximidades de la Estación de
Ballesteros, chispas desprendidas de la máquina provocaron el
incendio del forraje de alimentación de los animales; de
resultas de lo cual, falleció la yegua mientras que el caballo
sufrió quemaduras. La negativa de la Empresa en asumir sus
obligaciones como garante del transporte contratado aduciendo lo
fortuito del hecho, obligó al dueño de los animales a iniciar,
en marzo de 1889, una demanda judicial que, dos años después,
obtuvo fallo favorable. (Ver
Documento)
Otro antecedente rescatado por Florencia D'Uva en un trabajo de
investigación sobre accidentes de trabajo durante la primera
década del siglo XX y que terminaron sentando jurisprudencia,
correspondió al pleito iniciado por la muerte, en noviembre de
1904, del guarda Angel Sarmiento en la Estación de Ballesteros.
La tragedia se produjo en el área de maniobras cuando el citado
empleado procedía a operar con los enganches de unos vagones sin
percatarse que el resto de la formación se desplazaba hacia él,
aplastándolo. La demanda iniciada por la viuda debió resolverse
entre la posición de la Empresa que alegaba que el guarda estaba
haciendo tareas que no le correspondían y la realidad que, por
economía operativa, la Compañía evitaba contratar suficientes e
idóneos trabajadores condicionando a sus pocos dependientes a
cumplir todo tipo de obligaciones a riesgo de ser despedidos.
Recién en 1911, la justicia resolvió a favor del reclamo de la
esposa de Sarmiento y sus hijos.
Manuel Gálvez, en su libro "Amigos y maestros de mi juventud",
reflexiona a partir de la frase del Senador Nacional por Santa
Fe Dr. Ricardo Caballero que en el Senado de la Nación había
expresado que
"... la campaña para desprestigiar a los Ferrocarriles del
Estado ha sido pagada por las empresas ferroviarias
extranjeras".
|
El autor nacionalista y revisionista se sorprende
porque, tan dura exposición, no haya encontrado eco ni
en la prensa ni en los espacios gubernamentales de la
época; más aún, cuando "... todos los años en el
momento de la venta de sus cosechas se alzan protestas
por la falta de vagones que los diarios de Buenos Aires
registran en sus informaciones del interior. Este año se
produjo en Oncativo, centro de una las regiones
agrícolas más densas de Córdoba, una verdadera conmoción
casi revolucionaria, porque los productores locales,
unidos en cooperativas, se veían precisados a mantener
sus cereales en los depósitos a la espera de vagones,
mientras comprobaban el ir y venir de trenes enteros,
completamente vacíos, por las vías del Ferrocarril
Central Argentino que cruzan esa zona".
Completa su pensamiento afirmando que, para los
ferrocarriles ingleses, nunca faltan "... máquinas,
vagones y vías libres para cubrir las solicitudes de
Liebig's y de Bovril". |
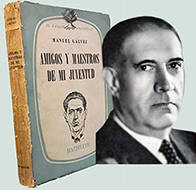
"Amigos y maestros de mi juventud"
- Manuel Gálvez |
Habiendo encontrado los mismos nombres en la dirección
empresarial de estas empresas con los que figuran en la
administración de los ferrocarriles ingleses, con ironía, Manuel
Gálvez concluye que "... hasta parece que fueran los mismos
empresarios, porque en los Directorios figuran nombres
idénticos, cabalmente homónimos".
Dada la significativa distancia entre
Ballesteros Sud
y Ballesteros y siendo que en esta última ubicación se encuentra
la formal Estación de aquella, se hizo imprescindible vincular a
ambas con la complicación de tener que sortear el río Tercero.
Se hizo, primero, mediante un puente de madera dispuesto en 1889
sobre el curso fluvial y luego, con la consolidación de un mejor
camino en 1898 y el emplazamiento, en 1908, del puente de hierro
que llega hasta nuestros días con un costo final de 175568$ (un
16% más de lo previsto en el presupuesto original). En noviembre
de ese mismo año se emitió un Decreto firmado por Figueroa
Alcorta avalando un gasto de 3365$ propuesto por la Comisión
Administradora del Fondo de Caminos para las obras de reparación
del camino de acceso a la Estación comunicando, de mejor modo,
al FCCA con el pueblo y, al mes siguiente, se aprueba otro
Decreto que, por 3682,50$, autoriza la ejecución de la traza
desde la Estación Ballesteros a la vecina Morrison. El puente de
hierro devendrá en uno de los numerosos conflictos con la
Administración inglesa del FCCA; de hecho, en marzo de 1910, el
Presidente Alcorta debe emitir un Decreto rechazando la
pretensión de la Empresa para que se la libere del pago de la
tercera parte del costo del puente sobre el Río Tercero a lo que
había sido "invitada a colaborar" al momento de ser proyectado
en 1905. A mediados de 1910 y en relación a este tema, el
Congreso aprueba la exoneración a la Pcia. de Córdoba del pago
de los derechos de importación y sus intereses por los
materiales necesarios para la construcción de puentes metálicos
en Ballesteros y Leones. (Ver
Documento)
Será en 1920 que se conforma la municipalización del pueblo
asumiendo, en diciembre de dicho año, las autoridades comunales.
En las respectivas elecciones, el triunfo fue obtenido por el
Partido Radical por sobre los Demócratas; la fracción ganadora
impulsaba a Vicente Cacciavillani para el cargo de Intendente.
Una vez asumido, designó como Secretario a Enrique González,
mientras que Luis Journet, tomaba la responsabilidad de
Presidente del Concejo Deliberante.
La primera Capilla.
En 1882, el entonces Obispo de Córdoba Fray Mamerto Esquiú
bendice la colocación de la piedra fundacional de la Capilla
que, bajo la advocación de San José, se habría de levantar a
unos 300 metros de la Estación Ballesteros del Ferrocarril
Central Argentino con su fachada orientada hacia el sur
ofreciendo su frente hacia el símbolo del progreso de la época.

En paralelo, designa al Presbítero Eduardo R. Ferreyra al frente
de la estratégica Parroquia de la Inmaculada Concepción de María
de Bell Ville;
lugar que ocupará a lo largo de 23 años.
Durante los tres meses de 1882 que Fray Mamerto Esquiú destinó
para una recorrida pastoral por todo el Curato contará con la
permanente compañía y colaboración de Ferreyra. Producto del
camino transitado en común, el nuevo Párroco de Bell Ville,
acumularía jugosas anécdotas de su Superior.
|
La construcción de la primera Capilla de Ballesteros insumiría
varios años, al punto que recién en 1886 pudo ser bendecida por
el Presbítero Eduardo R. Ferreyra. Según
"Historias Populares Cordobesas - Ballesteros",
el acta que refrenda esta ceremonia está "... conservada en
un cilindro de plomo que se encuentra en la pared sudeste de la
Capilla".
María del Carmen J. de Taruschio y Raúl A. Cáceres en su trabajo
dedicado a la "Parroquia San José de Ballesteros" e
incluído en el libro "Civitatis Mariae - Historia de la
Diócesis de Villa María", consignan que,
"... su Patrono es San José, una bella imagen de porcelana
traída desde España y donada por Don José Amicarelli".
A poco de su apertura, el recinto religioso comenzó a cumplir
con todas las actividades propias del culto bajo la
responsabilidad del Cura y Vicario de la Iglesia Parroquial de
Bell Ville
quien debía cubrir las múltiples necesidades de la zona; de
hecho, se lo encontraba rubricando su oficio en diversos sitios
del Curato como, entre tantos otros, el Oratorio de la Colonia
Tortugas en el límite con Santa Fe, en
Cruz Alta, Marcos
Juárez, San Juan de
Ballesteros Sud, etc. |
 |
Por las distancias a cubrir por los pocos curas disponibles, los
distintos servicios que se realizaban se los hacían coincidir
con los días de estadía sacerdotal en cada lugar; con un
encabezamiento específico en el Libro de Actas se identificaba
la población visitada y la respectiva capilla. En nuestro caso,
es así como lo dejó asentado el Padre Eduardo R. Ferreyra.

El 5 de julio de 1886 el Padre Ferreyra dejó su sede en Bell
Ville y se acercó a Ballesteros Viejo (actual
Ballesteros Sud) y en su Capilla de San Juan, entre otras
actividades, procedió a bautizar unos 40 niños; hecho ésto, el
12 de julio, se hizo presente en Ballesteros donde, en la
Capilla de San José, ofició una ceremonia de matrimonio y al día
siguiente, bendijo cuatro criaturas del lugar.

Para 1904, al Departamento Unión le correspondía un Curato con
sede en Bell Ville
bajo cuya administración estaban las Capillas de Ballesteros,
San Antonio y San Juan. El 12 de mayo de 1906 se registra, en
"... San José de Ballesteros", el matrimonio del argentino
Ernesto Lerch Olive de 27 años, hijo de Felipe Lerch y Berta
Olive, con la argentina Clotilde Amicarelli de 15 años, hija de
Carmen (Carmine) Amicarelli y Lucía Sabelli.

El acta está refrendada por el Sacerdote José Pío Angulo en su
carácter de responsable del Curato de San Gerónimo con sede en
Bell Ville. Se
trata del Párroco que asistió, en sus últimos momentos, al
recientemente santificado José Gabriel del Rosario Brochero. La
reconstrucción de los instantes finales del Santo ubican al
Sacerdote Angulo colocándole su tradicional sotana, tal su
deseo, dándole los sacramentos de rigor y permaneciendo a su
lado hasta su último aliento ocurrido el 24 de enero de 1914.
Durante 1908 se coloca y bendice una Cruz de sólida madera
frente a la Capilla. La misma, aportada por sacerdotes
misioneros en su paso por Ballesteros, tendrá un destino
inesperado e indeseado del que nos ocuparemos más adelante.
Al año siguiente, el casamiento de otra hija de Carmen (Carmine)
Amicarelli merece, en 1909, la atención de la Revista "Caras
y Caretas". Nos referimos a la boda de Vicente Cacciavillani
con Francisca Amicarelli realizada, según consta en la
respectiva acta, en la Iglesia de Ballesteros Nuevo.
Un documento de fecha 25 de junio de 1893 nos da cuenta que
Francisca había nacido el 18 de mayo de ese año; la joven era
hija de Carmen (Carmine) Amicarelli y Lucía Sabelli. Por su
parte, Vicente Cacciavillani, de 26 años, era hijo de Emilio
Cacciavillani y Concepción Gambelar.

Acta de bautismo de Francisca Felisa Amicarelli,
hija de Carmen (Carmine) Amicarelli y Lucía Sabelli, en la Capilla de San José - 25 de junio de 1893

Banquete para despedir la soltería del Sr.
Vicente Cacciavillani - Revista "Caras y Caretas"

Acta del casamiento de Vicente Cacciavillani con
Francisca Amicarelli
realizado el 24 de abril de 1909 en la primera
Capilla de Ballesteros (actual Salón Parroquial)

Encuentro familiar en festejo al casamiento
Cacciavillani-Amicarelli
Foto publicada en la Revista "Caras y Caretas"
n°554
El joven matrimonio se radicará en una vivienda que, conservada
hasta la actualidad, está ubicada frente a la Sociedad Italiana
de Ballesteros. Con ladrillos vistos y tras una artesanal reja,
un hermoso jardín la aleja de la vereda. En el centro, una alta
puerta de madera separa sendos pares de ventanas. La tradición
asegura que hasta disponía de un salón destinado a bailes. En
relación a la propiedad, Iván Wielikosielek en un artículo de su
autoria y publicado en "El Puntal" de Villa María,
rememora que estando aún viva la última habitante de la casa y
descendiente de la familia Cacciavillani, al pasar frente a la
reja se podía oír "... el piano tanguero saliendo de las
manos de la mujer junto a un potente perfume de las
madreselvas".
Volviendo a la primigenia Capilla, podemos concluir que el
aspecto de su arquitectura es simple, tan solo un rectángulo de
18m por 6,5m; una muy escasa superficie cubierta con un techo a
dos aguas que drena sobre ambas mamposterías laterales. Sobre
estas paredes se ubican sendos pares de ventanas de medio punto
que aprovechan la luz del sol para iluminar hacia el interior y,
como único detalle de decoración, se observan unas finas cruces
en sobre relieve. El frente intenta copiar un estilo clásico
donde dos pilastras flanquean la puerta de ingreso
mientras sostienen un frontis superior triangular dentro del
cual una ciega ojiva circular que seguramente estaba concebida
para contener una ventana a la altura de un posible coro
interior. El pórtico esta enmarcado en una moldura que acompaña
los laterales de la puerta y que se continúa por encima de la
misma con un dibujo de medio punto.


Distintas vistas contemporáneas de la primera
Capilla de Ballesteros (actual Salón Parroquial)
Abajo: foto correspondiente al casamiento del
árabe Miguel Asef con Estela Conti
obtenida frente al atrio de la primera Capilla de
Ballesteros y publicada
en la Revista
“Caras y Caretas”
n°562

Acta matrimonial de Miguel Asef con Estela Conti
- 17 de junio de 1909
|
"La profanación de la
cruz bendita"
(Fragmentos) |
"El Dr. Yrigoyen me confió en Micheo, cual iba a ser desde la
Presidencia de la Nación, su actitud para con la Iglesia
Católica, inspirada en la tolerancia de Constantino, y su
decidida protección a la misma. Por este motivo, afirmó que los
componentes de la UCR, no podían desde sus filas, combatir los
Dogmas Católicos, cuyas verdades profundas van siendo
comprobadas por la ciencia positiva, iluminada por la conciencia
religiosa. Estas palabras del Dr. Yrigoyen, nos llevaron a
recordar una tentativa anti religiosa iniciada en Córdoba por
algunos radicales que tomaron la denominación de “rojos”. Fueron
promotores de esa tentativa, con otros muchos, el Distrito de
Ballesteros, Morrison, los caudillos locales de Casildo Abaca,
Benito Rivera, Ruperto Español, cuyos prestigios y generosidad,
arrastraban a casi todos los criollos de esos lugares.
Recuérdese que la UCR de Córdoba se había organizado desde 1906
hasta 1909, bajo la dirección y presidencia del canónigo Dr.
Eleodoro Fierro, de tan querida memoria entre los viejos
radicales. No obstante éso, el grupo “rojo”, levantó el pendón
disidente y anti religioso, con el lema de 'Frayles no'. Más o
menos como los Demócratas Cristianos del presente, aunque
pagando estos tributos a la perfidia de los tiempos, no lo
confiesan públicamente. Son éstos los antecedentes del hecho que
paso a referir.
Frente a la vieja capilla de Ballesteros, una misión de
sacerdotes católicos había dejado clavada, como recuerdo de su
paso, una gran cruz de madera, bendecida en una tocante y
concurrida ceremonia. El grupo de radicales “rojos”, tal vez
despechados por la repulsa casi unánime de los correligionarios
resolvió perpetrar un atentado contra el símbolo sagrado de la
redención humana. No pudieron los blasfemantes, elegir un medio
más propio al grosero materialismo que los animaba, y
resolvieron arrancar la cruz en la noche y, con sus maderos,
asar unos corderos para regalarse con ellos y con abundantes
beberajes, en el Café que otro radical de su credo, Juan Massó,
poseía en Ballesteros.
Era una noche de diciembre de 1909. Noche serena de plena
luna de azulado cielo, cubierto por estrellas brillantes y
tranquila, que parecían presagiar buen tiempo con la inmovilidad
de su luz. Cuando el pueblo dormía, en la alta noche, arrancaron
la cruz, el peón de patio de la casa de Amicarelli, Benito, el
Negro Clementino y un gringo masón italiano que se las daba de
anarquista y radical. Con los maderos de la cruz hicieron el
fogón en lo de Massó, para asar los corderos, y mientras ésto
ocurría, corría el vino y el vermouth".
 
Relato incorporado en el libro:
"Yrigoyen, la Conspiración Civil y Militar
del 4 de febrero de 1905" - 1951
(Ver Documento)
|
|
En diciembre de 1917, por auto del Obispo de Córdoba Fray Zenón
Bustos y Ferreyra y conjuntamente con la conformación de la
Diócesis de Villa María, la reducida Capilla es elevada al rango
de Parroquia conformando un conjunto integrado por los pueblos
de Ballesteros, Ballesteros Sud, Cárcano y Alto Alegre; tiempo
después, se les sumará Morrison mientras que Cárcano pasará al
Curato de Villa María.

Monseñor Fray Zenón Bustos y Ferreyra (Obispo de
Córdoba, 1905-1925)

Primeras décadas del siglo XX; lateral este de la primera
Capilla (actual Salón Parroquial)
En marzo de 1918 y en coincidencia con la fecha patronal
dedicada a San José, se efectúa el festejo de su nueva
condición. Aprovechando la celebración, se procede a realizar
bautismos y otros servicios pastorales.

Actas bautismales en la Iglesia de Ballesteros
rubricadas por el Sacerdote José Pío Angulo - marzo de 1918
Si regresamos a la lectura del libro "Civitatis Mariae -
Historia de la Diócesis de Villa María" en lo que respecta
al espacio dedicado a Ballesteros podemos rescatar un detalle de
los sacerdotes que sucedieron a Eduardo R. Ferreyra en la
atención de los servicios religiosos en la pequeña parroquia de
Ballesteros. Se trata de "... Angel Farías Leal (03/18 a
02/20), Alfonso María Buteler (03/20 a 02/23), José Pío Angulo
(02/23 a 06/23), Francisco J. Ferrero (12/23 a 05/31), Pablo
Colabianchi (junio 1931), Calixto Fabre (07/31 a 12/33),
Alejandro T. Allende (12/33 a 03/36) y Francisco Company (04/36
a 02/48)".

En detalle, el sacerdote José Pío Angulo rodeado
de comulgantes en Bell Ville
Revista
“Caras y Caretas”
- N°1503 del 23/07/1927
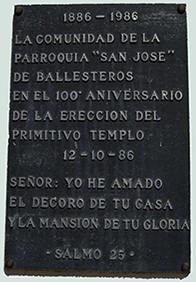



El Dr. Ricardo Caballero y el Párroco Francisco Company o
Compañy.
Como ya hemos anticipado, en un tiempo común, dos personajes se
acercarán para construir, entre ambos, un eslabón imprescindible
en la cadena histórica de Ballesteros: la nueva Parroquia.
Sobre el Dr. Ricardo Caballero, ya nos hemos extendido; falta
que, ahora, nos ocupemos de Francisco Company ya que será quien,
con su juventud, entusiasmo, perseverancia y un cabal
entendimiento de los tiempos políticos que se transitaban y a
los que se supo adaptar, será el artífice de la concreción de
una serie de proyectos de muy diversa osadía y complejidad;
siendo, el más relevante, el impulso en la construcción de la
actual Parroquia en Ballesteros.
En relación al Sacerdote, recurrimos a , la "Revista de la
Junta de Historia Eclesiástica Argentina" que, en 1965 y con
motivo de su deceso ocurrido el 29 de abril de ese año, publicó
una síntesis de su biografía. Si bien incompleta en lo que
respecta a su pensamiento político, nos es útil para
introducirnos, de modo genérico, en su trayectoria.
Francisco Company o Compañy (luego nos referiremos a su
apellido) nació el 17/10/1909; un día de octubre que, 36 años
después, será muy significativo para el Sacerdote y no solo por
ser su cumpleaños. Una vez dejada su Río Cuarto natal, ingresa
al Seminario Conciliar de Nuestra Señora de Loreto de Córdoba de
donde egresa como Sacerdote en abril de 1933. Con sus jóvenes 23
años es asignado a la capitalina Parroquia de Nuestra Señora del
Pilar como Ayudante Secretario y de un modo inmediato, se
integra a la Asociación Católica Juvenil que funcionaba en el
lugar.

El Presidente Justo, por Decreto del 02/07/1934,
designa a Francisco Company como Ayudante Secretario
en la Vicaría Foránea de La Rioja dentro del Obispado de Córdoba
|
Según el texto de ARCHIVUM, "... el 4 de abril de
1936, fue trasladado a la localidad de Ballesteros y
allí desempeñó sus funciones de Párroco por espacio de
una década. Se convirtió en una figura insustituible en
muchas de las actividades de aquella pequeña población y
no pocas de sus obras estuvieron enderezadas al progreso
de ella, desde la renovación de su templo parroquial
hasta lograr el adelanto de aspectos de cultura".
Es cierto, la gestión de Company dejó distintivos
logros, que merecen y deben ser leídos desde lo
político. ARCHIVUM apela a un entrelineado sutil al
decir que "... provenía de una familia de trabajo,
éso le mantuvo cerca de muchos aspectos sociales que él
trato de resolver con una colaboración amplia, franca,
sin escondrijos. Muchas páginas de sus libros y de sus
artículos periodísticos, como no pocos de sus sermones,
tuvieron esa orientación, hecha sin mezquinos cálculos,
con la pasión que sabía inocular a sus alocuciones y a
sus capítulos, pero con la gran ambición de sentir para
su tierra una paz afirmada en la justicia y en el amor".
(Ver Documento)
|

Pbro. Francisco Company |
Dentro del contexto temporal de 1936, al momento de asumir su
ministerio en Ballesteros y en la Capilla de Morrison, no se
debe obviar el ascenso a la gobernación de Córdoba de Amadeo
Sabattini en representación de un sector de la UCR. Su triunfo
electoral fue ajustado siendo vitales los votos del seno de los
hijos argentinos de la inmigración europea; desde esa función
ejecutiva, el nuevo Gobernador asumió una posición liberal y
como laicista, puso distancia a la educación religiosa. Frente a
la influencia marxista, los sectores obreros, pobres y
postergados al no estar considerados dentro del nuevo esquema
devinieron en un conjunto social propicio para las nuevas
corrientes que se nutrían de ideas desde la Rusia comunista y
atea como, también, desde la España republicana donde tenían
cabida los republicanos, los socialistas, los comunistas y los
anarquistas en inestable comunión.
Las injustas condiciones de los marginales de las periferias de
las ciudades y la dura miseria de aquellos braceros de los
campos que tanto habían sacudido el espíritu nostálgico de
Ricardo Caballero recibían el destrato tanto de la política como
de un Dios que, juzgaban, no se ocupaba de tenderles su mano
piadosa.
Desde hacía años que se gestaba un caldo de cultivo donde era
inexorable que la lucha de clases fuera el sustento y detonante
de cambios radicales en la conformación y convivencia social y
política del país. Parecía inevitable. Era un límite que la
anacrónica Iglesia de la época no se podía permitir.
Inés Achával Vecú en su valioso trabajo titulado "Francisco
Company, un cura peronista ..." reflexiona que, "... a
partir de la década del treinta, la Iglesia Católica se
posicionó con mayor fuerza en el espacio público como fuente de
legitimidad y como alternativa frente a la larga crisis del
liberalismo y a la emergencia del comunismo". De cara a esta
realidad, Company apostó ser un católico capaz de sembrar
semillas contrarias a estos dos "ismos".
El "Martín Fierro" de José Hernández es leído por el
clérigo y reinterpretado dentro de los límites del dogma
cristiano; en sus versos busca la adecuada y justa prédica en la
esperanza que su palabra así moldeada logre entrar en los
espíritus del pobrerío campesino y desde allí, disputar
voluntades contra el peligro rojo y ateo.
La línea que rescata es la que expresa que "... debe el gaucho tener casa,
escuela, Iglesia y derechos". Los paradigmas de lo que, años
más tarde, será la Justicia Social estaban allí escritos; las
necesidades requerían de derechos; la Iglesia no podía ni debía
ser indiferente. Estaba convencido que esos sectores, que la
larga época liberal, había definido como bárbaros sin
posibilidad de recuperación, podían ser convocados tras una
nueva causa donde se los escuchase con respeto y se saciasen sus
necesidades. Creía, con fervor, que podía servir a esa empresa
con las herramientas que, a su entender, nacían del mismo
evangelio.
En referencia a ésto, Matías Emiliano Casas en dos de sus
trabajos de investigación, razona que el sacerdote cordobés,
motivado en la lectura analítica del Martín Fierro,
"... desarrolló una teoría para corroborar la adhesión del
gaucho a los valores cristianos y católicos. La institución de
las peregrinaciones gauchas [muy arraigadas en las
costumbres campesinas] representa un antecedente y una
práctica consolidada en orden a establecer una indefectible
ligazón entre el arquetipo de la tradición y la Iglesia Católica
..." y que, con osadía intelectual, a partir de la "...
reivindicación del gaucho, se anima a tejer relaciones entre
ellos y los personajes bíblicos. Uno de los atributos más
remarcados para establecer al 'gaucho' como modelo simbólico de
conducta dentro del escenario católico, pero también por fuera
de él, era su capacidad de resistencia ante las adversidades de
la vida". Según el investigador, Company consideraba que el
modo con que el gaucho enfrentaba "... los 'males de la vida'
y las injusticias se ejemplificaba ... como virtud de todo buen
cristiano [ya que] en ningún caso, había sobrevenido el
suicidio como respuesta a las desgracias de su existencia
campera". En concreto, "... los gauchos no conocían la
cobardía del suicidio".
Llegado a Ballesteros, el joven clérigo se mimetizó con el
ambiente y la población rural y de allí, abriendo los ojos y
oídos, absorbió la compleja problemática rural. De resultas de
sus razonamientos, la construcción arquetípica que el cura
realizó del gaucho encontraban sustento en las virtudes
cristianas de "... perseverancia, fidelidad, nobleza y
coraje". El amor por su tierra como lugar de existencia
deviene en un valioso nexo con la nacionalidad; ese reducido
espacio de frágil propiedad es su patria y su alimento al que
debe cuidar y defender.
|
Según Inés Achával Vecú, Francisco Company, considerando "...
al pueblo como el verdadero eje de lo social, [propició]
la organización de diverso tipo de asociaciones católicas; la
sindicalización de los obreros; la organización del tiempo de
ocio con actividades recreativas y deportivas y la utilización
de las industrias culturales y de los medios masivos de
comunicación".
En síntesis, para que su proyecto tuviese éxito, su presencia
debía ocupar espacios mucho más allá de aquellos pastorales;
visto con esa óptica, la política también era un sitio que
ofrecía un vacío que debía ser llenado con un renovado relato.
Con convicción, vehemencia y habilidad discursiva, no dudó en
transitar esa senda tanto desde el púlpito como en la calle.
A pesar de lo difícil que se hace concluir con certeza si lo
suyo fue por convicción ideológica y política o por mero
oportunismo; la realidad muestra que los diez años de su
ejercicio en Ballesteros quedaron signados por su centralidad en
las obras concretadas.
|

Párroco Francisco Company |
Decíamos que la construcción de la nueva Iglesia necesitó de dos
protagonistas centrales que, además, comulgaran con una misma
lectura sobre la realidad, sus injusticias y como enfrentarlas.
Una alianza con eje en Caballero y Company estaba gestándose,
era cuestión de saber actuar de un modo acorde. En este sentido
y apelando a Inés Achával Vecú, podemos concluir que la ligazón
entre ambos "... eran el ataque al liberalismo, la oligarquía
y la inmigración; rescatando al criollo traicionado y olvidado
por la generación liberal que los expulsó de sus propiedades
para entregarlas a las empresas ferroviarias y a los
inmigrantes". En concreto, los une
"... la batalla por la historia en clave católica y revisionista
[en contra de los] proyectos imperialista anglosajón
'mercantilista' de base protestante y aquel otro, comunista y
ateo [y el reconocimiento] de los derechos sociales,
civiles, y religiosos de los trabajadores rurales y criollos
[afectados por el] progreso mercantilista e inmoral en manos
de una oligarquía portuaria, cuyas políticas terminaron con el
tipo de vida y honor del gaucho".
La nueva Parroquia de Ballesteros. Colocación de la Piedra
Fundamental.
Desde su fundación, en 1894, el diario "Los Principios",
funcionó como el órgano de difusión informativa del Arzobispado
de Córdoba. La edición del 11 de octubre de 1939 nos informa
que, al día siguiente, se va a colocar la piedra fundamental de
la nueva Parroquia de Ballesteros. La pequeña población debía
prepararse para una ceremonia especial ya que, se vería honrada
con la visita del Obispo de Córdoba Monseñor Fermín Emilio
Lafitte.


Monseñor Fermín Emilio Lafitte (Obispo de Córdoba
1934-1958)
Titular del Diario "Los Principios" del
11/10/1939
Atento que, con pormenorizado detalle, el Periódico se ocupó de
describir el acontecimiento y que, consultando el siguiente
Documento, el lector puede tener un acceso integral a
dicho material; aquí, apelaremos a una síntesis de las
circunstancias vividas.
"Los Principios" resalta que la colocación de la Piedra
Fundamental es "... la culminación y fruto de la acción
tesonera e inteligente de las instituciones católicas ... la
creación de diversas instituciones de diverso carácter y los
establecimientos educacionales son otras tantas expresiones que
al correr de los años se agrandaron en valor y en gravitación en
todos los círculos del pueblo".
Con solo transitar las líneas de dichos textos periodísticos,
podemos sorprendernos ante la significativa y por demás
llamativa relevancia que asumiría la reducida comunidad.
El 12 de octubre, a ese joven pueblo converge el Obispo de
Córdoba con su comitiva; a las 9:30 es recibido en el Camino
Nacional por "... una caravana de automóviles y una
cabalgata"
que lo acompaña hasta "... el comienzo del Boulevard San
Martín [donde es recibido] por el pueblo y la banda
municipal infantil de Bell Ville con 85 ejecutantes".
Están también presentes distintas personalidades como el
Senador Nacional "... Dr. Ricardo Caballero, donante del
terreno del nuevo templo, quien pronunciará un discurso", el
Diputado Nacional Néstor Pizarro entre otros Legisladores con
sus esposas, el Intendente Municipal Juan B. Lafourcade, el
Ingeniero Antonio Sánchez Pertierra que se haría cargo de
supervisar la obra civil y la Sra. Silvia Michel de Bustamante
en su carácter de "... Presidenta de la Unión de Damas
pro-Templo"; dicha Comisión, integrada por más de una decena
de miembros, tiene a Francisca Amicarelli de Cacciavillani como
Vice Presidenta Primera y entre sus funciones esta la
responsabilidad de coordinar a otras sub-Comisiones por cada una
de las filiales parroquiales de Ballesteros Sud, Morrison y Alto
Alegre. La "Unión de Damas" tiene, además, una serie de
Presidentas Honorarias, entre las que se destaca Elvira Vives,
esposa del Dr. Ricardo Caballero.
Al respecto, la crónica de "Los Principios" nos relata
que, "... llegada la caravana al Boulevard, donde una
compacta manifestación de pueblo, niños escolares, asociaciones
y autoridades les aguardaban ... allí se formó la gran comitiva,
dirigiéndose al lugar donde se erigirá el nuevo templo y donde
también se celebraría la misa de campaña ..." oficiada por
el Párroco Francisco Company y el Rector del Seminario
Metropolitano Presbítero Alfonso Buteler.

Comitiva encabezada por Monseñor Lafitte y el Dr.
Caballero (Diario "Los Principios")

Misa de Campaña (Diario "Los Principios")

Bendición de la Piedra Fundamental por parte del
Obispo de Córdoba (Diario "Los Principios")
Terminado el rito religioso, se bendice y coloca la Piedra
Fundamental; tras lo cual, hacen uso de la palabra el Padre
Company, el Dr. Ricardo Caballero y el Obispo de Córdoba. Luego
de las alocuciones, se entona el Himno Nacional. (Ver
Documento)
El Dr. Ricardo Caballero y su familia eran, para la época, los
propietarios del solar ubicado en Roque Sáenz Peña y San Martín;
esquina opuesta a la primera Capilla de la que se separaba
por la calle que, perpendicular, conducía a la cercana Estación
del Ferrocarril. El 12 de octubre de 1939, en coincidencia con
la colocación de la piedra fundamental, el político y médico
exterioriza públicamente su voluntad de donar parte de sus
tierras para que sean destinadas al asiento de la futura
Parroquia.
|
"La donación a la
Iglesia"
(Fragmentos) |
"Ahora, mi última palabra, la más noble vibración de esta
alma mía que habéis visto a plena luz. Es verdad que he sido un
luchador, como lo ha expresado con elocuencia y bondad, el señor
Cura Párroco de este pueblo, en el hermoso sermón que le hemos
escuchado. En general se cree que un hombre de lucha, no tiene
tiempo para ser un hombre de estudio. Lo digo sin vanidad, yo he
sido esto último, más que lo primero. Como llevado por un
designio providencial, he bebido en las fuentes más puras y más
hondas de las ciencias así biológicas como sociales y sagradas.
He torturado mi inteligencia procurando penetrar el misterio de
la creación y del destino del hombre y he llegado a comprender,
o a intuir, cuando mi capacidad puramente humana, no me ha
bastado, en dónde está la verdad científica, en dónde está la
verdad política, en donde está la verdad social, y como
resultado de esta investigación, anhelante os digo, invocando
todo lo que ha flotado hoy día ente ambiente ennoblecido por el
misterio de la misa, sacudiendo hasta las lágrimas nuestros
sentimientos, que es depositaria de estas verdades, la Iglesia
Católica, Apostólica y Romana. El mejor acto de mi vida, es el
que realizo entregando este viejo solar para que sobre él se
levante el templo en el que se realizará su culto y mi humilde
fe, como la vuestra, jura por el pasado de nuestra raza, ante el
presente inquieto, tal vez porque en su entraña se agita un
movimiento de restauración argentinista, defenderla de los
peligros que aparecen como nubes sangrientas en los horizontes
oscurecidos de esta civilización en plena tragedia de impiedad y
de perturbación.
La violencia armada para constituir una civilización laica,
sin resortes morales, sin fe religiosas, aunque se confunda en
un abrazo esperado por mí, con el comunismo ruso, será vencida
hoy como siempre, por las fuerzas morales, por la esperanza
infinita, que surge en el alma en donde está la verdad social, y
como resultado del hombre, al conjuro de esta simple y profunda
interrogación: el ¿por qué? de la vida, el ¿por qué? de la
muerte. De esta pregunta brota el sentimiento más digno del
hombre, el sentimiento religioso, y éste es más fuerte que todos
los poderes físicos de la tierra, que han pretendido ahogarlo en
el pasado y en el presente. Sin él, la humanidad habría perdido
todo estímulo superior y la esperanza como dijo el poeta, se
abría cansado de ser madre. No en vano lo han invocado los
primeros hombres de la tierra, cuando desde sus montañas
solemnes levantaran al cielo sus brazos suplicantes, no en vano,
cuando el materialismo pagano lo había casi extinguido bajo el
peso de su religión natural, se derramó sobre el sombrío
Calvario la generosa sangre del Hijo del hombre, para realizar
en la tierra, el milagro más grande que el de la primera
creación, el milagro de la nueva creación del hombre moral,
última finalidad del Creador, al formar la tierra para que la
habitara la criatura hecha a su imagen y semejanza.
Con estas palabras entrego este solar nativo a la Iglesia de
mi pueblo, sabiendo que todos los muertos de mi casa, desde las
regiones en que habiten, aprobarán este acto como el destino
mejor para lo que fue nuestro hogar, y que, nos cobijó en la
vida, durante tantos años".

por Ricardo Caballero
"Páginas literarias del último caudillo - Compilación"
Francisco Javier Rojo y Andrés Ivern
y Revista "Nativa" de diciembre de 1939
(Ver Documento)
|
|
Por lo que dice, es muy interesante el discurso de donación del
predio. Pero, también, lo es por lo que no dice. El texto
completo amerita que sea leído con detenimiento ya que en el
mismo se sintetiza buena parte de las posiciones sociales,
políticas y humanísticas de Ricardo Caballero a esa altura de su
vida; contiene la profunda nostalgia por un pasado de grandeza
que asume perdido; recupera apellidos que acompañaron y
moldearon su espíritu; rescata las costumbres rurales
asociándolas a una raza idealizada; hurga en la historia y
reivindica a aquellos que otros, se han ocupado de estigmatizar;
se hinca definiéndose cristiano sin dobleces. La presentación,
aún sin expresarlo, reescribe sus propios mundos infantiles, sus
contradicciones juveniles, sus disputas internas. Para él y para
el país, son tiempos muy particulares. Su ideario doctrinario,
atraviesa una difícil y necesaria etapa de revisión.
Al tiempo que declama su presentación y mientras calla
apellidos, sabe muy bien que, entre los que lo escuchan, esa
omisión no la olvidarán. Mientras ésto sucede en un pueblo que
puja por emerger en medio de lo que era un desierto, el mundo
está ingresando en una oscura noche sobre la que nadie está en
condiciones de predecir como será el amanecer. En lo particular,
Argentina está próxima a una serie de sucesos que terminarán
escribiendo una historia con consecuencias que serán
determinantes hasta nuestros días.
La satisfacción que trasuntaba Caballero en su discurso, cuando
aseguraba que "... el templo de mi pueblo, se levantará en
estos patios de mis juegos de niño", no se reducía solamente
a la sesión de dicho espacio de terreno sino, también, por haber
logrado la obtención de los recursos económicos necesarios para
su edificación como resultado de la gestión que, como Senador
Nacional por Santa Fe, encabezó junto al Diputado Nacional por
Córdoba, el radical Néstor Antonio Pizarro Crespo. En particular
y durante este espacio temporal, el Dr. Pizarro integraba la
estratégica Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de
Diputados.

El Diputado Nacional Néstor A. Pizarro junto al
Diputado Provincial Filemón Gómez,
el Gobernador de Córdoba Amadeo Sabattini y el ex Presidente
Marcelo T. de Alvear
Diario "Crítica" del 09/04/1938

Miembros de la Comisión de Presupuesto y Hacienda
de la Cámara de Diputados de la Nación
De izquierda a derecha: Honorio Basualdo, Néstor A. Pizarro,
Raúl Díaz y Julio Doghenard
Revista "Caras y Caretas" del 30/07/1938
El respectivo proyecto legislativo del 23 de noviembre de 1938,
que terminó siendo aprobado, contemplaba 30000$ para la
edificación de la nueva Parroquia de Ballesteros y 20000$ para
completar las obras de la Iglesia de Morrison, ámbito religioso
de común interés para el Sacerdote Company. En la Cámara de
Diputados, el legislador Pizarro fundamentó su pedido por estar
preocupado por "... las persecuciones raciales por diferencia
de sangres; las nuevas formas estatales aseguradas por la
violencia y asentadas en el predominio de razas, cultura o
intereses". Reflexiona que, "... en la República donde no
hay igualdad étnica, de cultura ni de idioma, es imprescindible
asegurar su cohesión por la unidad moral de sus habitantes que
asegure todos los derechos del individuo; las libertades de los
pueblos".

Carátula Exp. 1402 del 23 de noviembre de 1938 -
Cámara de Diputados de la Nación
Los aportes estatales, fruto de la perseverancia de Company y la
actitud receptiva de la política, continuaron en los siguientes
años, no solo concentrándose en éste y en otros edificios
religiosos de la zona sino que también, se diversificaron hacia
instituciones para la cultura, el esparcimiento y el deporte. (Ver
Documento)
Llegado el mediodía de ese 12 de octubre que el pueblo guardará
en su memoria, se sirve un gran banquete con la asistencia de
300 invitados de honor; por su parte, los jinetes que
acompañaron al Obispo convergen hacia una gran parrilla donde
los espera un almuerzo de asado con cuero. Por la tarde, la
jornada continuó con un partido de futbol entre Club Atlético
Unión de Morrison y Unión Football de Ballesteros Sud cerrando,
hasta el anochecer, con una concurrida "kermess" popular.
Para completar este cuadro, no debe soslayarse la importancia
que significa que, al momento de estos festejos, el proyecto
edilicio ya había sido realizado por los prestigiosos
arquitectos capitalinos Carlos Alfredo Rocha y Martínez Castro.
Los profesionales, acreditarán en años posteriores obras de la
relevancia de la ampliación del fastuoso Plaza Hotel de Buenos
Aires y, en asociación con Alejandro Bustillo, la Capilla Santa
Gemma Galgani del Monte Calvario de Tandil.
Nuevamente, estamos frente a la sorpresa que significa que un
estudio de esta envergadura pudiese mostrar interés en la
iglesia de un pequeño pueblo rural del interior y como pudo
financiarse dicho trabajo, cuyo costo desconocemos. No sería
desacertado concluir que la participación política fue
concluyente en allanar el camino facilitando la velocidad de
estos avances.
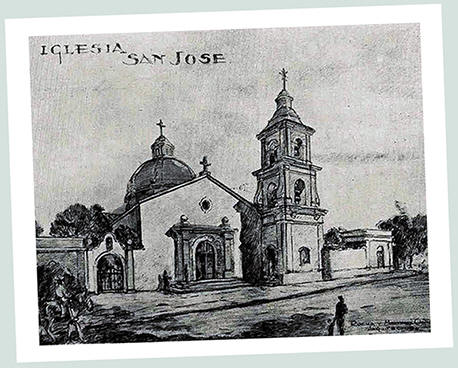
Proyecto de la Iglesia de Ballesteros (Córdoba) - Arquitectos
Rocha y Martínez Castro
Revista "Nativa" n°192 - diciembre de 1939

Construcción de la nueva Parroquia de San José de Ballesteros
y su bendición.
Supervisadas por el Ingeniero Antonio Sánchez Pertierra, las
obras fueron llevadas adelante por la Empresa Zanetti de
Bell Ville. El
diseño de la Iglesia San José de Ballesteros se enmarca en un
estilo neo-colonial que, años más tarde, se convertirá en la
icónica matriz de lo que devino en llamarse "arquitectura
colonial peronista". Los detalles distintivos son su cúpula
concluida con una linterna con cuatro lucernas y la torre del
campanario que, por su envergadura, son visibles a distancia y
verdaderos hitos para la llanura pampeana.


Imágenes durante la construcción; en detalle y ampliado,
el Cura Francisco Company

Imágenes durante el proceso de construcción de la
cúpula y colocación de la cruz y veleta

La iglesia está asentada sobre el terreno sito en la
intersección de la Av. Roque Sáenz Peña y la Av. San Martín;
próxima a la medianera este-sudeste, deja libre el sector de
lote donde se encontraba la vivienda del Dr. Ricardo Caballero,
donante del predio.
Está retirada unos diez metros de la línea municipal; el amplio
atrio, así conformado, está separado de la vereda por un pretil
con pilares de mampostería coronados por pirámide con esfera de
hormigón y rejas de hierro trabajada artesanalmente. Luego del
60 aniversario de la Parroquia y habiéndose ya consumado el
desalojo de Alejandro Caballero y su familia y la demolición de
la vivienda histórica, se completó el cerramiento del perímetro
del predio.
La fachada, con orientación nor-nordeste, luce un conjunto
integrado por el cuerpo central, la torre campanario a su
derecha y a su izquierda, el portal de ingreso a la Gruta de la
Virgen.
En el eje de simetría del imafronte, un vano terminado en arco
de medio punto asentado en impostas, es el ingreso al templo.
Para jerarquizarlo y a modo de ornamentación, el mismo está
enmarcado por sendas pilastras con basa y capitel en las que se
apoya el arquitrabe. Así, se genera un pequeño nartex abovedado
en el sotocoro que se extiende hasta el portal de madera de
doble hoja batiente de 24 tableros.
Sobre el conjunto, se destaca el óculo que, con artesanal y
colorido vitraux, ilumina el coro alto al inicio de la nave. Por
su parte, el hastial evidencia un techo a dos aguas, con un
mínimo alero que expone los bordes de las tejas coloniales y los
doce cabezales de las vigas del techo.

Vista integral de la nueva Parroquia de San José
de Ballesteros
con la usual contaminación visual



En relación a la torre campanario, está adosada a la nave en el
mismo plano del imafronte partiendo desde el piso. Concebida en
cuatro estratos, su sección cuadrada va disminuyendo en tamaño a
medida que asciende en cada tramo. La base tiene pilastras en la
proximidad de las aristas que llegan hasta la imposta que la
rodea. Tiene puerta de acceso en el lateral y ventana en el
frente.
El segundo tramo funge como mirador, con tres vanos con arco de
medio punto, barandas metálicas que se extienden entre las bases
de las pilastras de ángulo, las que llegan hasta la imposta que
lo separa del próximo nivel.
Este nuevo tramo es el campanario específico; también luce
pilastras de ángulo con cuatro vanos con arcos de medio punto y
con imposta que, al igual que las anteriores, en su parte
superior está revestida con tejas españolas.
Con 232 kg de peso, la campana de mayor tamaño fue traída
de España; María del Carmen J. de Taruschio y Raúl A. Cáceres,
en
"Parroquia San José de Ballesteros" integrado en
"Civitatis Mariae", aseguran que las mismas "... fueron
balanceadas a mano y afinadas en el tono de Fa sostenido Mayor,
que es lo más festivo de la escala".
El último tramo, el más pequeño en dimensiones, es un octógono
irregular que culmina con un cupulín con linterna y chapitel con
cruz de hierro forjado. El reloj domina este nivel a los cuatro
vientos.





Los arquitectos que proyectaron este templo lo hicieron con una
tradicional planta en cruz latina compuesto por una nave muy
ancha en relación al largo y un transepto corto. Son
proporciones poco usuales que permiten que el crucero exponga
una cúpula de grandes dimensiones.
Asentada en los cuatro arcos torales, con tambor con aro de
borde en el inicio, culmina en una linterna de sección
octogonal. Las cuatro pechinas han sido trabajadas con motivos
en bajorrelieve.
Sobre la cúpula se destaca la cruz de hierro artesanalmente
forjada que es acompañada de una veleta con la imagen de una
carreta tirada por bueyes y que funge como emblemático símbolo
homenaje de las tradiciones camperas y de las Postas, cuya más
cercana estaba ubicada al otro lado del Río Tercero, en
Ballesteros Sud,
siendo éste, el punto de bifurcación de los caminos hacia el
norte con destino a Córdoba y hacia el sudoeste en procura de
Río Cuarto y Mendoza.
En el exterior, ocho cuerdas de arco de refuerzo llegan a la
lucera y coinciden con un chaflán del mismo ancho, lo que
transforma la sección de la misma en un octógono irregular. En
el inicio de cada refuerzo hay un pináculo piramidal que se
repite en el techo de la lucera en una dimensión menor.


La nave está cubierta con un techo a dos aguas cuya estructura
está formada por cuatro vigas acarteladas de ancho variable,
sobre las que descansan la viga cumbrera y dos por cada faldón.
Sobre esta estructura se extiende la losa que exteriormente está
cubierta con tejas coloniales.
En los muros laterales de la nave se han incorporado dos
capillas en cada uno y sobre ellas, tres vanos abocinados que
contienen magníficos vitrales que, donados por Ricardo Pertierra
hermano del Ingeniero Antonio Sánchez Pertierra, relatan la vida
de Jesucristo y que Iván Wielikosielek describe como "... una
historia en diapositivas reveladas por el sol del ocaso al caer
la tarde de un fabuloso azul cobalto y rojo carmesí".


En el presbiterio, el altar mayor con las modificaciones
canónicas post conciliares de 1965, luce la vieja imagen de
porcelana del Santo Patrono sobre peana, iluminado y solo,
dándole la espalda a una mayólica azul que tapiza un muy amplio
nicho limitado por una doble y concéntrica moldura.


Iván Wielikosielek en "Perla colonial de la Pampa Gringa"
atribuye a María Angeles Ramos asegurar que Ricardo Pertierra
era "... miembro de la Comisión Renovadora del Cabildo
Histórico de Buenos Aires y que, por tal razón, consiguió un
ladrillo de dicho Cabildo el que fue colocado en el altar
mayor".
María de Taruschio y Raúl Cáceres en
"Parroquia San José de Ballesteros" del "Civitatis
Mariae"
rescatan que "... Don Juan Company, padre del Párroco
Francisco, talló el púlpito, una verdadera obra de arte que con
el correr de los años se tranformó en el actual altar mayor, con
piedra de mármol de Carrara al igual que el ambón".
En los cabezales del transepto sendos altares cobijan imágenes;
se tratan del Sagrado Corazón de Jesús sobre el lado del
Evangelio y la Virgen María Inmaculada del lado de la Epístola.

Los años peronistas.
Durante el ejercicio pastoral de Company en Ballesteros, además
de boletines parroquiales por él editados y distribuidos a nivel
local y regional o un diario que, en 1937, llamó "La
Cenicienta", su pluma tenía usual presencia en el
tradicional periódico religioso "Los Principios". Esa
participación se incrementó a partir del desplazamiento del
Presidente Ramón Castillo con la Revolución del 4 de junio de
1943. Siendo Farrell Presidente ejerció, durante un corto
período en 1944, la docencia en la Escuela Normal de Bell Ville
dictando "Ciencias y Letras". Su pasión por usar a
la comunicación como vital herramienta se incrementó, más aún,
luego de los acontecimientos que concluyeron en el 17 de octubre
de 1945 y la posterior campaña que, en febrero de 1946, llevaría
a Perón a su primera presidencia.
Esta etapa, donde se construye y moldea el ideario del
peronismo, el catolicismo y la política se combinan y
complementan bajo una premisa común, "la doctrina de la
justicia social de la Iglesia" y así, conforman un dique de
contención al comunismo. Con claridad, eran numerosos los
valores afines que, de modo férreo, encontraban anclaje en ambos
sectores de poder. De hecho, será Evita quien describirá a Perón
como "... el Apóstol de la justicia social".
Jane Walter, en su trabajo "Catholicism, Culture, and
Political Allegiance - Córdoba, 1943-1955", nos ayuda a
comprender las razones que propiciaron el acercamiento del
Sacerdote al camino abierto por Juan Domingo Perón. Según la
investigadora "... varias influencias lo motivaron a apoyar a
Perón. Los 'estibadores, peones' [en castellano en el
original] y otros trabajadores de su parroquia rural lo
ayudaron a comprender la importancia de los sindicatos y la
necesidad que el gobierno construyera viviendas para los
campesinos disminuyendo la pérdida de población del campo. En
1945, el rechazo en las universidades al movimiento popular y la
necesidad de mantener la instrucción religiosa en las escuelas
públicas confirmaron su ingreso al peronismo. Company también
quedó impresionado por la forma en que Perón respondía, antes de
las elecciones, a las preguntas sobre cómo combatiría al
marxismo: deshacerse de las causas otorgando a los trabajadores
ventajas mayores y más sólidas que las prometidas por los
comunistas".

Jane Walter "Catholicism, Culture, and
Political Allegiance - Córdoba, 1943-1955"
incorporado en "Region and Nation:
Politics, Economics, and Society in Twentieth-Century Argentina"
Con
el inicio de 1946, es necesario que comprendamos el contexto
social que se vivía previo a la Elección Presidencial prevista
para el 24 de febrero. El Embajador de EEUU Spruille Braden, con
un fuerte protagonismo en el proceso electoral, había sido
ascendido dejando la responsabilidad de la Embajada en Buenos
Aires en manos del Encargado de Negocios John Moors Cabot.
Fabián Bosoer en su libro "Braden o Perón, la historia
oculta" rescata el muy largo y puntilloso Despacho Secreto
n°1747 que, el 9 de enero de 1946, el funcionario envió a
Washington. Del mismo, extraemos un párrafo que, de modo
excelente, describe la situación argentina.
|
Según su opinión "... en la Argentina ha comenzado una
revolución social; hasta donde llegará, solo la historia podrá
decirlo. Los peligros de tal revolución social son mucho mayores
porque ya hace tiempo que debió haber ocurrido; las clases
pudientes, a través del control del Ejército, se han aferrado a
sus privilegios semi feudales por mucho más tiempo que en la
mayoría de los otros países que han obtenido el grado de
progreso de la Argentina.
Las condiciones que han existido en la Argentina hasta el
presente y que han concentrado en unos pocos, argentinos y
extranjeros, la riqueza industrial y las tierras del país, han
creado una mayor disparidad en la riqueza que lo que puede
hallarse hoy día en casi cualquier otro país del mundo.
La reforma es necesaria e inevitable.
El interrogante fundamental para muchos argentinos hoy día es
saber cómo habrá de ser repartida entre sus habitantes la
abundancia, real y potencial, de este país inmensamente rico y
quién hará el reparto.
Perón ha encarado resueltamente esta cuestión y les ha
otorgado beneficios tangibles a las clases bajas argentinas". |

John Moors Cabot |
Durante los primeros días de marzo de 1946, Francisco Company
tenía varias razones para festejar; entre ellas, el reciente
triunfo de Perón en las elecciones generales, la publicación en
"Los Principios" de su artículo "La muerte del
descamisado" y la próxima bendición del nuevo Templo.
En relación a la elección presidencial, las previsiones se
concretan en la práctica. La ruralidad, los trabajadores y los
sectores humildes y postergados definen, a nivel nacional, la
diferencia a favor de la fórmula Perón - Quijano por sobre la de
Tamborini - Mosca. Los resultados del escrutinio en Ballesteros
y Ballesteros Sud son un ejemplo claro que nos ayuda a
comprender la distribución clasista de los votos.

Tras quedar atrás los tiempos electorales, el domingo 17 de
marzo la comunidad local se apresta a vivir la ceremonia de
inauguración de la Iglesia con la asistencia del Obispo de
Córdoba, Monseñor Fermín Lafitte.
El Diario "Los Principios" se ocupa del acontecimiento
informándonos que el programa pautado se inicia con "...
disparos de bombas a la salida del sol; misas a las 6, 7 y 8 y
gran concentración a las 8:30 frente al nuevo templo parroquial
... a las 9, solemne y popular recibimiento de las autoridades
eclesiásticas, civiles y militares ... a las 10, Bendición de la
Iglesia, Tedeum y alocución del Monseñor Fermín E. Lafitte".
Las actividades se extienden a lo largo de lo que queda del día
con una recepción de los visitantes en la Comuna que incluye un
vino de honor, carreras de sortijas, almuerzo criollo popular y
turnos de confirmaciones. (Ver
Documento)
La obra soñada por Company se había concretado; era el resultado
de su indiscutible tesón y de la cercanía a los nacientes
postulados políticos con los que supo tejer un esquema de
relaciones y alianzas fructíferas para su proyecto; desde ese
lugar, apuntaló las obras que impulsó a lo largo de su presencia
en Ballesteros. En cuanto a su estrategia de proximidad política
partidaria es menester consignar que contaba con el beneplácito
de sus superiores, situación que cambió drásticamente a partir
del inicio de la década de los '50 cuando la iglesia cordobesa
toma una drástica posición opositora.
Distintas agrupaciones corporativas se fueron conformando en la
provincia bajo las premisas de la doctrina cristiana y en franca
oposición a la "peronización" de la sociedad pautada en
la nueva Constitución de 1949 y la filosofía "justicialista"
de la "comunidad organizada".
Por entonces, lo encontramos a Francisco Company como Capellán
en Córdoba y Jefe de Investigación Histórica en el Instituto
Nacional Universitario de Estudios Americanistas. Desde ese
sitio, fue testigo del profundo dolor de los trabajadores y
humildes ante la enfermedad y muerte de Eva Perón. En relación a
este momento de inflexión, Jane Walter en su trabajo
"Catholicism, Culture, and Political Allegiance - Córdoba,
1943-1955", recuerda que el sacerdote adhirió a que el
Congreso la designe "Jefa Espiritual de la Nación",
sustentándolo en que "... su liderazgo no tiene comparación
con nadie tanto desde la ley divina como de la humana ..." y
agrega concluyente que,
"... Cristiandad, tomen nota, ella es el centro en torno al cual
gira esta nueva doctrina nacional".
La disputa de la Iglesia cordobesa contra el Estado Nacional se
radicaliza como respuesta al desplazamiento de la intermediación
de las "Sociedades de Beneficencia" en la relación con
los sectores necesitados; la acusación a sectores
clericales y al diario "Los Principios" de asumir
actividades anti-argentinas; la creación de la Peronista
"Unión de Estudiantes Secundarios" y la intención de
replicarla en todas las capitales provinciales; la educación
libre y gratuita en los tres niveles; la legalización del
divorcio y de casas de "tolerancia" fijando un marco
regulatorio a la prostitución; una apertura en las artes y la
moda adjetivada como amoral; la politización en las aulas y el
uso del libro "La razón de mi vida" de Eva Perón y todas
aquellas decisiones que fuesen sospechadas de apuntar a la
reducción del protagonismo católico.
Desde Córdoba, el Obispo Fermín Lafitte, viendo peligrar la
influencia del dogma sobre los sectores juveniles, convoca al
muy joven Sacerdote Diocesano Quinto Cargnelutti que, por
entonces, predicaba en Villa María y lo comisiona con la tarea
de organizar lo que se dio en llamar "Movimiento Católico de
Juventudes". La nueva organización expuso su capacidad de
movilización en procesiones al Cerro de la Cruz en Cosquín o en
encuentros al pie de Los Gigantes, en cercanías de
Tanti, donde se propiciaron
refugios de montaña para acoger a estudiantes de los colegios
religiosos de toda la Provincia.
La oposición se fungía en una unidad catalizada por un enemigo
común; con asiento en la concepción cristiana, un interminable
número de disímiles agrupamientos se iban sumando al núcleo
reaccionario. Entre otros: "La Liga de Padres de Familia",
la "Corporación de Ingenieros y Arquitectos de Córdoba" y
otras organizaciones profesionales, la "Acción Católica",
la "Liga de Madres", la "Juventud Obrera Católica"
y su órgano de difusión "Notas de Pastoral Jocista", el
"Ateneo Social Cristiano", la "Junta Promotora
Nacional de Partidos Políticos Provinciales de Inspiración
Democrática Cristiana", la "Conferencia Argentina de
Abogados Católicos", el "Ateneo Católico Universitario",
etc.
Ya no había retorno, la relación entre Iglesia y Estado estaba
rota y así lo manifiesta el mismo Perón en un discurso de
noviembre de 1954.
Jane Walter nos ubica en esos días y describe en su
investigación que, en paralelo al mensaje, se decide intervenir
"... el Poder Judicial provincial, la Universidad Nacional y
la Escuela Normal Superior ... numerosos trabajadores de estas
instituciones debieron renunciar o fueron despedidos,
librándoselas de miembros no liberales propios de la elite
intelectual cordobesa luego de una primera purga de
intelectuales liberales que incluyó a varios sacerdotes
dedicados a la enseñanza. El cura peronista Francisco Company
también perdió su trabajo en el Instituto de Estudios
Americanistas". La investigadora concluye que el Padre
Company seguramente logró devenir en Capellán y ocupar su cargo
como investigador en el Instituto Americanista en retribución
por comulgar con los principios peronistas, ya que "... la
lealtad de Company con el Peronismo era muy fuerte, en parte por
afinidad ideológica y en parte, por las posibilidades que, a su
ejercicio, el régimen le supo brindar".
Concluía 1954, faltaba menos de un año para que el "Cristo
Vence" bombardeara y asesinara civiles en Plaza de Mayo y
para que, unos meses después, concretara el derrocamiento del
Gobierno Constitucional en setiembre de 1955.
Presbítero Francisco Company o Francisco Compañy.
 |
Los artículos que, de modo asiduo, el Párroco
Francisco COMPANY continuaba publicando en el Diario
"Los Principios" seguían siendo firmados con su
nombre real. Hay un momento en que su apellido muta
a COMPAÑY y así, comienzan a registrarse sus
escritos, tanto los de tono periodístico como
aquellos literarios. Tal es así, que su biografía
realizada en ARCHIVUM lo identifica con "Ñ".
Un momento para este cambio tal vez sea el texto
dedicado a Eva Perón tras su muerte y que es
conocido como "Oración Fúnebre" (Ver
Documento) el que, frente al luctuoso suceso, fue pronunciado
por el mismo sacerdote en la Catedral de
Córdoba. El
presbítero, en esa oportunidad, la define como
"huracán místico" y que su obra pudo
concretarse en solo un lustro, gracias a "... su violenta
forma de amor". La primera publicación
de ese documento es realizada por la Imprenta de la
Universidad Nacional de Córdoba. Al año siguiente
una nueva edición se distribuirá con el título "Eva Perón. La abanderada
inmóvil", en ambos casos el autor aparece
como Francisco COMPAÑY.
A partir de aquí, el cambio se afianza en su faceta
literaria; no así en sus gestiones profesionales, tal como
se evidencia en su nombramiento de febrero de 1955
al frente de la Cátedra de Religión en la Escuela
Nacional de Córdoba donde figura como COMPANY.
Como no tenemos registro de sus razones, nos
permitimos hacer una libre y respetuosa
interpretación. La fonética del apellido COMPAÑY con
"Ñ" y acentuación grave, es exactamente igual a la
pronunciación de la palabra italiana COMPAGNI que,
en nuestro idioma, significa "COMPAÑEROS".
Tal vez sea una sutileza, pero este cambio lo
mantuvo en todas sus publicaciones hasta su muerte;
incluso cuando, a partir de 1956, devino en fundador
y responsable de la Revista "Argentina Cristiana"
que supo tener, de modo paradójico, un fuerte
contenido anti-peronista.
Como conclusión, es indubitable que el cambio de la
"N" por la "Ñ" es producto de su voluntad con una
motivación que solo él conoce.
Lo definitivo, es que los fríos y formales Edictos
publicados tras su fallecimiento lo devuelven a su
nombre real:
FRANCISCO COMPANY
 |
 |
La llegada del Párroco Armando C. Piazza.
El 1 de febrero de 1948, luego de diez años de acción misional,
el Sacerdote Francisco Company delega la responsabilidad
religiosa en manos del Padre Armando C. Piazza; con sentidas
palabras, lo hace frente a los fieles a quienes les manifiesta
que "... aquí os dejo a este Sacerdote, encomendándolo a
vuestra ayuda. El será el continuador de la obra emprendida,
pues será un verdadero párroco que superará mi acción y hará más
eficaz mi trabajo y mi anhelo".
Durante su gestión, Piazza avanzó en tareas que habían quedado
pendientes en la nueva Parroquia: la colocación del piso y
zócalo; el revoque exterior; la instalación del reloj en la
torre del campanario realizada por Humberto Giordanino quien,
además, se ocupó de su mantenimiento; la compra de material
litúrgico y la revitalización del jardín que rodeaba el atrio y
el templo.

Firma de Armando C. Piazza (08/12/1949)



La casa de la familia del Dr. Ricardo Caballero.
Avanzado el relato, hay una pregunta que deviene en inevitable:
¿por qué la vivienda del Dr. Ricardo Caballero no está? La
valiosa historia de vida del dirigente Radical, su protagonismo
nacional como político, escritor y médico y su centralidad en
ser el donante del espacio sobre el que se construyó la nueva
Parroquia San José de Ballesteros llevaría a concluir que lo
razonable sería que, no solo debería haber sido preservada por
su indiscutible valor simbólico; sino que, más aún, hubiese sido
el ámbito natural para contener el museo de la ciudad.
Intentando indagar sobre las razones del destino de la misma; lo
primero, fue encontrar una evidente invisibilización dentro del
escaso material disponible sobre la pequeña comunidad. Las
fotografías halladas en las que la vivienda aún estaba en pie
nos demuestran que el conjunto arquitectónico, de haberse conservado
la casa en cuestión, hubiese conformado un rico patrimonio digno
de ser expuesto a la consideración del visitante.

Posible festejo de un 9 de julio durante la
década de los '50 del siglo XX; la iglesia se ve,
terminada y
con su campanario sin construir, asomando detrás de la Casa de
la familia Caballero
Diario Digital "El Regional" - Villa María - Córdoba,
10/04/2024

Imágenes de la década de los '60 del siglo XX: nueva Parroquia,
casa de la Familia Caballero y primera Capilla


Nueva Parroquia y entrada lateral al jardín de la
casa de la Familia Caballero
Será Iván Wielikosielek quien, en su artículo
"Patrimonio de ladrillo visto" publicado en "El Puntal de
Villa María", refiere con hábil pluma que en varias esquinas
"... sus fantasmas siguen gritando su presencia, o acaso su
ausencia".
Se refiere al espacio, frente al actual Salón Parroquial,
donde las Avenidas San Martín y Roque Sáenz Peña se cruzan. El
autor, sin eufemismos, se refiere al solar de la Familia
Caballero asegurando que, "... en una maniobra realmente
macabra, el gobierno militar expropió de su legítima casa
a los propios donantes, los descendientes del Dr. Ricardo
Caballero". El escueto párrafo solo dejaba claro que los
hechos ocurrieron durante la última dictadura cívico militar;
más nada decía respecto al por qué.
La necesaria curiosidad llevó a que accediéramos a una demanda
que, iniciada en 1969 por el Arzobispado de Córdoba en contra de
Alejandro Caballero, insólitamente exigía el desalojo de la
vivienda argumentando que el espacio sobre el que se asentaba la
casa también era parte de lo oportunamente donado.
Esta decisión se concreta a poco de la muerte de los dos
protagonistas excluyentes de esta historia: Ricardo Caballero en
1963 y Francisco Company en 1965 y el manifiesto objetivo
central es la apropiación de un espacio de tierra sin que
siquiera se le dispense interés patrimonial a la misma vivienda.
Alejandro, como familiar directo del Dr. Ricardo Caballero,
habitaba dicha propiedad con su familia y sus ocho hijos por
voluntad expresa del viejo dirigente político que había optado
transitar sus últimos años de vida en Hume, a las afueras de
Rosario.
A pesar de la resistencia opuesta por los Caballero y de
resultas de la significativa diferencia entre los contendientes,
en diciembre de 1977, se consuma el desalojo de un modo que, una
crónica de la época, describe como "Desalojo arbitrario";
con ese título, a fines de enero de 1978, el Diario "Tribuna"
de Bell Ville
se ocupa de la insólita circunstancia sucedida en la vecina
población de Ballesteros. (Ver
Documento)

(Ver Documento)
El artículo en cuestión consigna que "... una conocida y
tradicional familia se vio, de la noche a la mañana y sin
ninguna alternativa de plazo o postergación desprovista de la
que había sido su morada desde ancestrales tiempos como
consecuencia de un rápido juicio caratulado 'Arzobispado de
Córdoba c/Alejandro Caballero - Desalojo'. El texto apunta a
lo absurdo de la situación atento que la demanda se efectuaba
sobre los herederos de una familia, cuyo patriarca en vida era
el que había hecho la donación del espacio donde se levantó la
nueva Parroquia. En ese marco, el editorial reflexiona que,
"... si la mesura, la tolerancia y la paciencia son las virtudes
que la Iglesia siempre recomienda, ¿no debería haberse puesto en
práctica en este caso en favor de los descendientes directos de
aquellos que generosamente hicieron tan importante donativo y
darles tiempo para que arreglaran su situación?".
Meses después, Alejandro Caballero fallece agravándose las
circunstancias de padecimiento de la familia.
Durante 2015 el, por entonces, Diputado Provincial Carlos del
Frade difunde un artículo de su autoría titulado "Santo
desalojo en Dictadura". Según el mismo "... la familia
Caballero fue arrojada a la calle por un juicio de desalojo
iniciado por el Arzobispado de Córdoba en la localidad de
Ballesteros. Casi 40 años después se hace público un hecho de
profunda crueldad que emparenta a la diócesis cordobesa en
tiempos de la noche carnívora con lo peor de los grupos de
tareas". El texto de del Frade se ocupa de brindar detalles
de lo vivido por la familia de Alejandro Caballero a partir de
aquellas aciagas jornadas y de las gestiones que intentaron
transitar para preservar el bien y reivindicar la historia de
sus mayores. (Ver Documento)
Sobre esa esquina de Avenidas San Martín y Roque Sáenz Peña
estaba erguida la casa de la familia del Dr. Ricardo Caballero;
gracias a su donación, en el espacio que el curtido dirigente
definió como su lugar de "juegos infantiles", se levantó
la nueva Parroquia de San José de Ballesteros. Visto en
perspectiva no hay explicación válida para que las dos
construcciones no hubiesen llegado en pie hasta nuestros días.
La cruda realidad, hoy muestra una Parroquia junto a un espacio
vacío, despojado, solo tierra donde una impiadosa topadora se
ocupó de arrasar cualquier recuerdo.
Si la información es correcta, el expediente del caso,
completadas las actuaciones y una vez cerrado, se archivó en
Marcos Juárez de donde fue retirado en 1982. La historia y
quienes la escriben, saben como ciertos pliegues deben ser
doblados para que puedan ocultarse las razones de las sin
razones.
Pinceladas históricas.
-
Las primeras Estaciones.
Al referirnos a la construcción de la red ferroviaria entre
Rosario y Córdoba hemos apuntado que las primeras estaciones
donde, aún, no existía población eran meros apeaderos de
algunos centenares de metros de largo sobre el que se
ubicaba una pequeña casilla de madera de unos cuatro metros
cuadrados y techo de chapa a dos aguas. La precaria
edificación, tan solo servía para alojar al Jefe de Estación
al momento del paso del servicio del día y como reducido
refugio para los pasajeros cuando el clima no era propicio
para estar esperando a la intemperie.
A medida que los pueblos se iban consolidando, la necesidad
de mayor espacio y comodidades para comunidades que
demandaban respuestas de calidad ya sea como simples
pasajeros o para el movimiento de mercancías, estos
habitáculos fueron siendo reemplazados por las edificaciones
de mejor calidad que, en su mayoría, llegaron hasta nuestros
días.
Los primigenios cuartos se reutilizaron en los nuevos
apeaderos que iban naciendo de resultas de la ampliación del
tendido hacia el norte y sobre la red que, desde
Villa María,
avanzó hacia el oeste. Ejemplo de este reaprovechamiento es
la fotografía que la Revista "Caras y Caretas"
publicó de la Estación Casa Grande ubicada en este paraje
del Valle de Punilla.

-
La visita de Fray Mamerto Esquiú.
Habíamos ya dicho que, en 1882, el entonces Obispo Fray
Mamerto Esquiú se acercó a Ballesteros con el objeto de
colocar la piedra fundacional de la Capilla de esta novel
comunidad.
Durante los tres meses que le destinó a realizar una visita
pastoral por toda la zona de la pampa gringa del sudeste
cordobés fue acompañado, en todo momento, por el Párroco
Eduardo R. Ferreyra quien, recientemente, había sido
designado responsable de la central Parroquia de la
Inmaculada Concepción de María en
Bell Ville.

Mesa que se asegura fue utilizada como lecho
por Fray Mamerto Esquiú
a su paso por Ballesteros y
Ballesteros Sud
El joven sacerdote Ferreyra estuvo atento a las numerosas y
jugosas anécdotas que, a lo largo del camino transitado en
común, se sucedían en torno al Obispo.
Del libro de Fray Juan Alberto Cortés "Vida popular de
Fray Mamerto Esquiú", rescatamos uno de esos recuerdos
ambientado en un contexto de pobreza, ignorancia y
postergación que, en esos días, sufrían los habitantes de la
ruralidad ballesterense. (Ver
Documento)
-
Carnavales de febrero de 1904.
La Revista
"Caras y Caretas" N°283 del 5 de marzo de
1904 rescata que en los recientes carnavales de Ballesteros
"... se jugó, se bailó con entusiasmo, hubo buenas
mascaradas y en el corso que fue muy lúcido, llamaron la
atención numerosos carruajes ... el primer premio en este
concurso correspondió al carruaje del Sr. José Seisdedos
ocupado por las señoritas María y Tomasa Juárez, Laura
Mattersen y Josefina Arroyo".

Carro alegórico "La Nautilus" en el corso de
carnavales de Ballesteros
Foto obtenida en la actual Roque Sáenz Peña y Av. San Martín
Detrás, la cara anterior de la primera Capilla (actual Salón
Parroquial)
Revista
“Caras y Caretas”
- N°283 del 05 de marzo de 1904
-
Inundaciones de finales de 1904.
La Revista
"PBT" N°13 del 17 de diciembre de 1904, en dos
fotografías, se ocupa de difundir las consecuencias de la
reciente inundación producida por el desmadre de las aguas
del Río III. Las fuertes lluvias en las nacientes de los
ríos, usuales una vez iniciados los meses de la primavera,
son la explicación por la cual, año tras año, la zona de
Ballesteros al igual que otros pueblos de esta cuenca en
particular, veían como el ingreso hídrico afectaba
sembradíos y viviendas.


Los epígrafes de las fotos son sintéticos refiriendo que la
primer imagen corresponde, según el cronista, a la "Casa
de Comercio del Señor Röller"; en relación a la segunda,
la vista panorámica ubica al mismo Comercio en la esquina
que la nota sindica como de "... las calles Tucumán y
Sobre Monte de Ballesteros". Es muy interesante esta
fotografía por la incertidumbre de como fue obtenida desde
la altura y por la posibilidad que nos da poder evaluar las
dos edificaciones enfrentadas en diagonal en dicho cruces de
calles. Se trata de dos viviendas que han llegado, casi
indemnes, hasta nuestros días y que se ubican en la
intersección de las calles actuales de Congresales de
Tucumán / Avenida San Martín y Fraternidad.

Como se puede observar en las dos imágenes de las esquinas
enfrentadas obtenidas en la actualidad, las construcciones
son un fiel testimonio que han logrado mantenerse casi
inalterables tras 120 años de aquellos acontecimientos.
-
20 de setiembre de 1908.
La naciente comunidad italiana de Ballesteros organizó una
fiesta popular con motivo de un nuevo aniversario que
recuerda la fecha del "Risorgimento" cuando Roma
recupera el ser Capital de una Italia unificada tras la
derrota, en 1870, de los Estados Pontificios de Pio IX con
sede en Florencia.

Revista "Caras y Caretas" n°522
-
Desafío futbolístico.
En pleno invierno de 1909 se enfrentan la representación
futbolística de Bell Ville contra el equipo de Ballesteros que oficia de
local. Identificados como "Teams", la crónica
deportiva de la Revista "Caras y Caretas" nos ofrece
sendas fotografías de los rivales y nos informa que los
visitantes regresan a su ciudad con el halago de haber
triunfado por 1 a 0.

Team de Bell Ville (Izquierda) - Team de
Ballesteros (Derecha)
-
El Dr. Ricardo Caballero en el tango.
En Rosario, en las primeras décadas del siglo XX, cuando
Ricardo Caballero tenía una popularidad creciente, el autor
del tradicional tango "Nueve de Julio" y prolífico
compositor, pianista, guitarrista, armoniquista y director
Juan Luis Padula escribe, dedicándolo al dirigente radical,
un tango al que llamó "El taita caballerito".
El joven instrumentista tucumano había conocido y admirado
al joven político durante los años en que el músico estuvo
radicado en la ciudad santafesina, previo a su salto a
Buenos Aires donde sus obras fueron interpretadas por
artistas centrales en la historia tanguera argentina.

Juan Luis Padula
-
El Dr. Ricardo Caballero en un contrapunto político.
En una Revista, por entonces, publicada en Rosario y bajo el
título "Contrapunto entre un Radical y un Liguista siendo
Juez un Socialista" se reconstruye una puja donde sendos
payadores compiten con la presencia de un arbitro quien
asume la responsabilidad de definir quien es el ganador del
contrapunto político. La caricatura de la tapa nos muestra,
guitarras en mano, a Ricardo Caballero con boina blanca y
Lisandro de la Torre con su típica barba dispuestos a la
competencia musical. De pie, al medio de ambos, está el
socialista con un diario "La Vanguardia" en mano y
una imagen que nos lleva a la estética de Alfredo Palacios.
(Ver Documento)

-
Carnaval de 1913.
La Revista
"Fray Mocho" n°43 rescata la imagen de la
Comparsa "Los tres mosqueteros" que se presentaron durante
el carnaval de febrero de 1913.

-
Un bocado sabroso.
La Revista
"Caras y Caretas" N°772 del 19 de julio de
1913, sacó en su tapa una caricatura de Percival Farquhar
quien, luciendo en su pecho la escarapela del Sindicato que
lleva su apellido, extiende las garras de su mano sobre un
convoy ferroviario al que caracteriza como "... un bocado
sabroso".


Caricatura de Percival Farquhar y Acciones de
la "Argentine Railway Company"
El Sindicato de Farquhar es un grupo liderado por este
capitalista y empresario estadounidense que, con sede en
Paraguay, competía con los otros capitales internacionales
de la época (Inglaterra en particular) para que determinados
monopolios cambien de nacionalidad; en particular, su mayor
interés estaba focalizado en absorber la propiedad de los
ferrocarriles latinoamericanos desplazando a los ingleses.
En lo que respecta a nuestro país, es curioso que alguien
tan hábil para los negocios estuviese interesado en absorber
redes férreas cuyos balances solían declarar una recurrente
falta de rentabilidad. Particularmente hacia 1912, este
aventurero intentó asumir el control de las Empresas
Ferroviarias de Santa Fe, Entre Ríos y el Nordeste
Argentino. El emprendimiento, al que llamó "Argentine
Railways Company", quebró en 1914 perjudicando a un
elevado número de pequeños ahorristas que habían apostado a
comprar sus acciones.
-
El ahijado de Don Victorino de la Plaza.
La Revista
"Fray Mocho" N°228 del 08 de setiembre de
1916 publica la foto de "... la familia del Sr. Alfredo
Marchisio cuyo séptimo hijo varón fue apadrinado por el Sr.
A. Juárez en representación del Presidente de la República
Don Victorino de la Plaza". El Sr. Alfredo Marchisio,
radicado en Ballesteros y de profesión herrero, era un
inmigrante italiano casado con la argentina Ludovica Franco.

-
Accidente ferroviario en la Estación Ballesteros.
La crónica del accidente producido el 26 de julio de 1927
fue publicada, entre otros, por el órgano de difusión de
"La Fraternidad". El relato, al reconstruir las
circunstancias del hecho, da cuenta que de Villa María se
desplazaba el tren 594, con la máquina 808 operada por el
maquinista Clemente Peralta y el foguista Pedro Funes, en
dirección a Ballesteros. En dicha Estación se encontraba
operando el tren 539. Un error en el manejo de las señales
provocó la interpretación del maquinista de disponer de vía
libre; cuando en realidad, fue derivado hacia "... el
Brete en vez de estar por vía principal ... cerró el
regulador y puso freno ... pero, ya no había tiempo, estaba
en la vía del Brete, donde se encontraba un corte de doce
jaulas, un furgón y diez oppers". Como consecuencia de
los hechos, solo se declaran heridas leves para el conductor
y foguista, quienes fueron atendidos en la misma Estación de
Ballesteros por parte "... del Dr. Rosse, que acudió en
el acto".

-
La primera Miss Argentina.
En 1928, la tradicional Revista
"El Hogar" organizó la primera elección de Miss
Argentina. Las representantes de las distintas provincias
fueron seleccionadas a partir de las fotografías enviadas a
la publicación por las propias interesadas. En un gran baile
realizado en el Club Mar del Plata de dicha ciudad y con la
presencia del Presidente Marcelo T. de Alvear y su esposa
Regina Pacini, el Jurado decidió que la ganadora era Tulia
Ciampoli, joven de 16 años natural de Ballesteros (Córdoba).
Integrada al mundo artístico, participó en numerosas obras
teatrales y cinematográficas.
(Ver Documento)

-
"La canción de Amalia, Vals porteño de 1840".
Recorridas poco más de tres décadas del siglo XX, dentro del
ámbito de la música popular y ciudadana, encontraba la
mayoritaria adhesión en tres intérpretes centrales: Carlos
Gardel, Ignacio Corsini y Agustín Magaldi. Los interpretes
conformaban, para la época, el podio de los cantantes con
mayor llegada generando fuerte expectativa cada vez que una
nueva grabación era presentada por las fonográficas. La
Editorial Musical Julio Korn lanza 12000 ejemplares de "La canción de Amalia, Vals porteño de 1840".
El mismo, basado en la novela
"Amalia" de José Mármol, se sustenta en un
poema de Héctor Pedro Blomberg y la música de Enrique
Maciel. Acompañado de un trío de guitarras donde Maciel
asume el protagonismo, Ignacio Corsini aporta su particular
voz y estilo inconfundible. Al momento de su primera
edición, el pentagrama de la obra llevaba una específica
dedicatoria al Dr. Ricardo Caballero.
Aquí, nos vemos obligados a buscarle respuesta a la posible
contradicción que significa que una canción inspirada en un
relato de un escritor profundamente antirosista como es el
caso de Mármol, pudiese servir de homenaje al caudillo
radical. La explicación es más sencilla de lo que parece; la
poesía de Blomberg, federal en su conjunto, apela a
personajes y circunstancias de la cotidianeidad de aquellos
lejanos años donde Don Juan Manuel detentaba, con mano
férrea, el poder en la Provincia de Buenos Aires. Poniendo
eje en las pasiones, amores y la bravura de los gauchos de
la época, el autor encontraba una hábil y sutil forma de
transitar esa compleja temporalidad que, los autores de la
historia, habían etiquetado como tiranía. El tiempo del
radicalismo ya había dejado huellas y a partir de 1930, los
movimientos nacionalistas se veían acompañados con los
intentos de revisitar, revisar y reescribir los textos
históricos. (Ver Documento)

Héctor Pedro Blomberg, Carátula de la Ed.
Julio Korn de "La Canción de Amalia"
Ignacio Corsini (sentado) y trío de guitarras Pagés, Pesoa y
Maciel
-
"La muerte del descamisado". Diario "Los
Principios" del 04 de marzo de 1946.
El Sacerdote Francisco Company era una pluma usual en el
Diario "Los Principios"; uno de dichos artículos es
"La muerte del descamisado" que se publicó el 4 de
marzo de 1946. Hacía pocos días que, en Argentina, se habían
realizado elecciones generales con el triunfo del General
Perón. El texto remite a una situación que el Padre vivió en
Ballesteros y se asociaba a la jornada de dicha actividad
cívica. El relato se ubica en un "Comité Peronista", lo que
es una curiosidad de una época donde el "Comité" podía ser
"Peronista" ya que, los "Peronistas", aún no habían
inventado las "Unidades Básicas". Gabino Márquez había
muerto en dicho ámbito partidario, con la boleta en las
manos y sin haber llegado a votar por Perón.
Consultado el Cura si esta muerte era, frente a las
elecciones, una señal de mal augurio; el Sacerdote respondió
que, por el contrario, tal hecho significa que "... el
pueblo muere por Perón". (Ver
Documento)

-
El Dr. Ricardo Caballero en el cine.
José Betinoti, hijo de inmigrantes italianos, nació en
Buenos Aires en 1878. Como obrero de la industria de la
hojalata y de la marroquinería supo estar vinculado, como
cercano testigo, de las luchas obreras de fines del siglo
XIX y los primeros años del XX.
Transitando dentro de un clima de época donde la diversidad
política y la lucha de clases se ponía en cotidiana disputa
entre liberales, anarquistas, socialistas y la naciente
Unión Cívica Radical, José fue construyendo su propia
comunión de pensamientos y visión política y social que
traslada al difícil arte de la improvisación y la payada.
Es, en ese campo, que alcanza un protagonismo notorio en el
mundo del, por entonces, popular teatro circense y los
encuentros en los comités partidarios.
Será concluyente su encuentro, en 1898, con el prestigioso
payador Gabino Ezeiza; de la mano de él, iniciará su vida
artística alcanzando su mayor éxito con la autoría de la
composición musical
"Pobre mi madre querida" que, arreglada por Homero
Manzi y Sebastián Piana e interpretada por Carlos Gardel, se
convierte en un icónico clásico de notable vigencia en la
historia musical argentina.

José Betinoti y de su puño y letra, fragmento
de "A mi madre" - Revista "Fray Mocho"
Corrían los años entre los Centenarios de la Revolución de
Mayo y de la Independencia, cuando muere a la temprana edad
de 35 años. Su enfermedad debió convivir con un entorno
temporal de profundas crisis que hundían a una mayoría de la
sociedad a la postergación sometida por la pobreza, la
desocupación y las necesidades básicas insatisfecha.
Con la dirección de Homero Manzi y Ralph Pappier, la vida
del artista es llevada al cine con el título "El último
payador". El film es estrenado en 1950 con la producción
de Artistas Argentinos Asociados y los protagónicos de Hugo
del Carril y Aída Luz.
En lo que respecta a la vinculación de esta película con
nuestro trabajo rescatamos que, según el relato, José
Betinoti, al iniciar los síntomas de su enfermedad, es
atendido y medicado por el Dr. Ricardo Caballero quien, en
esos tiempos, ya contaba con una larga trayectoria y
protagonismo político como militante de la Unión Cívica
Radical. Con una notable caracterización, el actor Juan
Carrara asume la responsabilidad de interpretar el papel del
médico, político, legislador y escritor natural de
Ballesteros Sud.
Los invitamos, haciendo
click aquí, a
acceder a un pequeño fragmento donde se reproduce el
encuentro del paciente con el médico.

A la izquierda, escena del film "El último
payador" donde Juan Carrara, en el papel del Dr. Ricardo
Caballero, le brinda atención médica a Hugo del Carril quien
personifica a José Betinotti.
A la derecha, imagen del Dr. Ricardo Caballero publicada en la
Revista "Caras y Caretas" n°1745
-
Recuperación patrimonial de la Parroquia San José.
Durante 2024, con la participación de la Intendenta
Municipal Graciela Sánchez y la necesaria colaboración
parroquial, se ha llevado adelante la recuperación
patrimonial de la Iglesia San José.















Con la asistencia de las Autoridades Municipales, religiosas
y una nutrida presencia de la Comunidad local y vecina se
reinauguró, el 31 de agosto de 2024, la Iglesia Parroquial
San José de Ballesteros.

Ubicación.
Coordenadas geográficas:
Latitud: 32º 54’ 67,90” Sur
Longitud: 62º 98’ 33,30” Oeste


Documentos.
En relación al Dr. Ricardo Caballero:
•
Distintos artículos periodísticos en relación al Dr. Ricardo
Caballero
•
Semanario "El Nativo" - varios números de diciembre de 1928
y enero de 1929
•
Prólogo del libro "Aristóteles, Naturalista, Biólogo y
Filósofo" del Dr. Ricardo Caballero
•
Revista "Monos y Monadas":
"Reportajes de actualidad con el Dr. Ricardo Caballero"
•
Revista "Fray
Mocho":
"Inauguración del Gobierno Radical en Santa Fe"
•
Revista "Fray
Mocho" - Huelgas Agrarias, Grito de Alcorta
•
Diario "La Reacción" - Los primeros cinco meses de
la gestión Menchaca-Caballero
•
Creación del Radicalismo Disidente de Santa Fe
•
Convención
UCR de Santa Fe - Conformación de la fórmula Menchaca-Caballero
•
Jornada electoral del 31 de marzo de 1912 en Santa Fe
•
"Falleció el Dr. Ricardo Caballero" - Necrológica, Diario
"Crónica" del 16 de julio de 1963
•
Desalojo de la Familia Caballero
•
"Contrapunto entre un Radical y un Liguista siendo Juez un
Socialista"
•
"Canción de Amalia, Vals porteño de 1840"
En relación al Ferrocarril Central Argentino:
•
Proyecto de Allan Campbell según el "American Railroad
Journal" del 31 de mayo de 1856
•
Presupuesto del Ingeniero Allan Campbell
•
Ceremonia del inicio de obras en Rosario con la presencia del
General Bartolomé Mitre
•
Contrato entre el Estado Nacional y William Wheelwright
•
Cartas de William Wheelwright
•
Listado de los primeros adquirentes de acciones
•
Llegada de William Wheelwright con la importación de material
pesado
•
Donación de B. Whithes y W. Wheelwright a la Sociedad de
Beneficencia de Rosario
•
Detalle de los horarios del servicio de acuerdo al avance de
obras
•
Artículos del Periódico "The Standard" relacionados con
los actos de inauguración
•
Artículo del Periódico "The Standard" relacionado con la
protesta de Sarmiento
•
Detalle de la deuda externa argentina según
"The Argentine Year Book - 1903"
•
Fallo Judicial del Dr. Luis A. Peyret
•
Decretos rubricados por el Presidente Figueroa Alcorta y Exp.
185 del 29/06/1910
•
Carta de William Perkins - Director de la "Compañía de
Tierras del Central Argentino"
•
"FCCA. Serie alfabética de cargos" - Diario "El
Municipio" del 21/07/1899
En relación a Ballesteros:
•
Carmen Amicarelli - Agente Consular de Italia, Acta de
Casamiento y Censo 1895
•
Tulia Ciampoli - Miss Argentina 1928
En relación al Sacerdote Francisco Company y la Parroquia San
José de Ballesteros:
•
"La profanación de la cruz bendita" por el Dr. Ricardo
Caballero
•
ARCHIVUM Tomo VII - Biografía de Francisco Company
•
"Donación a la Iglesia Católica" del Dr. Ricardo
Caballero
•
Distintos aportes económicos del Estado para la construcción de
la nueva Parroquia
•
Colocación de la Piedra Fundamental, Bendición y
Artículo del P. Francisco Company
•
Anécdota de Fray Mamerto Esquiú a su paso por Ballesteros
•
"Eva Perón, Oración Fúnebre" por Francisco Compañy

Placa homenaje al Sacerdote Francisco Company colocada al frente
de la Parroquia de Ballesteros
Fuentes de consulta:
-
Achával Vecú, Inés: "Francisco Compañy, un cura
peronista, claves para entender las complejas relaciones
entre catolicismo y peronismo. 1943-1947" - Centro de
Estudios Históricos "Prof. Carlos S. A. Segreti" - UCC - XIV
Jornadas Interescuelas - Departamentos de Historia - octubre
2013.
-
Achával Vecú, Inés: "Repensando el peronismo periférico:
el origen del peronismo en Córdoba, 1943-1946" - Centro
de Estudios Históricos "Prof. Carlos S. A. Segreti" - UCC -
Red de Estudios sobre el Peronismo - Segundo Congreso.
-
Adamovsky, Ezequiel: "Historia de la Clase Media
Argentina - Apogeo y decadencia de una ilusión, 1919-2003" -
Editorial Planeta - Buenos Aires, 2014.
-
Aguirre R. y Tonegar: "Contrapunto entre un Radical y un
Liguista siendo Juez un Socialista" - Editores Longo y
Argento - Rosario de Santa Fe.
-
Agradecimiento muy particular para Alejandrina Gricelda
Gallay y María Eugenia Muñiz - Biblioteca Ing. Julio Bello,
Escuela Superior de Comercio, Universidad Nacional de
Rosario.
-
Agradecimiento muy especial para María Susana Caballero,
Carlos Caballero, Iván Wielikosielek, Carlos del Frade, Luis
Giletta (Tribuna de Bell Ville).
-
Agradecimiento por su predisposición a la Intendenta de
Ballesteros Graciela Sánchez.
-
Albarracín, Santiago Juan: "Bosquejo histórico, político
y económico de la Provincia de Córdoba" - Imprenta Juan
A. Alsina - Buenos Aires, 1889.
-
Album "La República Argentina - 1906/1907" -
Director: Benjamín Roqué - Talleres Gráficos de L. J. Rosso,
Buenos Aires.
-
Amaral, Samuel Eduardo: "Perón Presidente - Las
elecciones del 24 de febrero de 1946" - Colección de
Estudios de Historia del Peronismo - Editorial de la UNTREF,
2018.
-
Autores Varios:
"Historias Populares Cordobesas - Ballesteros" -
Municipalidad de Ballesteros - Imprenta de Lotería de
Córdoba S. E. - Córdoba, 2006.
-
Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba:
"Catálogo de Planos de los Registros Notariales".
-
Barbero, María Inés y Devoto, Fernando:
"Los Nacionalistas" - Centro Editor de América Latina
- Buenos Aires, 1983.
-
Boixadós, Cristina:
"Imágenes de Córdoba, Fotografías de Jorge B. Pilcher
1870-1890" - Ediciones de la Antorcha - Buenos Aires,
2017.
-
Bosoer, Fabián: "Braden o Perón, la historia oculta"
- Editorial El Ateneo - Buenos Aires, 2011.
-
Cacciavillani, José Ernesto:
"Historia de Ballesteros" -
M. A. Gráfica - Arroyo Cabral, Córdoba, 1980.

-
Caballero, Ricardo: "Aristóteles, Naturalista, Biólogo y
Filósofo"
- Cátedra de la Historia de la Medicina y de las
Doctrinas Médicas de la Facultad de Ciencias Médicas de
Rosario de la Universidad Nacional del Litoral - Conferencia
en el Salón de Grados de la Universidad de Córdoba, 10 de
junio de 1943.
-
Caballero, Ricardo: "Pasteur, estudio sobre su obra" -
Facultad de Ciencias Médicas de Rosario - Conferencia
inaugural del Curso de Historia de la Medicina, 25 de abril
de 1944.
-
Caballero, Ricardo:
"La donación" - Revista "Nativa" - Nº 192 -
Buenos Aires, diciembre de 1939 -
Ibero Amerikanisches Institut Preuβischer Kulturbesitz -
Relato incorporado en
"Páginas literarias del último caudillo" de Francisco
Rojo y Andrés Irven, 1957.
-
Caballero, Ricardo:
"La casa de mi infancia (En Ballesteros Viejo)" -
Revista "Nativa" - Año XI Nº 122 - Buenos Aires,
febrero de 1934 -
Ibero Amerikanisches Institut Preuβischer Kulturbesitz -
Relato incorporado en
"Páginas literarias del último caudillo" de Francisco
Rojo y Andrés Irven, 1957.
(1)
-
Caballero, Ricardo: "Yrigoyen, la Conspiración Civil y
Militar del 4 de febrero de 1905" - Editorial Raigal -
Buenos Aires, 1951. (2)
-
Carrasco, Eudoro y Carrasco, Gabriel: "Anales de la
Ciudad del Rosario de Santa Fe - 1527/1865" - Imprenta
J. Peuser - Buenos Aires, 1897. (3)
-
Casas, Matías Emiliano: "Los Evangelios criollos y el
Martín Fierro católico. El gaucho al servicio del Concilio
Vaticano II" - Universidad Nacional de Tres de Febrero -
CONICET - "Itinerantes" 5 - Revista de Historia y
Religión - San Miguel de Tucumán, 2005.
-
Casas, Matías Emiliano: "Gauchos y católicos. El origen
de las peregrinaciones a la Basílica de Luján, Buenos Aires,
1945" - Universidad Nacional de Tres de Febrero -
CONICET - Anuario Digital 25 - Escuela de Historia - UNR,
2013.
-
Chávez, Fermín:
"Testimonios" - Revista "Ahijuna"
n°1 - Buenos Aires, diciembre 1967. (4)
-
Cibotti, Ema: "Queridos Enemigos" - Aguilar, Grupo
Satillana - Buenos Aires, 2006. (5)
-
Compañy, Francisco:
"Eva Perón. La abanderada inmóvil" - Assandri -
Córdoba, 1954.
(6)
-
Compañy, Francisco:
"Eva Perón, Oración Fúnebre" - Imprenta de
la Universidad Nacional de
Córdoba, setiembre de 1952.
-
Cortés, Juan Alberto Fray: "Vida popular de Fray Mamerto
Esquiú" - Ediciones Castañeda - San Antonio de Padua,
1977.
-
D'Uva, Florencia: "En reclamo de un resarcimiento:
trabajadores y accidentes de trabajo en Buenos Aires
(1900-1915)" - Universidad Nacional de Buenos Aires -
Revista Digital "Páginas" de la Escuela de Historia
de la Universidad Nacional de Rosario - Año 6 n°12, 2014.
-
Dardán, Carlos María: "La Tradición y el Gringuito" -
Revista "Cabildo" Año II n°19 - Buenos Aires,
noviembre de 1974.
-
de Taruschio, María del Carmen J. y Cáceres, Raúl A.:
"Parroquia San José de Ballesteros" - "Civitatis Mariae -
Historia de la Diócesis de Villa María" - 2006.
-
del Frade, Carlos:
"Santo desalojo en dictadura" - Agencia ACTA - CTA
Autónoma, 2015.
-
Delius, Juan D.:
"Reseña acerca de los campos que circundan la antigua
estancia Monte Molina, Saladillo, Córdoba" - Konstanz,
Alemania.
-
Departamento de Comercio - Oficina de Comercio Interior y
Exterior de Estados Unidos de América: "Railways of South
America - Part I: Argentina" - Washington, 1926.
-
Departamento de Obras Públicas de la Nación - "Memoria
1884" - Imprenta Pasteur - Buenos Aires, 1885.
-
Diario "Crítica": "Alvear llegó a Córdoba" -
Buenos Aires, 09 de abril de 1938.
-
Diario "Crónica": "Falleció el doctor Ricardo
Caballero" - Biblioteca Argentina Dr. Juan Alvarez
- Municipalidad de Rosario, 16/07/1963.
-
Diario "Democracia": Biblioteca Argentina Dr. Juan
Alvarez - Municipalidad de Rosario, varios números de
1928.
-
Diario "El Cosmopolita": "Los Empresarios del FCCA",
Donación a la Sociedad de Beneficencia de Rosario -
Biblioteca Argentina Dr. Juan Alvarez - Municipalidad de
Rosario, 04/10/1865.
-
Diario "El Ferro-carril": Biblioteca Argentina Dr.
Juan Alvarez - Municipalidad de Rosario, 01 de febrero de
1867.
-
Diario "El Independiente": Biblioteca Argentina
Dr. Juan Alvarez - Municipalidad de Rosario, 01 de abril de
1911.
-
Diario "El Litoral": Hemeroteca Digital Fray Francisco
de Paula Castañeda - Santa Fe, varios números de 1930, 1931, 1932
y 1937.
-
Diario "El Municipio": Biblioteca Argentina Dr. Juan Alvarez
- Municipalidad de Rosario, 21/07/1899 y 22/04/1911.
-
Diario "El Nuevo Mundo": Biblioteca Argentina Dr.
Juan Alvarez - Municipalidad de Rosario, 15 de mayo de 1870.
-
Diario "El Orden": Hemeroteca Digital Fray Francisco
de Paula Castañeda - Santa Fe, varios números de 1930,
1931 y 1932.
-
Diario "La Acción": Hemeroteca Digital Fray Francisco
de Paula Castañeda - Santa Fe, varios números de 1946.
-
Diario "La Reacción" - Suplemento: "Reseña
administrativa de cinco meses de labor- del 9 de mayo al 15
de octubre" - Biblioteca Argentina Dr. Juan Alvarez
- Municipalidad de Rosario, 01 de enero de 1913.
-
Diario
"Los Principios" - Córdoba, números de
diversos años.
-
Diario
"Santa Fe" - Hemeroteca Digital Fray Francisco
de Paula Castañeda - Santa Fe, varios números de 1912, 1930,
1931 y 1932.
-
Diario
"Tribuna" - Bell Ville - Córdoba, 28 de enero
de 1978.
-
Díaz, Honorio A.:
"Ley Sáenz Peña: Pro y Contra" - Biblioteca Política Argentina n°17 - Centro Editor de
América Latina - Buenos Aires, 1983.
-
El Negro del Buffet:
"Espiando por la redonda" - Revista "Patoruzú"
Año I n°12 - Buenos Aires, 20 de julio de 1937.
-
Fernández Saldaña, José María: "La Quinta del Buen
Retiro, origen del Prado" en "Historias del viejo
Montevideo" - Revista "Montevideo en la literatura y
el arte" n°6 - Editorial Nuestra Tierra - Montevideo,
1971.
-
Foster Fraser, John:
"The Amazing Argentine - A new land of enterprise" -
Cassell and Company Ltd. - London - New York - Toronto -
Melbourne, 1914.
-
Gálvez, Manuel: "Amigos y maestros de mi juventud" -
Hachette - Buenos Aires, 1961.
-
Giannangeli, Liliana:
"Contribución a la bibliografía de
José Mármol" - Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación - UNLP - Buenos Aires, 1972.
-
Honorable Congreso de la Nación: "Exoneración a la Pcia.
de Córdoba del pago de derechos de importación de materiales
para la fabricación de puentes en Ballesteros y Leones" -
Exp. 185/1910 y Distintas Leyes entre 1938 y 1948.
-
Ingrassia, Domingo José: Ilustraciones en
"Historia de Ballesteros" de José E. Cacciavillani - M.
A. Gráfica - Arroyo Cabral, Córdoba, 1980.
-
Karush, Matthew B.:
"Workers or Citizens, Democracy and Identity in Rosario,
Argentina (1912-1930)" - Albuquerque
- Imprenta de la Universidad de Nuevo México, 2002.
-
Knight, Edward Frederick:
"The Cruise of the 'Falcon' - A voyage to South America
in a 30 ton Yacht" - Londres, 1884.
-
La Dirección:
"Pbro. Francisco Compañy, 17 de octubre de 1909 - 29 de
abril de 1965" - Archivum - Revista de la Historia
Eclesiástica Argentina - Tomo VII - Buenos Aires, 1963-1965.
-
"La Fraternidad" - Organo de difusión, julio de 1927.
-
López, Mario Justo:
"Las formas del capital ferroviario" -
"Boletín
de la Historia Ferroviaria" Año I n°1 - Fundación Museo
Ferroviario - Buenos Aires, setiembre de 1995.
-
Manzi, Homero y Pappier, Ralph:
"El último payador" - Roles protagónicos: Hugo del
Carril y Aída Luz - 1950.
-
Martín, María Pía:
"El Círculo de Obreros de Rosario ante el conflicto
obrero y la crisis económico social (1928-1935)" - UNR -
CIESAL - ISHIR - Conicet -
"Archivos del movimiento obrero y la izquierda"
- Año VII n°13, setiembre 2018.
-
"Memoria de Relaciones Exteriores y Culto -
Correspondiente al Año 1904-1905" - Presentada al
Honorable Congreso de la Nación - Taller de Tipográfico de
la Penitenciaria Nacional, 1905.
-
Miers, John:
"Travels in Chile and La Plata - 1819/1824" - Londres
- 1826.
-
Montero, Hugo:
"Masetti: sueñero del Che" - Editorial Sudestada -
Lomas de Zamora, Buenos Aires, 2017.
-
Parfitt, William S.:
"Frontier Adventures in the Argentine Republic" -
"Wonderful Adventures. A Series of Narratives of Personal
Experiences among the Native Tribes of America" - J. B.
Lippincott & Co. - Philadelphia, 1874.
-
Passero, Victorio Julián:
"Quiera el pueblo votar" - Revista "Todo es
Historia"
Año II n°23 - Marzo 1969.
-
Periódico
"A noite": "Eleitos o presidente e o vice do
Senado argentino" - Río de Janeiro, 29/04/1942.
-
Periódico
"Bandera Proletaria": Buenos Aires, 04/08/1928 y
24/05/1930.
-
Periódico
"Bandera Roja": Buenos Aires, 24/04/1919 y
03/05/1919.
-
Periódico
"Don Quijote": Buenos Aires, 19/04/1891 y
17/05/1891.
-
Periódico
"El Libertario" - Buenos Aires, 15/12/1928.
-
Periódico
"El trabajo": Buenos Aires, 22/09/1921.
-
Periódico
"La Protesta": Buenos Aires, 03/06/1904,
29/07/1904, 30/08/1905, 01/09/1905, 19/06/1906, 16/09/1922 y
10/02/1923.
-
Periódico Ilustrado
"El Album" Vol. I n°2 del
30/01/1881 - Biblioteca Argentina Dr. Juan Alvarez -
Municipalidad de Rosario.
-
Periódicos
"The Weekly Standard" y "The Standard and River
Plate News": Director Propietario Sr. Eduardo Mulhall -
Diversos números del período 1866-1870 - Reservorio
Universidad de San Andrés.
-
Perkins, William:
"Letters, concerning the country of the Argentine
Republic (South America) - Being suitable for emigrants and
capitalists to settle in" - Waterlow and Sons Printers -
Londres, 1869.
-
Peyret, Luis E.:
"Jurisprudencia en Materia Comercial - Colección de
Fallos dictados por el Dr. Luis E. Peyret"
- Juez de Comercio de la Capital Federal - Publicado por el
Secretario del Tribunal Carlos N. González - Editor Félix
Lajouane - Buenos Aires, 1896.
-
Poor, Henry V., Editor:
"American Railroad Journal" - New York, 1856.
-
Revista
"Caras y Caretas"
- N°115 del 21 de setiembre de 1901 - N°283 del 05 de marzo
de 1904
(1) - N°522 del 03 de octubre
de 1908 - N°553 del 01 de mayo de 1909 - N°554 del 15 de
mayo de 1909 - N°562 del 10 de julio de 1909
(2)
- N°565 del 31 de julio de 1909 - N°648 del 04
de marzo de 1911 - N°695 del 27 de enero de 1912
(3) - N°707 del 20 de abril de
1912 - N°723 del 10 de agosto
de 1912
(4)
- N°730 del 28 de setiembre de 1912
(5) - N°772 del 19 de julio de
1913 - N°805 del 07 de marzo de 1914
(6) - N°1010 del 09 de febrero
de 1918
(7) - N°1049 del 09 de noviembre de
1918 (8)
- N°1050 del 16 de noviembre de 1918
(9)
- N°1106 del 13 de diciembre de 1919 - N°1200 del 01
de octubre de 1921
(10)
- N°1323 del 09 febrero de 1924 - N°1503 del 23 de
julio de 1927 - N°1548 del 02 de
junio de 1928
(11)
- N°1551 del 23 de junio de 1928 - N°1745 del 12 de
marzo de 1932
(12)
- N°1870 del 04 de agosto de 1934 - N°2078 del 30 de julio
de 1938 - Biblioteca Nacional de
España.
|

(1) |
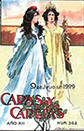
(2) |

(3) |

(4) |

(5) |

(6) |
|

(7) |

(8) |

(9) |

(10) |

(11) |

(12) |
-
Revista "Crisis" N°28 - Buenos Aires, agosto 1975.
-
Revista "El Hogar" N°953 del 20/01/1928 - N°957 del
17/02/1928 - N°959 del 02/03/1928 - Ibero Amerikanisches
Institut Preuβischer Kulturbesitz.
-
Revista "Fray Mocho" N°3 del 18/05/1912,
N°12 del 19/07/1912, N°13 del 26/07/1912, N°14 del
02/08/1912, N°15 del
09/08/1912, N°30 del 22/11/1912, N°40 del 31/01/1913, N°43 del 21/02/1913, N°51 del 18/04/1913,
N°52 del 25/04/1913, N°54 del 09/05/1913, N°63 del 11/07/1913, N°73 del
12/09/1913, N°107 del 15/05/1914, N°115 del 10/07/1914,
N°133 del 13/11/1914, N°157 del 30/04/1915, N°172 del
13/08/1915, N°173 del 20/08/1915, N°187 del 26/11/1915,
N°194 del 14/01/1916, N°210 del 05/05/2016,
N°228 del 08/09/1916 y N°264 del 18/05/2017 - Ibero Amerikanisches
Institut Preuβischer Kulturbesitz.
-
Revista "Gestos y Muecas": "El regreso del Vice
Gobernador Caballero" - Biblioteca Argentina Dr. Juan Alvarez
- Municipalidad de Rosario - Año I N°10, 16/11/1913.
-
Revista "La canción moderna" Año VII n°290 del 09 de
octubre de 1933 - Buenos Aires - Biblioteca Nacional Mariano
Moreno.
-
Revista "Monos y Monadas": "El mitin anticlerical
del domingo" y "Reportajes de actualidad con el
Dr. Ricardo Caballero" - Biblioteca Argentina Dr. Juan Alvarez
- Municipalidad de Rosario - Año I N°29, 25/12/1910, Año II
N°56, 09/07/1911 y Año III N°91, 30/03/1913.
-
Revista "PBT" N°13 del 17/12/1904, N°32 del 29/04/1905, N°381
del 16/03/1912, N°384 del 06/04/1912, N°386 del 20/04/1912,
N°420 del 14/12/1912 y N°421 del 21/12/1912
- Ibero Amerikanisches
Institut Preuβischer Kulturbesitz.
-
Río, Manuel E. y Achával, Luis: "Geografía de la
Provincia de Córdoba - Volumen I" - UNC - 1904.
-
Rivas, Marcos P.: "Medio siglo de historia nacionalen un
largo coloquio con el Dr. Ricardo Caballero" - Revista
"Mayoría" Año III n°99 - Buenos Aires, 12 de marzo de
1959.
-
Rojo, Francisco Javier e Ivern, Andrés: "Páginas
literarias del último caudillo - Compilación" - Escritos
de Ricardo Caballero publicados por la Revista "Nativa"
durante la década de 1930.
-
Rosa, José María (h): "La verdadera historia de la guerra
del Paraguay- Mauá" - Revista
"Mayoría" Año II n°96 - Buenos Aires, 19 de febrero
de 1959.
-
Sánchez, Santiago J.:
"Ricardo Caballero, nacionalismo y telurismo del Litoral"
- Anuario del Centro de Estudios Históricos "Prof.
Carlos S. A. Segreti" Año 8 n°8 - Córdoba, 2008.
-
Scalabrini Ortiz, Raúl:
"Historia de los Ferrocarriles Argentinos" -
Editorial Plus Ultra - Buenos Aires, 1940.
-
Scardin, Francesco: "La Argentina y el trabajo" -
Imprenta Peuser - Buenos Aires, 1906.
-
Scardin, Francesco: "Vita italiana nell'Argentina,
Impressione e note di viaggio" - Talleres Gráficos Rosso
- Buenos Aires, 1903.
-
Schwarzstein Damián: "El poeta enamorado, el político
solidario, el castillo encantado: historias del Monte
Caballero" - Rosario 3 - Rosario, 11/03/2020.
-
Scocco, Marianela:
"Representaciones de las huelgas de portuarios - Rosario,
mayo de 1928. Una perspectiva desde el acontecimiento" -
Escuela de Historia - Facultad de Humanidades y Artes - UNR,
2009.
-
Semanario Anti Imperialista "El Nativo": Biblioteca Argentina
Dr. Juan Alvarez -
Municipalidad de Rosario, 14 de diciembre de 1928.
-
Soler Cañas, Luis:
"Primeras imágenes de Don Juan Manuel de Rosas en la
poesía del siglo XX" - Revista "Jauja"
n°2 - Buenos Aires, febrero de 1967.
-
Soler Cañas, Luis:
"Leído para usted: 32 autores, con Rosas o Contra Rosas"
- Revista "Jauja"
- Buenos Aires, agosto de 1969.
-
Stones, H. R.: "British Railways in Argentina: 1860-1948"
- P. E. Waters & Associates - Inglaterra, 1993.
-
"The Argentine Year Book - 1903" - The South American
Publishing Co. & Ld. - Buenos Aires, 1903.
-
Tobar Bernal, Antonio:
"Concón, pinceladas de su historia" - El Boletín
histórico de la Provincia de Marga-Marga Año II n°6 -
Segundo Trimestre, 2013.
-
Tornero, Recadero Santos:
"Chile Ilustrado - Guía Descriptivo del Territorio de
Chile, de las Capitales de Provincia y de los Puertos
Principales" - Librerías y Agencias del Mercurio -
Valparaíso, Chile, 1872.
-
Videla, Oscar R.:
"Ricardo Caballero y el radicalismo santafesino de la
primera mitad del siglo XX" - Historia Regional -
Sección Historia ISP n°3 - Año XIX n°24, 2006.
-
Walter, Jane:
"Catholicism, Culture, and Political Allegiance -
Córdoba, 1943-1955" incorporado en "Region and
Nation: Politics, Economics, and Society in
Twentieth-Century Argentina" - Editor James P. Brennan
and Ofelia Pianetto - St. Martin’s Press - New York, 2000.
-
Wielikosielek, Iván:
"Nigelia, retrato de una dama en tiempos de la peste" -
Elqui Ediciones - Córdoba, 2021.
-
Wielikosielek, Iván:
"Ballesterenses" - Elqui Edición - Córdoba, 2022.
-
Wielikosielek, Iván:
"Crónicas del Sudeste" - Ediciones Llantodemudo -
Córdoba, 2008.

-
Wielikosielek, Iván:
"La caída de la casa Caballero: demolición de una
familia entre dos iglesias" - "El Regional" -
Diario Digital -
Villa María - Córdoba, 10/04/2024.
-
Wielikosielek, Iván:
"Perla colonial de la Pampa Gringa" - "El Diario del
Centro del País" - Cooperativa Comunicar Ltda. -
Córdoba, 24/01/2016.
-
Wielikosielek, Iván:
"Patrimonio de ladrillo visto" - "El Puntal de Villa
María" - Córdoba, 04/01/2017.
-
Yupanqui, Atahualpa: "El arriero" - Letra y Música,
diciembre de 1944.
-
Zanatta, Loris: "Eva Perón, una biografía política" -
Editorial Sudamericana, 2011.
|